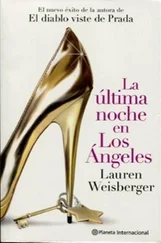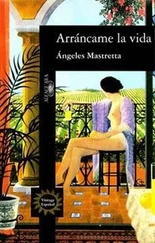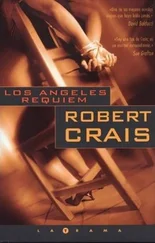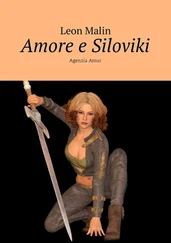– ¿Y si sales a mi madre?
– Peligroso -dijo sentándose bajo la luz cerca de su padre-. Pero puedo salir a la tía Milagros y no embarazarme nunca.
– Deja de decir tonterías -le pidió Josefa mirándola sin poder librarse de una sensación de orgullo. El brebaje de amores que su hija había bebido esos días le puso en los ojos un matiz de aplomo que no tenían la semana anterior-. Voy a preparar un agua de canela y sea por Dios -dijo caminando con los hombros erguidos y el talle de bailarina que según determinó Daniel, le había heredado idénticos a Emilia.
Diego la miró pensando que había razón en sus argumentos, pero se cuidó de aceptarlo cuando ella volteó la cabeza sin cambiar la dirección de sus pasos y le advirtió apuntándole con el dedo:
– Y tú no me vayas a preguntar cuál dios.
– Tendría yo que estar loco -le contestó Diego levantándose del sillón para ir tras ella hasta la cocina.
Sin más trámite, Daniel quedó instalado en la casa de los Sauri y durante los siguientes días lo puso todo de cabeza. Emilia no volvió a trabajar en el laboratorio, Josefa dejó de leer y se puso a probar recetas de cocina con un fervor de recién casada, Floberto el perico enloqueció tratando de habituarse al silencio de las mañanas y el ruidero de las noches, Casiopea, la gata con que Josefa acompañaba sus lecturas, fue corrida de la estancia en que Daniel y Emilia retozaban hasta mucho después del desayuno, y Futuro, el perro negro con el que Emilia salía a caminar todas las tardes, tuvo que soportar el abandono y el encierro en que lo dejó su dueña.
La casa estaba suspendida en un alboroto constante. Las conversaciones nocturnas se prolongaban sin rigor ni concierto hasta la madrugada, la hora de la comida nunca era antes de las cinco y había hasta cuatro turnos para el desayuno.
Los distintos clubes que se disputaban el liderazgo antirreleccionista en la ciudad tenían, aparte de su vocación maderista, otra única coincidencia: su respeto por la postura independiente y tenaz del grupo de amigos que desde hacía veinte años se reunía en la casa del doctor Cuenca. Tal vez por eso, además de por su audacia y su habilidad conciliadora, fue que Madero eligió a Daniel para trabajar en Puebla los días previos a su visita.
Visto que el muchacho corría peligro andando por las calles, Diego Sauri ofreció su casa para que fueran ahí las reuniones y acuerdos entre los representantes de los distintos clubes partidarios de Madero. Así que desde las siete de la mañana y durante varios días hasta que la luz los alcanzaba dormitando sobre la mesa del comedor, la casa estuvo asediada por toda clase de visitas, iluminada con toda suerte de planes y bendecida por el lujo de cobijar una pasión sin recatos.
– Emilia, ¿es necesario que sobes a Daniel delante de Aquiles Serdán? -le preguntó una tarde Milagros Veytia a su sobrina llevándola a un rincón para no distraer a quienes discutían si era posible tener los partidarios suficientes como para hacer una valla junto a la vía del tren.
– Completamente necesario -le contestó Emilia.
– ¿Por qué? -le preguntó Milagros.
– Porque el hombre contagia una cosa rara.
Algo como triste -dijo Emilia-. Cuando quiero librarme de eso necesito tocar a Daniel.
– ¿Y cada cuánto tiempo necesitas librarte de eso?
– Cada todo el tiempo, tía -aseguró Emilia con una sonrisa alrevesada y fugaz.
La tarde del martes siguiente, llegó Madero. Una multitud lo esperó en la estación del tren gritando vivas y contagiándose de fervor democrático, en lo que fue la más grande manifestación de fuerza antirreleccionista que hubo jamás en la ciudad.
En el remolino de tal marea, Emilia perdió la mano de Daniel. No intentó retenerla. Lo besó a media calle, largo y tendido, hasta quedarse con el sabor de su lengua entre los dientes. Luego, sin una palabra de reproche, lo dejó irse tras Madero. Vio cómo la muchedumbre se cerraba tras su espalda y volteó a buscar un consuelo en la mirada y los brazos de Diego Sauri.
– ¿Quieres un café? -le preguntó Diego tomándola de la cintura, sintiéndose más inútil que nunca.
– Vamos al mitin -dijo Emilia esgrimiendo una sonrisa.
Como se creyó desde el principio, las autoridades no dieron permiso para manifestar en público. Así que la persecución de unos días antes, a causa de los trabajos en el barrio de Santiago, valió la pena, porque pudo hacerse ahí el mitin clandestino en el que se reunió tal gentío que, al rato de iniciado, cualquiera hubiera podido decir que en nuestro castellano clandestinidad significaba jolgorio.
Hubo discursos varios, euforias múltiples, quejas y maldiciones a granel. En cuanto Madero dijo la última palabra, Emilia y su padre volvieron a su casa caminando despacio y hablando poco. Diego no quiso enturbiar la tristeza de su hija con sus lamentos políticos, y Emilia pensó que su padre no merecía el espectáculo de su pesadumbre puesta en palabras. Sólo después que cruzaron el umbral del salón y Diego se encontró con los ojos de Josefa como la interrogante que le urgía responder, dejó salir un parte de sus pesares.
– ¡Qué horror! -dijo tirándose sobre un sillón-. Este hombre nos va a meter en un lío del que ni él va a salir bien librado. No sabe lo que quiere. Todo se le va en buenas intenciones, vaguedades y sanos propósitos. Mientras encierran a la gente por sólo pronunciar su nombre con euforia, el señor anda queriendo quedar bien con la iglesia, con los pobres, con los ricos, con las putas y las damas de San Vicente. ¡Qué discurso infame! Me quería yo meter debajo de una piedra.
– Estás exagerando -aseguró Josefa, que había preferido quedarse en la casa para no rasguñar a Daniel cuando se fuera-. ¿Tú que dices hija?
– Lo mismo -contestó Emilia lánguida y somnolienta.
– Pero ella lo dice porque está celosa -dijo Diego Sauri-. Yo lo digo con toda objetividad.
– Qué celosa ni qué nada. Por mí Daniel puede quedarse acompañando al chaparrito a escuchar cuanta comisión, club o secta quiera escuchar -dijo Emilia dejándose caer cerca de su padre.
– Te vino a ver Sol -le avisó Josefa empeñada en distraerla-. Está radiante como un caramelo.
– Se va a librar de su madre -explicó Diego.
– Y de su padre -aumentó Emilia jugando a morder la mejilla del suyo.
– ¿No la vas a buscar? -preguntó Josefa-. Se casa la próxima semana y no la has acompañado.
– Yo me casé la semana pasada y ella tampoco me acompañó. Casarse es cosa de dos, mamá.
– No siempre, hija -contestó Josefa.
– ¿Te hubiera gustado que me casara como Sol? -preguntó Emilia levantándose de junto a su padre y caminando hasta Josefa.
– No sé -contestó Josefa mordiendo la hebra del hilo con que bordaba.
– Sí te hubiera gustado. ¿Por qué no usas las tijeras? -le preguntó Emilia extendiéndole unas pequeñitas que Josefa tenía sobre su regazo y en las que parecía no haber reparado.
– Por idiota -le contestó Josefa.
– Idiota este señor Madero que anda entre los espíritus mientras tiende la cama de un incendio -dijo Diego.
– ¿Tú no vas a moverte del tema? Porque yo no quiero iniciar otra vez la defensa de la moderación maderista. Me voy a dormir -amenazó Josefa empezando a guardar los hilos.
– ¿De qué quieres que hablemos? -le preguntó Diego Sauri-. ¿El otro tema son las bodas? ¿Quieres que te diga que tienes razón, que no debimos permitirle a Emilia que quisiera a Daniel sin más trámite, porque el muchacho iba a irse de un día para otro? No te lo voy a decir, Josefa de mi alma. Este país va a arder en una guerra y la virginidad de las niñas no le preocupará ni a Nuestra Señora de Guadalupe.
Читать дальше