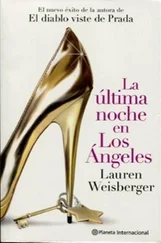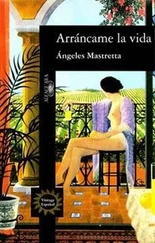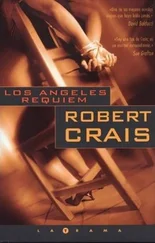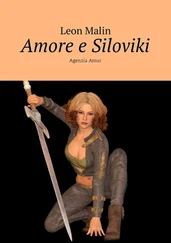– ¿Qué no se había ido éste? -preguntó Josefa.
– Estaba en la cárcel -dijo Diego descansando-, pero se ve que Milagros pudo sacarlo.
– ¿Desde cuándo lo sabías? -le reprochó Josefa.
– Desde hace rato -contestó Diego.
– ¿Quién te lo dijo y a qué horas? -preguntó Josefa sonrojada y entristecida-. ¿Por qué no me lo habías dicho?
– No quise afligirte en balde. Ya ves que ahí viene. Tiene suerte.
– Aflígeme, pero no me arrincones -pidió Josefa.
– De ahora en adelante -contestó Diego levantándose para recibir a los muchachos y escapar de la furia que sentía crecer en su señora.
– ¿Cómo pudiste ganarme en el ajedrez sabiendo tal horror? -le preguntó Josefa sin moverse del sillón.
– Porque soy un buen estratega y me preocupo menos por lo irremediable -dijo Diego abriendo la puerta que daba a la escalera para que entrara el par de embebidos.
Emilia entró con la lengua desatada y el corazón en vilo. Habló y habló durante más de una hora, mezclando, en el desorden de su euforia, al carcelero con la trapecista y a su tía con la necesidad de una revolución, a Rivadeneira con el domador de leones y a Sor Juana con la muchachita que brincaba de un caballo al otro. Sin embargo, se cuidó de no contar lo que había sucedido tras la reja que cruzó para seguir al carcelero en busca de Daniel. Pasó por esa parte como si todo hubiera sido costura y canto.
A veces Daniel la interrumpía para elogiarla. Estaba sentado en el suelo liando un cigarrillo con el papel y el tabaco que Diego le ofreció en cuanto lo vio acuclillarse sobre el tapete, con un cansancio que le recordó sus días de encierro en el barco de Fermín Mundaca, hacía más de treinta años.
No lo podía evitar, le gustaba el hombre en que se había convertido Daniel, y no veía tan dramático como su mujer el hecho de que Emilia lo quisiera tanto. Quizás hasta fuera mejor eso que cualquier otro delirio. Total, en el lío antiporfirista estaban metidos también ellos. Y tal vez, todo eso no fuera ni tan peligroso ni tan desorbitado como parecía. A la mejor hasta tenía razón Josefa y Madero conseguía la democracia y la paz en un resuello.
Le dio el tabaco y volvió a sentarse junto a su mujer.
– Ya sabemos que ayer dormiste aquí -le asestó Josefa a Daniel en cuanto Diego se acomodó cerca de ella.
– Ya sé que saben -le contestó Daniel preguntándose cómo era posible que no le hubiera temido al interrogatorio que padeció en la cárcel, y sintiera congoja frente al que Josefa amenazaba con iniciar.
– Yo lo invité, mamá -dijo Emilia acercándose a la camisa sucia de Daniel.
– ¿Por cuánto tiempo? Acaba de llegar y se irá el martes en la tarde tras el prócer de la libertad -dijo Josefa, que para efectos prácticos ya no quería ni oír hablar de Madero.
– Josefa -le pidió Diego al oído-, éstos son otros tiempos. ¿Qué más podemos pedir para nuestra hija? Le ha tocado el amor, qué importa si no le tocan el orden y las ceremonias.
– Importa. ¿Por qué no he de querer para ella lo que hemos tenido nosotros?
– Porque sabes que la historia no se repite -le dijo Diego.
– No hagas discursos, esposo. Esto ya es muy complicado, como para empeorarlo con discursos.
Diego estuvo de acuerdo. Se quedó un rato en silencio chupando su tabaco. Luego se acercó a su mujer para tocarla como quien está urgido de dar con la tierra.
– En algo que tenga yo el gusto de coincidir contigo. Porque últimamente no consigo dar con una -le dijo la cavilosa Josefa.
Hacía rato que la discusión no tenía testigos. Emilia y Daniel no quisieron gastar su tiempo en atestiguarla. Se habían metido al baño azul y cuando Diego y Josefa, dando vueltas en círculos, volvieron a enfrentar sus desacuerdos y estaban a punto de gritarse como no lo habían hecho nunca en la vida, los detuvo un escándalo de risas que mezclado con el de la regadera sonaba a feria.
– ¿Qué más quieres, Josefa?. -le preguntó Diego al escuchar la música que corría bajo el agua-, piensa que hay cientos, miles, millones de seres humanos que jamás atisbarán el milagro en que está viviendo Emilia.
– Apenas tiene diecisiete años -le recordó Josefa.
– Mejor. Más tiempo tendrá para disfrutarlo.
– A saltos -lamentó Josefa.
– Porque lo único durable es el tedio. Eso sí que permanece. Pero el amor -dijo Diego haciendo girar los anteojos que tenía tomados de una pata- es a saltos. Tú lo sabes.
– Sí que lo sé -le contestó Josefa cabizbaja-. Hoy, por ejemplo, no te he querido para nada.
– No te hagas la que no entiende.
– Te entiendo, si eres muy obvio, pero las formas son las formas. Concédeme el derecho a estar triste.
– Con que no estés envidiosa -le dijo Diego sabiendo dónde picaba.
– ¿Vas a dejarme por un amor de adolescente? -le preguntó Josefa.
– No de momento -le dijo Diego.
– Entonces de momento no estoy envidiosa. Diego sonrió.
– No te pongas presumido. Bastante tengo yo con que seas liberal, como para que te eches encima otra vanidad.
– ¿Qué vanidad hay en ser liberal? -preguntó Diego.
– La vanidad de los que creen que lo saben todo.
– Culpa de eso a quienes dicen conocer hasta las intimidades de Dios.
– No voy Diego. Nada más me faltaba terminar hablando de Dios. Eres capaz de todo con tal de cambiarme el tema. La niña va a sufrir de más y nosotros tendremos la culpa.
– Nosotros no tenemos la culpa de que ella quiera un destino y se lo busque.
– Ella no sabe lo que quiere -aseguró Josefa.
– No menosprecies su buen juicio. Ella sabe
que quiere a Daniel.
– Pues se equivoca como una china -afirmó Josefa.
– ¿Cómo se equivocan las chinas? -preguntó Diego.
– Se equivocan así -le contestó Josefa tras un suspiro-, como se está equivocando Emilia. Pero la culpa la tengo yo por haber dejado que la llevaras al ensayo en casa de los Cuenca.
– ¿A cuál ensayo? -preguntó Diego.
– A ése al que no quería ir, por algo soñó feo la noche anterior.
– Josefa, creí que esa discusión se había acabado hace once años.
– Nunca se acabó. Ésta es la misma discusión de hace once años, y te lo vuelvo a decir, el niño de los Cuenca es un peligro.
– ¿Cuál de los niños? -preguntó Daniel que salía del baño con la mirada luminosa y la endiablada sonrisa de toda su vida. Tenía el pelo mojado y sin peinar cayéndole sobre la frente.
– Tú -le asestó Josefa.
Tía Josefa -dijo Daniel acercándose para acariciarle una mejilla-, ya sé que no soy lo mejor que le pudo pasar a Emilia, pero tampoco soy lo peor. Haz la cuenta: no soy borracho, no soy jugador, no soy mujeriego, no soy porfirista, no tengo gonorrea. Sé tocar el piano, la flauta, el violín y la chirimía. Sé historia, sé inglés, soy buen lector, no creo en la supuesta inferioridad natural de las mujeres y tengo veneración por ésta.
– Dios diría que es bueno, mamá -dijo Emilia que apareció color de rosa y alegre con un cepillo en la mano y una toalla en la cabeza.
– No le preguntes cuál dios -aconsejó Diego riéndose.
– Ustedes se creen que es juego. Como se han estado abrazando desde siempre. Pero, ¿estás tú para tener hijos? -le preguntó Josefa a Daniel que todavía la tenía tomada de la mano con la que le había ayudado a contar sus cualidades.
– No creo que me salieran mal -contestó Daniel besando a la guerrera implacable que tenía por suegra.
– ¿Dónde aprendiste a tocar la chirimía? No puedo creer que eso te dé derecho a regar hijos -regañó Josefa.
– Mamá, tú tardaste doce años en tener una hija -interrumpió Emilia detenida frente a los ojos de su madre.
Читать дальше