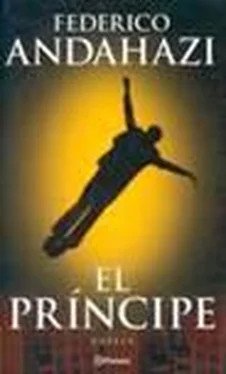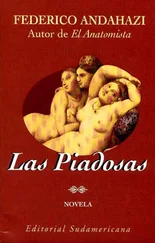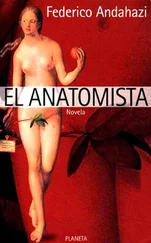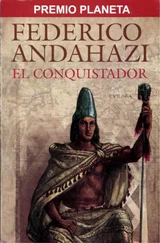– Asombroso.
El sapo rompió su ayuno de siglos estirando la lengua, todavía un poco entumecida pero lo suficientemente ágil para cazar una mosca en vuelo. Tragó su pequeña presa, soltó un eructo corto y frío, miró en derredor el paisaje de humo y destrucción y no terminaba de dar crédito a lo que veía. El sapo vestía un antiguo y abollado peto de bronce semejante al de los conquistadores. En la cabeza tenía puesto un enorme yelmo que había pasado del tinte atezado de la piedra al del óxido, debajo del cual se adivinaba un gorro coya que asomaba sus borlas Por debajo del acero. Su metálico vestuario de anacrónico guerrero contrastaba con unos pantalones colmados de parches deshilachados. Se miraba a sí mismo, examinaba sus manos, sus dedos unidos por un fino epitelio rematados en pequeñas falanges circulares. Daba pequeños saltitos, de aquí para allá, primero con la torpeza del aterimiento centenario pero, conforme se acostumbraba a su viviente condición, sus finos músculos iban cobrando tiesura y agilidad. Con un ojo miraba al niño y, a un tiempo, con el otro, contemplaba las últimas fumaradas del Wari que volvía a su sueño sempiterno. Tomó una rama seca y, hundiéndola en un delgado hilo de lava, la convirtió en un pequeño cirio con el cual encendió una fogata a las puertas de la caverna. Alzó al niño entre sus verdosos brazos; con unos ligeros lengüetazos lo lavó desembarazándolo de las costras de inmundicia y finalmente lo posó cerca del fuego. Se sentó sobre una piedra, rebuscó entre los pliegues del poncho que llevaba debajo de la pechera oxidada, extrajo una pipa de boquilla de caña y la encendió con la misma rama ardiente. Miró hacia el interior de la caverna apenas iluminada por la fogata y, a la vez que soltaba la primera bocanada de humo espeso, gritó:
– Venid, fieras del carajo, venid a salutar a nostro novo Príncipe. Levantaos alimagnas da mierda que la noite sempiterna se acabó. Sacudios el letargo de la piedra, hijos de setenta generaciones de nobles putas.
El sapo hablaba en una jerigonza que mezclaba las lenguas de la montaña con el idioma del adelantado y otras voces que alguna vez había oído y se fueron adhiriendo a su lengua pegajosa. Desde el interior de la Salamandra se escuchaba un crujido grave, una crepitación como de cimientos a punto de ceder ante un derrumbe. Viendo que nadie acudía a su invocación, el sapo elevó la diminuta antorcha por sobre su hombro y entró a la caverna que cimbraba como una mina a punto de desplomarse. El fondo de la cueva parecía un verdadero adoratorio satánico, a diestra y siniestra podían verse infinidad de alimañas montadas unas sobre otras, serpientes enroscadas en un tortuoso ir y venir por encima, por debajo, por dentro, ingresando y saliendo por los orificios de un bestiario inclasificable, incontables reptiles, insectos ponzoñosos, componían un orgiástico friso de fieras que pugnaban por salirse de su sarcófago de piedra. La Salamandra temblaba a merced de la subterránea horda de demonios que pujaba por rebelarse a la tumba de roca a la que los había condenado el Arcángel. El Sapo gritaba y, a su paso por entre las horrendas figuras, al tiempo que las golpeaba con su cetro desvencijado, las conminaba:
– Despertaos so mierdas, ved a ver la jeta de vuestro novo redentor.
La cueva trepidó y entonces la roca se partió como un huevo gigantesco. En medio una tromba de guijarros y polvo, del interior de la cascara pétrea irrumpió una horda de bestezuelas que corrían es-trellándose contra las paredes, aplastándose las unas a las otras, hasta alcanzar el exterior de la cueva.
El sapo espantaba a las bestias menores con el bastón o simplemente a patadas. Alumbrándose con su pequeña antorcha de madera y lava, buscaba a alguien entre las plagas espantadas de luz y libertad.
– Dónde estáis, reina de todas las putas -gritaba con su voz ronca y profunda-. Venid a rendir pleitesía al Hijo de Wari. A despertar.
Entonces, desde el lugar más oscuro de la caverna, asomó una sombra entre las sombras.
– Tantos años de paz, tanto tiempo sin tener que escucharte, Poquiscolla Millma Rinri [2] -dijo una voz grave y femenina-. Silencio, ya te oí.
Desde la fría negrura de la Salamandra, abriéndose paso entre una multitud de hormigas que parecían rendirle temerosa pleitesía juntando las patas anteriores por sobre las cabezas gachas, majestuosa y soberbia, hizo su aparición, después de centurias de pétrea monarquía, la Hormiga Reina. Era la soberana indiscutida de la más voraz de las plagas, la firme conductora del ejército más temido y el que mayor destrucción había causado entre los Urus, devorando casas y hasta poblados enteros, exterminando cosechas y diezmando las tierras dejándolas más yermas de lo que siempre fueron. Era, sin duda, la más fiel enviada de Wari, quien la había ungido de sus reales atributos. Y fue, también, la primera en aliarse a los aimaraes contra su propio pueblo, los Urus, la primera en traicionar a los aimaraes y unirse, a su llegada, a las huestes de Sus Majestades de España.
Erguida y magnífica, llevaba en la diestra el cetro real, tallado con la madera de la ingratitud, rematado con la empuñadura de oro y rubíes, símbolo de la traición, que el Adelantado le había obsequiado para sellar la nueva alianza. A guisa de corona, llevaba un bacinete adornado con sendos cuernos contorsionados, hechos de marfil y oro, que le cubrían las antenas. Una infinidad de collares se derramaba sobre el escote abierto que le destacaba el suntuoso busto, contrastante con la cintura, que, de tan estrecha, con los cuatro brazos puestos en jarra, podía tocarse los dedos de ambas manos ciñendo su talle. El vestido, ajustado al cuerpo, sugería unas piernas larguísimas, interminables y delgadas. Su estatura bípeda era incomparablemente mayor que la del resto de las hormigas que andaban en sus seis patas. Tenía unos ojos negros enormes y almendrados.
– Antes de dirigirme la palabra, Poquiscolla, es necesario que recuerdes que soy la Reina, ungida por el mismo Wari. Y, ante todo, que no olvides nunca tu condición de bufón -dijo la hormiga reina iluminada ahora por el fuego.
El sapo había quedado extasiado ante la belleza de la reina. De la cintura para arriba la examinaba con un ojo y, hacia abajo, con el otro. Sin acuerdo a protocolo y llevado por su vulgar naturaleza, no pudo evitar un arrebato de exaltación:
– Ah, vieja putarraquesa, soberanesa de todas las putesas, ni el tiempo ni la piedra han podido con tu voluptuosidad -y mientras daba unos saltitos en torno a la reina, vociferaba:
– Mirad qué culo mañífico, Oh Tu Maxestad, ved qué cintura tan menguada y tan estrechia tenéis.
– Según puedo ver, ni los siglos de obligado sosiego han conseguido cambiarte. El mismo idiota.
El sapo y la Reina intercambiaron rosarios de imprecaciones, advertencias, juramentos, blasfemias, insultos y pestes de toda laya. Iguales a las vacuas discusiones de siempre, como si los siglos no hubiesen pasado, como si el hecho de haber vuelto a la vida no tuviera para ellos la menor importancia. Y así hubieran seguido, maldiciéndose por otras cuatro centurias, de no haber sido porque, desde la entrada de la cueva, se escuchó un llanto estentóreo. En cuatro largos saltos, el sapo acudió al llamado de su salvador. Sopló las brasas para avivar las llamas que empezaban a languidecer y acercó al niño a la fogata. Pero viendo que la causa de tal profusión de lágrimas no era el frío, el sapo llamó a la hormiga. Con sus enormes ojos llenos de intriga y estirando las antenas por fuera de la cornamenta del bacinete, la reina miraba al pequeño desconsolado.
– Os apresento a vuestro Redentor, el Hijo de Wari que nos ha libertado de la piedra -dijo el sapo de rodillas ante el niño.
Читать дальше