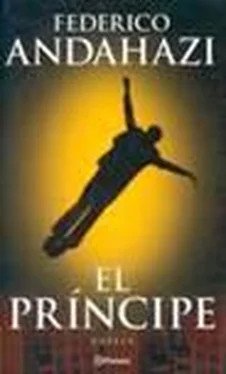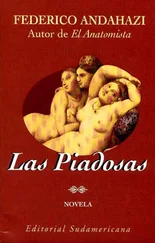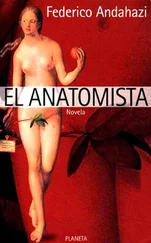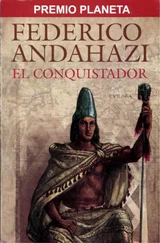Habló, habló y habló.
Se desató el escándalo. Al día siguiente todos los diarios anunciaban desde los titulares:
FUNCIONARIO DENUNCIA FRAUDE POR 8.857.536.546.805.094.647.483.939.210.846.565.353. 029.848.484.767.324.101.919.181.888.
181.737.364.546.474.858.595.950.030.302.002.002.981.726.353.435.363.738.393.039.387.
263.534.352.829.029.484.765.774.748.588.599.686.867.752.220.986.756.463.526.340.218.
MILLONES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.
Vivimos horas de desconcierto. La mayoría nos resistíamos a creer semejante infundio, otros preferíamos no emitir juicio, algunos periodistas maliciosos sugeríamos, sin mencionarlo, que aquella gloriosa noche de diciembre, Día de la Ascensión, no fue sino un vil fraude. Lisa y llanamente se insinuaba que había sido una fuga. Se instaló un clima de sospecha. En los bares, en las oficinas, en las estaciones de tren, en los estadios, en la sala de espera de los dentistas, en los prostíbulos, empezábamos a discutir el asunto. Opinábamos las bataclanas en la televisión y opinábamos los futbolistas en las radios, opinábamos con escéptica soberbia los escritores en los despachos donde mendigábamos los subsidios de la nueva administración y el pago de los servicios ofrecidos a la anterior, opinábamos sobre el destino de aquella cifra inconmensurable, más extensa que nuestro entendimiento, pero, sobre todo, opinábamos sobre el oscuro contador que había metido su nariz de ave en los libros contables. Nos preguntábamos quién era, finalmente, aquel ignoto funcionario nacido de las tinieblas subterráneas de un despacho público, aquel que nunca había podido dejar de arrastrase entre los inmundos zócalos de una oficina e, incapaz de levantarse un ápice de la pinotea apolillada de una mísera contaduría, pretendía mancillar la altísima dignidad de Aquel que se había elevado como un espíritu de luz. Nos preguntábamos quién era esa pobre rata que siempre se había alimentado de papel de bibliorato, del veneno acre del más recóndito anonimato y ahora, de la noche a la mañana, gozaba de una notoriedad inmerecida. En las puertas de su lóbrego despacho antes desconocido y recóndito, hacíamos guardia permanente periodistas, fotógrafos, corresponsales y curiosos. Salía de su oficina envuelto en un enjambre de manos suplicantes, de ofrendas de micrófonos, de esplendorosos halos de flashes, de hipnotizados ojos de cámaras. Estaba claro, nos decíamos, que todo aquello era una gigantesca patraña del contador, urdida con miserable propósito de ganar fama. Sin embargo, a la vez, muchos de nosotros considerábamos que las pruebas del faltante eran irrefutables. Estábamos ciertamente desconcertados.
Una noche entre las noches, una pedestre noche entre las noches, todos a una vez, nos iluminamos. De pronto todo se nos presentó con una claridad meridiana. Recordamos que, durante el glorioso Día de la As censión, solamente un funcionario se había negado a seguirlos a Él y a los Doce. El Secretario de Finanzas, el doctor Orestes Morse Santagada, presa de la pusilanimidad y la falta de fe, ganado por el mismo desentendimiento que paralizó a Pilatos, había rehuido elevarse hacia los cielos. De manera que, dedujimos, debería tener otros asuntos pendientes, por cierto mucho más mundanos, más bajos y espurios. Como un Pilatos con las manos sucias, igual que un Judas artero y ladino, Orestes Morse Santagada pretendía quedarse con nuestros
8.857.536.546.805.094.647.483.939.210.846.565.353. 029.848.484.767.324.101.919.181.888.
181.737.364.546.474.858.595.950.030.302.002.002.981.726.353.435.363.738.393.039.387.
263.534.352.829.029.484.765.774.748.588.599.686.867.752.220.986.756.463.526.340.218.
millones con cuarenta y siete centavos.
La rápida mano de la Justicia habría de recaer sobre el Secretario.
Durante semanas nos regodeamos en la vindicta imagen del doctor Orestes Morse Santagada mientras era sacado de su estudio, en vilo y con la cabeza gacha, cubriéndose la cara con las manos esposadas y metido casi a la fuerza en un camión jaula. Durante meses nos deleitamos viéndolo peregrinar maniatado entre la cárcel y el Palacio de Justicia. Y, cuanto mayor era su escarnio, más se elevaba en nuestra memoria la figura angelical de Aquel que un día glorioso habría de volver desde los cielos de la misma misteriosa manera en que se había ido. Nos cebábamos viendo cómo la mosca del escarmiento dejaba sus larvas en las escaldadas espaldas de la conciencia del doctor Orestes Morse Santagada. Nos lamíamos las patas como tigres viéndolo en el cepo ejemplificador de los noticieros, retorciéndose en la arena romana de las cadenas televisivas, ardiendo en la hoguera pública de los flashes informativos. Degustábamos el dulce sabor de la humillación, mientras asistíamos a la caída desde su antiguo pedestal de soberbia y ostentación. Lo recordábamos retratado en su sillón oficial fumando el habano de la posteridad, en el living de su mansión de provincias, flotando en la pileta de su residencia particular, navegando en su barco constituido con la madera robada de nuestras ilusiones. El doctor Orestes Morse Santagada era ahora un fantasma agostado que contaba apenas con el patrimonio de su propia sombra.
Nunca habríamos de perdonarle la traición. Él lo había sacado de aquel sórdido arrabal de provincias del que jamás hubiera podido salir por sus propios medios; Él le había confiado una Secretaría y lo había puesto a su mismísima diestra en el Palacio de Gobierno; Él había depositado en su persona la custodia del erario de todos nosotros; Él lo había honrado permitiéndole la construcción de su residencia privada en el lote lindero a la suya; Él le había legado el privilegio de bautizarlo, para nosotros, con el apodo de la Morsa, Orestes La Morsa Santagada; Él lo había distinguido con el inestimable premio de su amistad, lo había tratado siempre como a un hermano cuando, en los tiempos de la prehistoria celestial, corrían en los mismos potreros, compartían el vino de las esperanzas ensoñándose en las quiméricas ilusiones del viaje a la gran ciudad. Pisaron juntos, por primera vez, el asfalto de la capital con los ojos hechos de miedo y pasmo, cruzando las avenidas infinitas como ratas asustadas. Anduvieron por los mismos follajes púbicos abriéndose camino y respeto con el machete del tesón provinciano en los burdeles cercanos al puerto y, en una mesa de poker, se jugaron la posesión de la más codiciada de todas: María de los Perros Amor. Por eso nunca habríamos de perdonarle la traición. El doctor Orestes Morse Santagada, La Morsa, insistía en declararse inocente. Juraba, perjuraba y mostraba el forro de sus bolsillos vacíos.Antes de que el magistrado dictara sentencia, el doctor Orestes Morse Santagada se levantó del banquillo de los acusados, frente a los azorados ojos de quienes componíamos el tribunal caminó hasta el estrado llevando una gruesa carpeta bajo el brazo, se puso en puntas de pie y, asomando su calva por sobre el escritorio, murmuró ante el juez-.
– Estoy un poco harto de todo esto. Si me siguen presionando, creo que voy hablar.
Dijo esto último con una voz tan baja que no pudimos oír una sola palabra. El juez se había puesto completamente lívido. Por si fuera poco, el acusado dejó sobre el escritorio, delante de los ojos del magistrado, la carpeta que traía bajo el brazo. Su Señoría miró los manuscritos sin poder disimular una ligera mueca de pánico. La cerró, se quitó los lentes y se dispuso a dictar sentencia. Sin abundar en fundamentos ni disquisiciones técnicas, anunció:
– Declaro al acusado libre de culpa y cargo.
Si alguien en este mundo conocía como nadie a Su Excelencia, ése era el doctor Orestes Morse Santagada. Por nuestra parte, ignorábamos cuál era el paradero celestial de aquel que un día se elevó como un ángel, y cuánto más nos preguntábamos por su enigmático destino, empezábamos a descubrir que mucho desconocíamos sobre su pasado terrenal.
Читать дальше