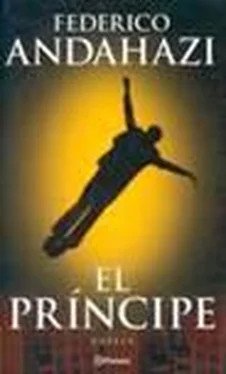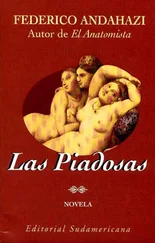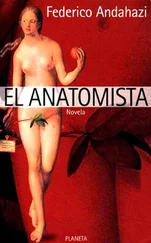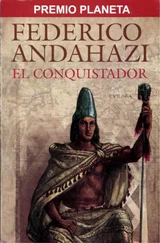Se había ido a las alturas con sus apóstoles, sin dejarnos siquiera un discípulo, un iluminado que nos diera una palabra paulista, alguien que nos legara una escritura. Nunca más fue visto. Ni por nosotros ni por nadie. La oposición no se pronunciaba al respecto. Se limitaba a gobernar siguiendo la senda que Él había marcado con una prolija desidia que olía a bibliorato húmedo, con una inercia tejida como la telaraña que se junta entre las patas de los escritorios, con la anónima indolencia nacida de la oscuridad de los despachos administrativos.
La oposición no evidenció el menor signo de sorpresa la primera vez que entró en el palacio de gobierno. Se hubiera dicho, a juzgar por sus impertérritos semblantes, que al nuevo Presidente y a su séquito, conforme iban avanzando hacia sus respectivos despachos, no les resultaba en absoluto extraño el hecho de que no hubiese siquiera un rastro de mueble en todo el palacio. Tal vez porque nunca antes habían estado dentro, no repararon en que en el lugar vacante de las arañas, de cuya ausencia daban testimonio las enormes aureolas blancas del cielo raso, colgaban ahora unos escuálidos cables rematados en un triste racimo de bombitas quemadas. Tampoco parecieron otorgarle ninguna importancia a la multitud de escombros que se esparcían a diestra, siniestra, arriba y hasta debajo de sus pies.
El nuevo Presidente, aquel fantasma sin nombre enfundado en un traje que se diría de sepulturero, caminaba con las manos enlazadas tras la espalda siguiendo el paso decidido de los edecanes, que, como mayordomos, no podían disimular cierto recelo disfrazado de burlona genuflexión ante los nuevos moradores. Detrás caminaban los secretarios y por último los Ministros. Todos vestían trajes idénticos al del Presidente, idénticas camisas y corbatas idénticas y, pese a las diferencias de estaturas y grosores, se hubiera dicho que también los talles eran iguales. Algunos arrastraban las botamangas de los pantalones, otros dejaban al descubierto tobillos huérfanos de tela, como si las quince tristes vestiduras hubiesen sido encargadas todas a una vez el día anterior a última hora. Caminaban por un laberinto devastado e interminable, atravesaban innumerables salones despojados de todo cuanto habían tenido. Pisaban un suelo de cemento pedregoso en cuyas grietas se adivinaban los vestigios de los antiguos listones de roble de Eslavonia.
– Polillas -musitó uno de los edecanes con una circunspección que mal disimulaba una carcajada contenida-. Hacen estragos.
Más allá, junto a una escultura yacente, se apilaban unos pocos restos de mosaicos traídos de Venecia que hubieran competido en resplandor con el ábside de la basílica de San Marco. Las enormes bisagras desnudas delataban que aquellas que parecían arcadas habían sido portones tan macizos como lo era ahora su ausencia. Las escaleras habían pasado del resplandor del mármol de Carrara al gris áspero y despojado del cual estaban hechas las gradas de los desamparados hemiciclos que circundaban las canchas de fútbol de los andurriales. A su paso, mientras se adentraba en las polvorosas tinieblas, el nuevo gobierno tropezaba con los detritos de los murciélagos, con pájaros muertos e inclasificables, resbalaba en ríos de mierda de paloma adosada al suelo, a las columnas, a las paredes y, a medida que avanzaban por el intestino fétido del palacio presidencial, espantaban multitudes de gatos que salían desde los meandros en penumbra. Lo único que se había salvado de aquel Apocalipsis era la biblioteca. Infinitos volúmenes de lomos deshilachados por el tiempo y la indiferencia, ocultos tras el polvo del abandono, terminaban de marchitarse de pie, agonizando verticales como condenados al cepo del desdén.La comitiva se iba raleando a medida que los edecanes señalaban, a su turno, a cada uno de los funcionarios; los conducían hasta la puerta de su despacho y, como lo haría el botones de un hotel, extendían la palma de la diestra a la espera de una moneda.
El último en llegar a su despacho fue el Presidente. En el lugar más recóndito y oscuro, junto a una escalera clausurada por un par de vigas cruzadas, los edecanes tuvieron que luchar contra un picaporte inamovible hasta poder abrir la puerta.
En el interior de su despacho, el Presidente se asomó al pequeño ventanuco que daba a un estrecho respiradero y, por mucho que se contorsionaba girando el cuello hacia arriba y hacia abajo, no conseguía ver ni el cielo ni el piso. Como no había un solo mueble, uno de los edecanes improvisó un escritorio con una puerta que descansaba sobre una de las paredes afirmando un extremo contra el marco de la ventana y el otro sobre una estufa en desuso. Desempolvó con la manga una silla de esqueleto de caño y, ceremonioso, invitó al primer mandatario a ocupar el solio presidencial. El Presidente se acomodó, se aflojó el nudo de la corbata, posó los pies sobre la tabla, miró el reloj y tomó la primera decisión de gobierno. Mientras intentaba adecuar su lordótico espinazo al respaldo destartalado, ordenó al edecán:
– Despiérteme dentro de cuatro años -dijo y se durmió profunda y plácidamente dejando caer un delgado hilo de saliva sobre la raída banda presidencial.
La indiferencia del nuevo Presidente, aquel espectro somnoliento que jamás levantaba la mirada del suelo, contrastaba, sin duda, con el vivo interés que había mostrado nuestra Primera Dama, María de los Perros Amor, la primera vez que entró al palacio gubernamental. Ni bien hubo traspuesto la guardia de granaderos vio, espantada, las funestas antiguallas que le hacían recordar a los sórdidos caserones de su provincia natal. A través de unos anteojos negros del tamaño de su desazón, miraba el viejo mobiliario de los tiempos de la Colonia. Envuelta en un tapado de leopardo cuya brevedad develaba sus muslos largos y pronunciados, evidentemente forjados en el trajín de las tablas, estuvo a punto de desfallecer de horror. La primera medida que tomó, aún antes de trasponer el vestíbulo, fue la redecoración completa de la casa presidencial.
– Vaya tomando nota -le ordenó al edecán al tiempo que, in situ, le señalaba todo aquello que habría de ser remozado.Primero mandó alisar los frisos de las paredes y los arquitrabes corintios de las columnas. Ordenó que se retirara la tétrica boiserie de ébano que oscurecía las paredes y dictaminó que habrían de reemplazarse por una sucesión de infinitos espejos esfumados. Las antiguas e interminables mesas de roble para treinta y dos comensales fueron depuestas y, en su lugar, la Primera Dama decretó el cambio por otras de vidrio color miel. Las añosas cómodas, secretaires, escritorios y chiffonniers fueron a dar a las ávidas bocas de un centenar de contenedores y terminaron en los vastos basurales que se extendían como hediondos sembradíos a la vera del río. La misma suerte corrió la innumerable colección de vidrios pintados que llevaban las ignotas firmas de Gallé y de Lalique, de Daun Nancy y de Müller, de Leverre y de Gaudí. Las viejas lámparas de Tiffany que pretendían adornar los escritorios fueron reemplazadas por otras de porcelana que representaban largos cisnes de cuyos lomos dimanaban fulgores dicroicos. Los gigantescos tapices del siglo XVI que cubrían las paredes fueron arrancados y, en su lugar, la Primera Dama mandó empapelar los muros con enormes fotografías de los lejanos Cayos de la Florida. Aquí y allá podían verse plácidos paisajes tropicales, cocoteros y palmeras recortadas contra un cielo satinado. María de los Perros Amor, flanqueda por el edecán, señalaba con su índice admonitorio, tamborileaba con sus pequeñas garras de nácar rosa Dior sobre las vetustas reliquias, a la vez que ordenaba por cuáles otras cosas habrían de ser reemplazadas. Los vitrales que repartían la luz de los jardines sobre los salones circundantes, fueron retirados enteros y, en su lugar, María de los Perros Amor instruyó que pusieran cristales espejados. Conforme avanzaba con su contoneo caribeño, iba ordenando y decidiendo, expeditiva y práctica, dueña de una seguridad propia de las amas de casa, acostumbradas a resolver los intrincados problemas domésticos.
Читать дальше