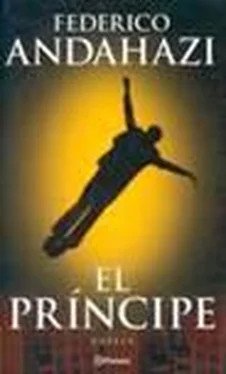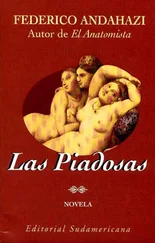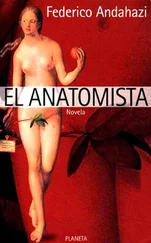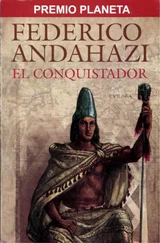Tardamos en darnos cuenta de que en aquella magnífica gala empírea faltaba alguien. Algunos de nosotros pudimos adivinar su sombra en el lugar más oscuro del balcón. Se hubiera dicho que el Secretario de Finanzas, el doctor Orestes Morse Santagada, permanecía oculto tras las celosías. Y creímos ver, en la diminuta lumbre de sus ojos que fulguraban en la penumbra, el brillo malicioso del rencor. Cuando volvimos a mirar, el Secretario se había perdido en la negrura del despacho.
Fuimos felices. Quizá por última vez. Nos habíamos olvidado del pasado y sospechábamos entonces, mientras mirábamos aquel fresco viviente, un porvenir venturoso. ¿Qué iban a decir ahora los gobernantes extranjeros, qué iban a decir las decadentes monarquías nórdicas, que, llenas de fastos y deínfulas presuntamente civilizadoras, eran incapaces de elevarse un milímetro del suelo? ¿Qué iban a hacer ahora con sus fraguados informes sobre sobornos, cohecho, untos, dádivas, retribuciones y otras descabelladas patrañas urdidas quién sabe con qué oscuros propósitos? ¿Con qué autoridad iban a denunciar ahora supuestos asesinatos políticos y crímenes de silencio? ¿Con qué argumentos iban a disimular la envidia que les provocaba el hecho de que nuestra moneda fuera más fuerte, más valiosa y más codiciada que sus míseras coronas? Las infamias habían sido tantas y tan desproporcionadas que hasta la oposición se mostró indignada. ¿Con qué descaro habrían de meter ahora sus narices en nuestros propios asuntos? Si hasta querían las cabezas de nuestros ancianos dictadores como si fuésemos incapaces de administrarnos justicia. Como ni siquiera habían podido tener sus propios tiranos, querían juzgar a nuestros asesinos que, no por asesinos, dejaban de ser nuestros.
Aquella noche de diciembre fuimos felices. Siempre habíamos conservado la ilusión de que Él era uno más entre nosotros. Tan próximo y elemental, era, en verdad, parte de nuestra cotidiana existencia. Y aun así, viéndolo volar magnánimo, augusto e inalcanzable, seguía siendo tan simple como el más simple de nosotros. Jamás lo llamábamos por su nombre. En su largo -y por momentos tortuoso- camino hacia la celebridad fue ganando apodos de amigos y enemigos. Lo conocimos como El Chivo, El Chino, La Gamba, La Chancha, El Alemán, La Garza, El Japo, Nipón, El Bosta, Nazo, El Doscincuentaytré, El Ñato, Cabeza de Turco, Cabeza, El Flaco, Ifigenia, Condorito, El Gordo Leo, La Gorda, Papito, El Papi, El Lechu, Lechuguita, El Mugre, Oldsmugre, Pitecantropus, El Pite, Piter, Piterpán, Pete, El Capanga, El Gato, Gato Capón, Capón, El Capo, Brígida, Santa Brígida, La Serenísima, El Leche, Queso, Buche, Tucán, La Nena, El Negro, Vieja del Agua, La Vieja, Cabeza de Naipe, Cabeza de Pija, El Sordo, Cantimpalo, Boga, Ana Bolena, Enrique Octavo, Locura, Locura de Dios, Batata, El Pelado, Porra, Peluca, Huevo, Jamón, El Mono, Pie Plano, Hueso, El Monje, La Manuela, Paja, El Preso, Soronga, La Pepa, El Cangrejo, Bigote, La Tur ca, Cabeza de Yunque; pero desde Su ascenso a la presidencia todos le decíamos Madre de Dios o Madre, a secas.
Aquella lejana noche de verano fuimos felices por última vez. Cuando las campanas de la catedral marcaron las doce en punto de la noche, sucedió lo que nadie esperaba. Hubiésemos querido que aquella coreografía celestial no cesara nunca. Y quizá no haya cesado. Quién puede saberlo. Lo cierto es que cuando todavía reverberaba la última campanada, el Presidente quedó suspendido en el aire, nos miró desde el cielo como un Cristo, extendió los brazos convocando a sus ministros, hizo una prolongada reverencia y, flanqueado por su leal séquito, tomó de la mano a la Primera Dama, María de los PerrosAmor, y comenzó un lento vuelo hacia el poniente. Nuestras cabezas giraban haciendo una ola humana a su paso. Ellos volaban en línea recta, cada vez más y más alto como una bandada de golondrinas. No quisimos entender lo evidente. Los vimos alejarse más allá de la plaza, más allá de la cúpula del parlamento hasta convertirse en un punto que acabó por fundirse para siempre con la línea nocturna del horizonte.
Nunca más, hasta Su segunda vuelta, habríamos de volver a verlo.
A desgano y porque no le quedaba otro remedio, la oposición se hizo cargo del Gobierno. Y aun siendo Gobierno, nunca dejaron de ser para nosotros la vieja y vetusta oposición.
La oposición tomó Su Doctrina igual que Roma la Palabra del Salvador. Como un Constantino ínfimo, enjuto, circunspecto y enfermo de tedio, el nuevo Presidente, antes opositor, declaró inamovible el Dogma y nos tranquilizó en la seguridad de que el Camino por Él trazado no habría de torcerse un ápice. Legitimando con su rúbrica los mil doscientos cuarenta y ocho sabios decretos que prolijamente Él había dejado sobre el escritorio antes de perderse en los cielos, el nuevo Presidente sacralizó los Principios Fundamentales. Con su índice parkinsoniano pero inmaculado de toda sospecha de venalidad, canonizó la totalidad de los contratos, concesiones y concordatos que había recibido en herencia. Y en algunos casos fue todavía más allá. Casi sin darnos cuenta fuimos arrollados por La Modernidad. Ahora podíamos ver nuestros rostros maravillados en el reflejo de las pantallas de los RÍA, Recaudadores de Impuesto Automatizados, detrás de aquellos caracteres que, analfabetos, no sabíamos leer; podíamos acariciar los suaves teclados de cromo que tampoco sabíamos cómo operar, pero siempre acabábamos por ingeniárnoslas para poder cumplir, rientes, con nuestras cargas tributarias.
Antes de Su Partida al Reino de los Cielos, Él había puesto la salud de los pobres en las mismas manos de Dios; viendo la irreversible obsolescencia de los viejos hospitales, decidió darlos en generosa y salomónica concesión, por una parte a la sabia Obra de Miracle amp;Company, propiedad del pastor evangelista James Sugar, y por otra, para quienes no queríamos abandonar la Iglesia romana, a la Orden de los Padres Carismáticos. A cambio de un óbolo completamente voluntario, podíamos participar de las multitudinarias misas de sanación. Los ciegos volvíamos a ver, los paralíticos podíamos caminar, y no nos levantamos los muertos de nuestras tumbas por explícito ruego del Registro Civil.
Pero lo cierto es que nada estaba como antes. El nuevo Presidente era incapaz de elevarse un milímetro del suelo. Si le preguntaran a cualquiera de nosotros cuál era el nombre de Su sucesor, contestaría encogiéndose de hombros. Quizá recordaría su nombre. Pero lo cierto es que ni siquiera tenía un apodo. O si lo tenía, tampoco lo recordábamos.
Pero sabíamos que algún día Él iba a volver para redimirnos. Así como había venido desde el centro del misterio y de la misma misteriosa forma se había elevado un día hacia los cielos perdiéndose del otro lado de la línea del horizonte, de la misma forma habría de regresar. Nadie conocía su pasado. Quizá por esa misma razón lo habíamos elegido. Nunca supimos del todo quién era aquel ángel de labios de madre judía, ceño severo de padre musulmán, lengua ardiente de amante italiano; ignorábamos quién era el que nos miró por última vez a través de sus ojos transparentes hechos con el azul cristiano del Mediterráneo, aquel príncipe de tez morisca, armado de la paciencia del Oriente y de la osadía nórdica de los vikingos. Y cuanto más ignorábamos su pasado, tanto más alimentábamos la esperanza de su futuro regreso.
Después del triste pero glorioso día de la ascensión junto con los Doce Apóstoles que componían su gabinete y María de los Perros Amor, hicimos numerosas exégesis e infinitas interpretaciones. Algunos decíamos que había partido en silencio. Otros asegurábamos haber leído en sus labios, antes de emprender el vuelo definitivo, una frase, una palabra o apenas una interjección; los menos aseverabamos haber escuchado claramente una admonición. Construimos innumerables parábolas, establecimos diversas alegorías. Pero todas las disquisiciones coincidían en una única certeza: Él habría de volver un día no muy lejano.
Читать дальше