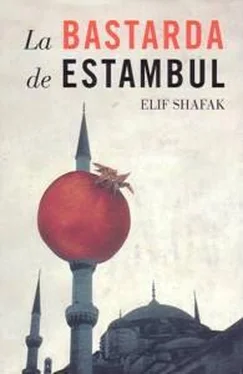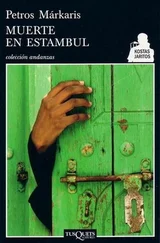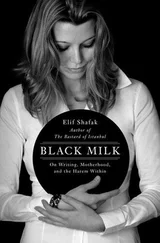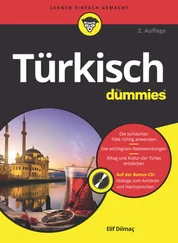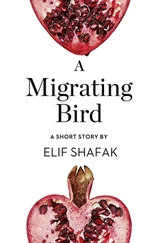Años después, cuando Petite-Ma le preguntaba cualquier cosa sobre ella, Rıza Selim Kazancı todavía se hundía en el silencio con los ojos ensombrecidos por una melancolía muy extraña en él.
– ¿Qué mujer abandona a su propio hijo? -decía entonces, con una mueca de odio.
– Pero ¿no quieres saber qué le ha pasado?
Petite-Ma se acercó para sentarse en su regazo, acariciándole suavemente el mentón tratando de animarle a afrontar la cuestión.
– No tengo ningún interés por el destino de esa zorra.
Rıza Selim Kazancı se tensó, sin molestarse en bajar la voz para que Levent no le oyera hablar mal de su madre.
– ¿Se fue con otro? -insistió Petite-Ma, consciente de que estaba sobrepasando sus límites, pero segura de que no sabría del todo cuáles eran sus límites hasta haberlos sobrepasado.
– ¿Por qué metes la nariz en asuntos que no te conciernen? -le espetó Rıza Selim Kazancı-. ¿Piensas hacer como ella o qué?
Y así Petite-Ma averiguó cuáles eran sus límites.
Excepto cuando surgía el tema de su primera mujer, su vida fluyó con tranquilidad en los años siguientes. Estaban cómodos y satisfechos, algo del todo inusual dado que las familias que los rodeaban eran totalmente diferentes. Su satisfacción era motivo de envidia para parientes, amigos y vecinos que se metían en sus vidas a la primera ocasión. El tema más recurrente era la falta de hijos. Muchos intentaron convencer a Rıza Selim Kazancı para que se casara con otra mujer antes de que fuera demasiado tarde. Como la nueva ley civil impedía a los hombres tener más de una esposa, debería divorciarse de aquella que, a esas alturas, todo el mundo sospechaba era estéril o rebelde. Rıza Selim Kazancı hizo oídos sordos a tales consejos.
El día que murió, una muerte inesperada pero común en las anteriores generaciones de hombres Kazancı, Petite-Ma creyó en el mal de ojo por primera vez en su vida. Estaba convencida de que había sido la mirada de la gente envidiosa que los rodeaba lo que había penetrado las paredes de su feliz konak para matar a su marido.
Hoy apenas recordaba todo eso. Mientras sus arrugados y huesudos dedos acariciaban el viejo piano, los días de Petite-Ma con Rıza Selim Kazancı parpadearon a lo lejos como un apagado y viejo faro que la guiara trastabillando por las turbulentas aguas del alzhéimer.
En un piso renovado frente a la torre Galata, un barrio donde las calles jamás dormían y los adoquines guardaban numerosos secretos, bajo los rayos del atardecer reflejados en las ventanas de edificios decrépitos y entre los chillidos de las gaviotas, se encontraba Asya Kazancı, desnuda e inmóvil en un diván, como una estatua que absorbiera el talento del artista que la hubiera tallado en un bloque de mármol. Su mente vagaba en una tierra de fantasía y el denso humo que acababa de inhalar se enroscaba dentro de ella quemándole los pulmones, llenándola de euforia, hasta que por fin lo exhaló despacio, con reticencia.
– ¿Qué estás pensando, cariño?
– Estoy trabajando en el artículo ocho de mi manifiesto personal de nihilismo -contestó, abriendo unos ojos brumosos.
Artículo ocho: si entre la sociedad y el ser se abre un cavernoso abismo atravesado solo por un débil puente, más vale quemar ese puente y quedarse del lado del ser, sano y salvo, a menos que lo que se persiga sea justamente el abismo.
Asya dio otra calada y retuvo el humo.
– Ven, que ya te lo doy yo -dijo el Dibujante Dipsómano, quitándole el porro de las manos. Se inclinó hacia ella, pegando el pecho peludo contra su torso. Asya abrió la boca como un polluelo ciego pidiendo alimento. Él exhaló el hilo de humo directamente en su boca y ella lo inhaló ansiosa, como el sediento bebiendo agua.
Artículo nueve: si el abismo interior te atrae más que el mundo exterior, más te vale caer en él, caer en ti mismo.
Repitieron el acto, él echándole el humo en la boca, ella inhalándolo una y otra vez, hasta liberar por fin la última nube de humo que desapareció por su garganta.
– Seguro que ahora te sientes mejor -susurró el Dibujante Dipsómano, reflejando en su rostro el deseo de más sexo-. No hay mejor cura que un buen polvo y un buen petardo.
Asya se mordió la boca por dentro para dominar las ganas de objetar. Se limitó en cambio a volver la cabeza hacia la ventana abierta y estirarlos brazos como dispuesta a abrazar a la ciudad entera, con todo su caos y esplendor.
Él, mientras tanto, estaba ocupado perfeccionando su sentencia.
– Vamos a ver. No hay nada más sobrevalorado que un mal polvo y nada más infravalorado que una buena…
– Mierda -apuntó Asya.
El Dibujante Dipsómano se levantó asintiendo con vehemencia, ataviado solo con sus bóxers de seda, con la ligera barriga al aire. Se acercó torpemente al CD para poner una canción, que resultó ser una de las favoritas de Asya: «Hurt», de Johnny Cash. Regresó al diván al ritmo de la apertura de la canción, con los ojos brillantes: «I hurt myself today / To see if I still feel…».
Asya arrugó la cara como si le hubieran pinchado con una aguja invisible.
– Es una pena…
– ¿El qué es una pena, cariño?
Ella se quedó mirándolo con unos enormes ojos atribulados, que parecían los de alguien tres veces más viejo.
– Es una mierda -gimió-. Los mánagers esos, los organizadores, como se llamen, planifican las giras europeas, las giras asiáticas e incluso las giras de la Unión Soviética en plan «viva la perestroika»… . Pero los aficionados a la música de Estambul no entramos en ninguna definición geográfica. Nos filtramos por las rendijas. ¿Sabes? En Estambul no tenemos los conciertos que queremos solo por la posición geoestratégica de la ciudad.
– Sí, deberíamos ir todos al puente del Bósforo a soplar cuanto podamos para empujar la ciudad hacia el oeste. Y si eso no funciona, lo intentaremos hacia el otro lado, a ver si podemos ir para el este -rió-. No es nada bueno estar en medio. A la política internacional no le gusta la ambigüedad.
Pero Asya, en las nubes, no le oyó. Encendió otro porro y se lo puso entre los labios agrietados. Inhaló una honda calada de indiferencia, ignorando después la sensación de los dedos de él en la piel, su lengua en la boca.
– Tenía que haber habido alguna manera de ver a Johnny Cash antes de que se muriera. Joder, el tío tenía que haber venido a Estambul. Se murió sin saber que aquí tenía auténticos fans…
El Dibujante Dipsómano esbozó una tierna sonrisa. Le besó el pequeño lunar de la mejilla izquierda, le acarició suavemente el cuello, hasta que sus manos comenzaron a descender hacia los generosos pechos para cubrírselos. El beso fue atrevido, sin prisas, pero a la vez elaborado con cierta fuerza, casi con crueldad.
– ¿Cuándo volveremos a vernos? -preguntó él con ojos brillantes.
– Cuando nos encontremos en el Café Kundera, supongo -contestó ella indiferente, apartándose. Al ver que se alejaba, él se acercó.
– Pero ¿cuándo nos veremos aquí, en mi casa?
– Quieres decir cuándo nos veremos aquí en tu picadero, ¿no? -le espetó Asya, sin querer ya dominar sus ganas de morder-. ¡Porque los dos sabemos perfectamente que esta no es tu casa! Tu casa es donde está tu esposa de hace mil años, mientras que esto es tu picadero secreto donde puedes beber y follar sin que tu esposa se entere de nada. Aquí es donde te tiras a tus nenas, cuanto más jóvenes, más superficiales y más colocadas, mejor.
El Dibujante Dipsómano suspiró y se bebió de un trago la mitad de su copa de rakı . Parecía tan desolado que por un segundo Asya temió que fuera a gritarle o a echarse a llorar; no podía imaginar que con tanto dolor alguien pudiera mantener la calma. Pero él se limitó a murmurar con voz alicaída:
Читать дальше