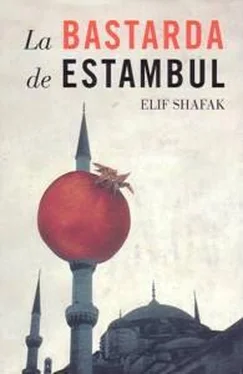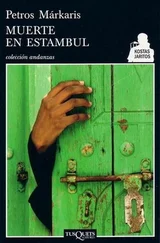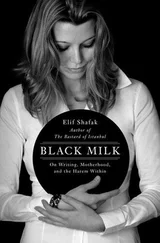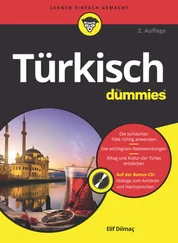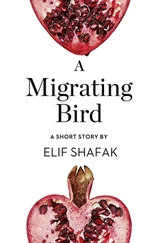Armanoush se reclinó en la silla. En la honda quietud de la noche se oía la serena respiración de su padre y a su abuela dando vueltas en la cama. Notó que su cuerpo se inclinaba hacia un lado, como si una parte de ella ansiara pasar toda la noche en aquella silla para saber qué era el insomnio, mientras que la otra parte quería ir a la cama y caer en un sueño profundo. Masticó el último bocado de manzana, y sintió una descarga de adrenalina al pensar en su arriesgada decisión.
Por fin apagó la lámpara de la mesa; el ordenador emitía una luz nebulosa. Pero justo cuando estaba a punto de salir del Café Constantinopolis, apareció un texto en la pantalla.
Te lleve donde te lleve tu viaje interior, por favor, cuídate, mi querida Madame Mi Alma Exiliada, y no dejes que los turcos te traten mal.
Era el Barón Baghdassarian.
Trigo
Llevaba despierta más de dos horas, pero Asya Kazancı seguía en la cama bajo el edredón de plumas, escuchando el guirigay de sonidos que solo se oye en Estambul, mientras componía mentalmente un meticuloso manifiesto personal de nihilismo.
Artículo uno: si no encuentras una razón por la que te guste tu vida, no finjas que te gusta.
Reflexionó sobre esta declaración y decidió que era bastante adecuada para ser la primera línea del manifiesto. Mientras continuaba con el segundo artículo, alguien dio un frenazo en la calle. Al instante se oyó al conductor maldiciendo a voz en cuello a algún peatón que se había echado de pronto a la carretera, atravesando un cruce en diagonal y con el semáforo en rojo. El conductor siguió chillando hasta que el zumbido de la ciudad se tragó su voz.
Artículo dos: la inmensa mayoría de la gente no piensa nunca, y los que piensan nunca son una inmensa mayoría. Elige tu bando.
Artículo tres: si no puedes elegir, limítate a existir; sé un champiñón o una planta.
– ¡No puedo creer que sigas en la misma postura que hace una hora y media! ¿Qué demonios haces en la cama, so vaga?
Era la tía Banu, que se había asomado sin molestarse en llamar primero a la puerta. Esa mañana llevaba un llamativo pañuelo en la cabeza, de un rojo tan deslumbrante que a lo lejos parecía un gigantesco tomate maduro.
– Nos hemos terminado todo un samovar de té mientras esperábamos a la reina. ¡Venga, espabila! ¿No hueles el sucuk a la parrilla? ¿No tienes hambre? -Y cerró la puerta de golpe sin esperar respuesta.
Asya masculló entre dientes mientras se subía el edredón hasta la barbilla y se daba media vuelta.
Artículo cuatro: si no te interesan las respuestas, no preguntes.
En el típico ajetreo de los desayunos de fin de semana se oía el agua cayendo del diminuto grifo del samovar, los siete huevos hirviendo frenéticos en el cazo, las lonchas de sucuk chisporroteando en la parrilla y alguien cambiando constantemente de canal en la televisión, pasando de dibujos animados a videoclips de música pop y de ahí a las noticias locales e internacionales. Asya sabía sin necesidad de verlo que era la abuela Gülsüm quien estaba a cargo del samovar y que la tía Banu preparaba el sucuk , ahora que había recuperado su incomparable apetito tras los cuarenta días de penitencia sufí y se había declarado vidente con gran éxito. Asya sabía también que era la tía Feride la que cambiaba de canal, incapaz de decidirse por ninguno y con sitio suficiente en el vasto territorio de su esquizofrenia para absorberlos todos, dibujos animados y música pop y noticias a la vez, igual que aspiraba a realizar múltiples tareas en la vida sin lograr terminar ninguna.
Artículo cinco: si no tienes motivos o capacidad para conseguir nada, limítate a practicar el arte de llegar a ser.
Artículo seis: si no tienes motivos o capacidad para practicar el arte de llegar a ser, limítate a ser.
– ¡¡Asya!! -La puerta se abrió de golpe y la tía Zeliha irrumpió en la habitación con sus ojos verdes llameando como dos piedras de jade-. ¿Cuántos emisarios tenemos que enviarte para que vengas a desayunar?
Artículo siete: si no tienes motivos o capacidad para ser, limítate a soportar.
– ¡¡¡Asya!!!
– ¡¡¿Qué?!!
La cabeza de Asya apareció de debajo del edredón como una bola de furia rizada y negra. Se levantó de un brinco y dio una patada a las zapatillas color lavanda que había junto a la cama. Falló una, pero la otra logró catapultarla directamente sobre la cómoda, donde golpeó el espejo antes de caer al suelo. Luego se remangó el amplio pantalón del pijama de forma bastante graciosa, lo cual, la verdad sea dicha, no contribuyó demasiado al efecto dramático que quería generar.
– ¡Por Dios! ¿Es que no se puede tener un momento de paz un domingo por la mañana?
– Lamentablemente en este mundo no existe un momento que dure dos horas -señaló la tía Zeliha, después de observar la inquietante trayectoria de la zapatilla-. ¿Por qué quieres sacarme de quicio? Si estás atravesando una fase de rebelión adolescente, llegas tarde, señorita. Eso lo tenías que haber hecho hace cinco años. Acuérdate de que ya tienes diecinueve.
– Sí, la edad que tenías tú cuando me tuviste sin estar casada -rugió Asya, sin poder evitar ser tan brutal.
La tía Zeliha se quedó observándola desde la puerta con la mirada decepcionada de un artista que ha pasado toda la noche bebiendo y trabajando en una obra de arte con gran satisfacción para encontrarse, a la mañana siguiente, con el caos que ha creado estando borracho. A pesar del desengaño, no dijo nada durante un instante, hasta que por fin sus labios se curvaron formando una sonrisa taciturna, como si acabara de darse cuenta de que la cara que miraba era de hecho su propia imagen en el espejo: tan parecida y aun así tan distante. Si bien las diferencias físicas eran evidentes, su hija había resultado ser como ella.
En cuanto a la personalidad, era igual de escéptica, indisciplinada y amargada que ella a la edad de Asya. Sin darse cuenta siquiera, había pasado a su hija el papel de la inconformista de la familia Kazancı. Por suerte, Asya no parecía todavía hastiada ni dominada por la angustia, era demasiado joven. Pero la tentación de derribar el edificio de su propia existencia brillaba suavemente en sus ojos: el dulce atractivo de la autodestrucción que solo sufren los sofisticados o los saturninos.
Sin embargo, la tía Zeliha veía con claridad que Asya apenas se le parecía físicamente. No era una mujer hermosa y quizá nunca lo sería. El problema no era un cuerpo o una cara raros, ni mucho menos. De hecho, vistos de uno en uno, todos sus rasgos eran hermosos: tenía la altura y el peso adecuados, el pelo negro rizado, un mentón bonito… No obstante, al ponerlo todo junto fallaba la combinación. Tampoco es que fuera fea, en absoluto. Si acaso mediocre, una imagen agradable de mirar pero que nadie recordaría. Su cara era tan anodina que quien la conocía por primera vez solía tener la impresión de que ya la había visto antes. Era de una mediocridad única. Más que «guapa», el mejor cumplido que podría recibir de momento era «mona», lo cual estaba muy bien, solo que Asya atravesaba dolorosamente una fase de su vida en la que este adjetivo le dolía. Con veinte años más vería su cuerpo de forma diferente. Era una de esas mujeres que, sin ser guapas en la adolescencia ni atractivas en la juventud, llegan a ser bastante hermosas en la madurez; eso si aguantaba hasta entonces.
Por desgracia, Asya no contaba siquiera con el más leve atisbo de fe. Era demasiado mordaz para tener confianza en el paso del tiempo. Llevaba dentro un fuego ardiente que carecía de la más mínima creencia en la bondad del orden divino. También en ese aspecto se parecía mucho a su madre. Con esa fibra moral y con aquel ánimo, no podía de ninguna manera tener fe ni paciencia para esperar el día en que la vida pondría su cuerpo a su favor. En aquella época, la tía Zeliha veía claramente que la conciencia de su mediocridad física, entre otras cosas, escocía a su hija. Si pudiera decirle que la belleza solo atrae a los peores chicos. Si pudiera hacerle comprender que era una suerte no nacer demasiado guapa, que así tanto hombres como mujeres serían más benévolos con ella, y que su vida sería mejor, sí, mucho mejor sin la belleza exquisita que ahora tanto deseaba.
Читать дальше