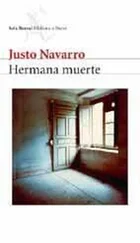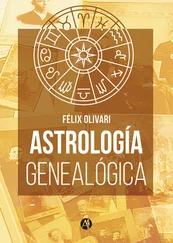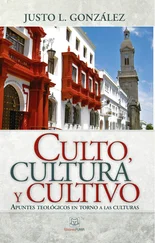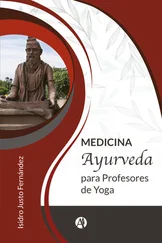Y el killer Varotti iba al encuentro de su destino, de Francesca, hacia la curación y purificación de todas sus heridas. La madre de Varotti había tenido esta visión, lo he leído en el periódico: al pie del Coliseo su hijo era acogido por una figura vestida con túnica blanca, el Sumo Pontífice, Johannes Paulus II, cree la madre, un milagro. He visto la foto de la señora Varotti junto a la foto de las explosiones en Bagdad y el anuncio del inminente incendio de Roma por las Bri-gadas Abu Hafs al Masri.
La foto periodística de Varotti me dio impresión de que no tenía amigos, triste killer de cráneo pelado, gafas negras y cansancio palúdico, el criminal enfermo de malaria, febril, apesadumbrado y atontado y perseguido por toda la policía de Italia, viajero, muy lejos de su casa. Le duele el presente, pero también el pasado, que por fortuna es irrecuperable. Echa mucho de menos el futuro, otro sitio, la salvación, después de viajar a través de la noche y el invierno y el verano luminoso, por Largo Argentina ahora, donde lo toma una cámara de vigilancia. Va al encuentro de Francesca, aunque conozco a dos Francescas, la antigua que dormía conmigo y la que no me contó que había participado en la muerte de Varotti, o a tres, si cuento a la que imaginaba Carlo Trenti, heroína traidora en la liquidación de Varotti, una conjura de bandidos y promotores de televisión y boxeo. Las dos orquestas tocan Goldfinger para que la gente baile en masa, quinientas personas donde hubo cincuenta, y Francesca está otra vez en todas las pantallas. Hay una mano en el hombro de Francesca Olmi, y una cara feliz, unos labios, muy cerca de su oreja. Es Trenti, el escritor de novelas de crímenes.
La voz de Trenti ha sido mi voz de Roma. Mi profesión es silenciosa, de viajero solitario que mira una página en vez de la ventana del avión: aislamiento y silencio lleno de palabras de otro, Trenti, por ejemplo. Ahora Francesca dice algo al oído de Trenti, Un escritor es especial, me dijo la mujer de Trenti. Quiere desarrollar todos los aspectos de sí mismo y una mujer no le basta, tiene que buscar más mujeres, hablar con las mujeres, dormir con las mujeres. Yo conocí a la mujer de Trenti, y he visto a Trenti hablar al oído de Francesca, pero no al oído de su mujer, quizá porque con su mujer establezca una comunicación más íntima, telepática. Mi mujer y yo nos cansamos mucho hablando, sin dirigirnos apenas la palabra, dice Trenti. Nos cansa mucho decirnos las cosas más simples porque es repetir en voz alta lo que ya nos hemos dicho mentalmente.
Busqué por los jardines al grupo de Trenti y Francesca, pero Trenti y Francesca parecían vivir en otro mundo, en otro cielo. En el círculo más bajo de todos los cielos estaba mi fiesta, en la luna. Piero de Pieri estaba solo, en Marte, hablando por teléfono, y me vio. Levantó un brazo hacia mí. Detente. Iba a contarme De Pieri la verdadera historia de Francesca, tal como había sido escrita en el registro de algún hotel deplorable en torno a Stazione Termini y tal como la imaginaba el novelista Carlo Trenti, y la historia de Trenti y Francesca en las últimas cuarenta y ocho horas. Toda mi vida es esta multiplicación de historias oídas, leídas, traducidas, inventadas. Mi sentido de la irrealidad es mucho mayor que mi sentido de la reali-dad. Si a la luz de un foco verde descubro de pronto lo hasta ahora invisible para mí, las costuras quirúrgicas que atraviesan la cara de máscara de De Pieri, vuelvo a ver en un segundo la película de aquel hombre que se estrelló en un coche, pasó en coma cinco años, despertó y conocía las cosas que fueron y las que estaban siendo y las que serán, pasado, presente y futuro, y sabe todo de todos y por eso trabaja para la policía y está absolutamente solo. Se me acerca De Pieri, sonrisa en un jardín de individuos que se cruzan en los bosques salvajes y se enseñan los dientes como fieras. De Pieri viene a ofrecerme saberlo todo, pero pasa de largo, y un fotógrafo lo sigue. Es algo ya vivido, ya visto, un ser largo y abultado y soñoliento detrás de la cámara fotográfica, sin afeitar. Tiene el ojo derecho deformado, de acercarlo al visor de la cámara. Me hace un gesto con dos dedos, como encañonándome con una pistola. Quiere que me aparte para fotografiar al Primer Ministro, o que mire a la cámara y me disponga a ser fotografiado, y fotografiado soy. De Pieri desaparece con su fotógrafo y mi fotografía, y yo alcanzo por fin los desolados manteles arrasados, los últimos restos del banquete.
Por fin alcancé la explanada del banquete, vacía como las bandejas, devorados los alimentos o derramados sobre los manteles. Había paz, una desolación de fiesta fastidiada y claustrofóbica. Las mesas se extendían ante la casa orgullosa, desnuda y herida en la segunda planta por el taladramiento para una máquina acondicionadora de aire, cerrados cristales y postigos, caja hermética de moscas muertas y muebles embalsamados. Está iluminada la casa. Una sombra crece en la pared y oigo pisadas a mi espalda. Reconozco los pasos que retumban en mi habitación, el temblor del edificio cuando a las tres de la mañana enciendo la luz y a través del techo sigo los pasos del obispo americano, de nombre desconocido para mí, más joven ahora de lo que me parecía en las escaleras y el portal del inmueble de San Cosimato, menos pesado que cuando, invisible, pasea sobre mi cabeza, pero un poco entrado en carnes, con la cadena de oro que acaba en el bolsillo superior de la camisa como el silbato de un marino, el crucifijo refugiado, irreve-rentemente oculto. Yo a usted lo conozco, me dice, lo he visto antes, hace tiempo, en otro sitio.
Nos hemos cruzado en las escaleras, en la casa de San Cosimato, le digo, vivimos en la misma casa. Lo he visto subir impetuosa y asfixiantemente a su apartamento cuando vuelve de los palacios vaticanos, mano derecha de un cardenal especialista en cinematografía. Me mira de la cabeza a los pies cuando baja contundentemente hacia palacio. Sí, tiene usted razón, ahora que lo dice, lo he visto a usted en las escaleras, pero lo he conocido en el pasado, hace años, en Chicago. Usted es Noveiru, dice el obispo, que parece haberme conocido en otro tiempo bajo uno de mis muchos nombres.
Algo me impulsa a perderme bajo nombre falso en regiones del mundo donde nadie me conoce. He tenido muchos nombres en mi vida, me encuentro con viejos conocidos absolutamente desconocidos que me llaman con los extraños nombres que recibí en ciudades sucesivas o simultáneas, como si en cada sitio quisieran decirme quién soy de verdad, revelarme mi personalidad genuina y absoluta, Yust, Yast, Iostea, Hastou, Istu, Novaro, Nibaró, Nofeira, Nosferatu, o Fats, por un trompetista que murió joven y precisamente el año en que nació mi madre, 1950, e incluso hubo un entomólogo que veía mis iniciales en colores, J roja, N de un greyish-yellowish oatmeal color. Mis nombres sucesivos son como los recuerdos de amigos y amigas que guardo en mi habitación de Granada, hojas de árboles de Nueva Inglaterra, posa-vasos de Edimburgo y Varsovia y Praga, vasos de Friburgo, ceniceros de París, entradas para museos y espectáculos de Oriente y Occidente. Tengo incluso recuerdo de recuerdos que ya no conservo, perdidos o liquidados u olvidados en alguna parte, y algunos de estos recuerdos son precisamente los más valiosos: un disco, de los viejos, negro, Nostalgia , de Fats Navarro, una trompeta en un banco del parque se ve en la portada, regalo de Sue Harris perdido en un aeropuerto. Es un alivio que se perdiera. Los viejos discos de mi padre y mi madre son como ropa usada de 1960 y 1970, en sus carpetas, con la incomodidad pastosa del tacto ajeno y cercos de líquidos oscuros que marcan el papel desde hace treinta años, y partículas de tabaco fósiles esforzadamente infiltradas entre el celofán y el cartón.
Читать дальше