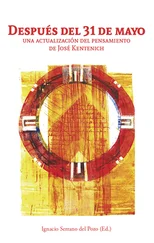– Ten por seguro que ellos piensan lo mismo de nosotros -replicó.
Tras el hombre se erigía una auténtica plataforma de ejemplares de su último libro, Vivencias psíquicas , junto a un enorme cartel de Berger en pose de autor, un rostro reflexivo apoyado en la mano.
Berger nos dio la excelente noticia de que percibía en el ambiente una vibrante energía positiva.
– Sois partes de un todo. ¿Notáis la fuerza? Es algo que se irradia. Estamos en la energía. Somos la energía, almas que se entreveran, mentes que se interconectan. Ahora voy a canalizar vuestra energía, para romper esta copa que tengo ante mí. -La golpeó con la uña y brotó el sonido agudo característico del cristal de Bohemia-.Yo sólo me limitaré a encauzar una fuerza que no proviene de mí, sino de todos vosotros. Os pido ahora que os concentréis unos segundos, todos a la vez. Quiero que rompáis esta copa sin tocarla. ¡Ahora!
Segundos después, la copa estallaba.
El efecto fue rotundo, formidable. Circuló una unánime exclamación de asombro y regocijo. Gabriel Berger sonrió con satisfacción. Tras un silencio dramático, su voz se tornó más grave y envolvente.
– Ahora os haré una demostración de lo que en mi libro llamo precognición-cuasisimultánea, porque es una adivinación a corto plazo, que requiere menos esfuerzo que la adivinación a largo plazo. La mente puede adelantarse al tiempo, segundos, días, semanas. Cuanto más se anticipa, más profunda debe ser la concentración. En este ejercicio me anticiparé sólo unos segundos. Necesito voluntarios. Y para que nadie piense que estaban conchabados conmigo, los escogeré al azar.
Se situó de espaldas a nosotros en su silla giratoria y arrojó un puñado de caramelos por encima del hombro. Andy logró atrapar uno.
Una joven se levantó, alzando triunfal su caramelo. Era alta, desproporcionada, de rostro agradable. El mentalista la invitó a escoger un libro cualquiera de la librería. Ella se aproximó a una estantería lateral y, tirando del lomo, extrajo uno bastante grueso.
– ¿Cómo te llamas, joven?
– Sofía.
Berger asintió, cogió el libro que ella le entregó y le puso una mano paternal en el hombro. Ella se relajó al momento, como si Berger le hubiera ahuyentado toda tensión de su cuerpo.
– Muy bien, Sofía. Éste es el libro que has escogido para nuestra demostración. Fedor Dostoievski… ¡parece interesante! No lo he leído, lo confieso. Una lástima.
Su broma fue celebrada con discretas risas. Mientras hablaba, hojeó deprisa el libro y acto seguido orientó sus páginas hacia Sofía, a la altura de su cara, de manera que sólo ella podía leerlas.
– Voy a dejar correr deprisa las páginas de este libro a partir de la primera. Tú dime con un «ya» cuándo quieres que me detenga y paro en esa página, ¿has entendido? Muy bien, Sofía, empecemos.
Entre sus dedos dejó correr el flujo de páginas y, transcurrido apenas un segundo, se detuvo a una orden de Sofía, más o menos hacia el centro del libro. Gabriel tenía la cara medio tapada por las tapas del libro y ciertamente no podía ver esa página.
– ¿Puedes decirme qué página es, Sofía?
– La trescientos treinta y uno.
– Bien, fíjate en la primera palabra. ¿Lo has hecho?
– Sí.
– ¿Empieza por la letra ce?
– ¡Sí!
– ¿Es la palabra… carruaje?
Esta vez la joven dejó escapar un gritito de júbilo y admiración. Mientras enseñaba el libro al público de las primeras filas, para que comprobasen el acierto (Andy y yo pudimos ver que, en efecto, la primera palabra era carruaje), el público rompió a aplaudir.
Era sorprendente. No obstante, había algo sospechoso en su número. ¿Para qué necesitaba hojear antes el libro? ¿Para qué necesitaba sostenerlo? Más espectacular habría resultado si ni siquiera el libro escogido por Sofía hubiera pasado por sus manos, o si ella se hubiese situado a una distancia en la que fuera imposible leer una palabra, manteniendo igual el resto del procedimiento.
Andy me cedió el caramelo y me dio un ligero empujón para invitarme a salir a escena. No lo dudé. Avancé entre la gente, tomé un grueso libro de Balzac y se lo tendí. Le pedí en voz alta y con gran cortesía que lo repitiera. No había previsto repetirlo pero, por no desairarme, accedió.
Actuó de idéntica manera: echó un rápido vistazo al libro mientras comentaba algo, pero esta vez no me dejé distraer por sus palabras y seguí la dirección de sus ojos. Me pareció ver que se detenía un instante en la parte superior de una página central, hecho lo cual orientó el libro hacia mí; observé que sus dedos estaban en contacto con la base de las hojas. Repitió las instrucciones antes de dejar correr las hojas. Y en lugar de esperar un instante, como Sofía, me precipité a exclamar «¡stop!». No se detuvo en ese preciso instante, sino que -simulando un leve retardo- aún dejó pasar un buen fajo de páginas y abrió el libro por el centro, justo en la hoja que había reservado con la uña. Sin duda, la página cuya primera palabra leyó velozmente al principio.
No había tiempo para pensar. Me dispuse a delatar en público el fraude, pero algo me lo impidió: el cuchillo frío de sus ojos.
Me había descubierto, nos habíamos descubierto. En una fracción de segundo hubo un intercambio invisible de información a velocidad de relámpago. Su mirada cargó una amenaza tan intensa y perturbadora que mi estómago se encogió y quedé paralizado.
Entonces experimenté algo así como un secuestro emocional. Sin mediar palabra, sin contacto físico, desde su posición de poder me anuló. Me vi ante un público hostil a mis intenciones, un público rendido a él. Me sentí avergonzado, humillado, miserable. No podría explicar qué me despojó de la voluntad, qué sugestión invisible selló mis labios. Me temblaron las rodillas. Le devolví el libro.
Andy me hizo una señal y salimos a la calle. Estaba impaciente por saber qué me había ocurrido.
Le expliqué el truco que había utilizado, y también el bloqueo repentino que me había impedido sabotearle su actuación. Andy se mostró gratamente sorprendido.
– Sé el truco de la copa -dijo-. Utiliza un pequeño silbato que acciona con una mano oculta. Emite ultrasonidos que escapan a nuestro umbral, y son tan agudos que pueden romper un cristal muy fino.
También yo había oído hablar de estos dispositivos, utilizados también para llamar a los perros. Andy no parecía defraudado al saber que era un impostor. Estaba convencido de que la mayoría de los llamados psíquicos lo eran, y que los verdaderos solían permanecer ocultos en el anonimato, como Lorenzo Rubio.
– Tengo que andar con cuidado -admitió-. Esto está lleno de falsos psíquicos. Debemos proteger a la gente del fraude. Cuando esclarezcamos la verdad, han de caer muchos charlatanes. El problema es que, actualmente, la mayoría de los científicos cree que todos son impostores. No distinguen el grano de la paja.
– Me gustaría observar de cerca a tu protegido -le dije.
– A mí también me gustaría que lo hicieras. Nos serías de gran ayuda en Inquiring Minds.
– ¿Hablas en serio? ¿Quieres ficharme?
– Nunca he hablado más en serio. Acuérdate de aquella máxima de Pascal: «El que duda y no investiga se torna no sólo infeliz, sino injusto».
Me pareció una frase que resumía a la percepción mi estado.
Por fortuna, Annette se tomó un día de descanso familiar y pudimos pasar la tarde juntos. Para ella era un nuevo capítulo de su vida, sin su abuela Angélica. Los días de luto habían quedado atrás, aunque no por eso habían caído en el olvido. Como es habitual en estos casos uno se agarra al curso de la naturaleza, la vejez, el orden o desorden de las cosas. La mujer se había despedido con setenta y ocho años. No había sido una vida longeva, aunque tampoco corta, y en cualquier caso había sido una vida feliz.
Читать дальше