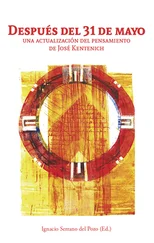De Chile acabaría llevándome un recuerdo agridulce. No siempre se puede coronar la ansiada cumbre. El Tronador se nos resistió y se truncaron mis propósitos de liberarme allí, en las níveas alturas, del extenuante fardo que me había llevado a ese país, cargado sobre mis espaldas: el peso de la duda y el peso de la muerte, al que en el último tramo se había sumado el peso del amor.
Había consolidado una hermosa amistad y perdido una nueva oportunidad de amar a una mujer. Y, sobre todo, había aprendido mucho sobre quién era yo y quién fui para Elena, y quién fue Elena y por qué las cosas acabaron de ese modo.
He llegado al final de estos papeles que han ido tomando, sin pretenderlo, apariencia de relato, papeles supervivientes de la voracidad de la papelera, donde finalmente ha terminado la mayor parte de lo escrito desde que mi vida descarriló, en un intento de encauzarla. Papeles que he podido conservar indemnes y sin sonrojo, en mi patológica propensión a arrepentirme de cuanto escribo.
Andy se recuperó en el hospital. Cuando me encontraba con él llegó su ex pareja y hubo una explosión de sentimientos, que apuntaban hacia una reconciliación. Me retiré discretamente, comprendiendo con alivio que en su irreflexivo y estúpido impulso había alguien más que Lizzy y yo en la ecuación. Cuando me tranquilicé en este sentido, vi con claridad que, al revelarle el plan del comité de escépticos había hecho lo correcto. No tardó en agradecérmelo. En cambio John Lizzy se mostró mucho más desagradecido, pero esto ya no importa, salvo que lo tenía difícil para que me admitieran como miembro en su organización.
Annette y yo conversamos con franqueza en los días que precedieron a mi partida a Nueva York. Acortamos distancias. Cuando los pensamientos de un hombre y una mujer se encuentran en el infinito espacio de las posibilidades se produce algo así como un chispazo que desencadena una combustión interna. Y, por fortuna, es algo tan infrecuente como un choque natural entre ciertas partículas. Sin embargo, sentía que Annette y yo ocupábamos a veces un mismo punto en el espacio, fugazmente. Me comprendía y podía sentirlo, y me decía: «Esto no puede suceder».
Mi forma de amar y desear se basa en la nostalgia, y eso es todo cuanto puedo decir, cuanto he aprendido de lo que soy y de lo que puedo dar. Al final, uno elige vivir la única vida que sabe vivir, la única forma que sabe de vivirla. Lo que nunca seré capaz de comprender es ese momento trágico en el que una persona decide, de manera inexorable, acabar con su vida. Este acto me sume en una paralizante perplejidad, me interpela sobre el valor real de la vida, que nunca había cuestionado, tal vez para reafirmarme en ella, para agarrar con más fuerza la roca del precipicio y no mirar abajo, porque no hay cuerdas de sujeción, no hay seguros, y toda clavija es ilusoria.
Después de todo, me pregunto si, blanqueando su suicidio, no estaría intentando evitar que nosotros, los vivos, tuviéramos que enfrentarnos a una pregunta peliaguda (aunque no lo logró). Quiero pensar que esta última procuración, esta cautela desesperada, revela que para ella la vida y las personas aún tenían valor.
Deseo expresar mi gratitud a algunas personas que leyeron el manuscrito y me ayudaron con sus consejos: Coral Cruz, Alberto Marcos, Silvia Elices y María José Castrillo.
Debo a David García Cerdeño, doctor en Supercuerdas y Teoría-M, algunas valiosas correcciones de datos de física.
Mi agradecimiento también se dirige al Círculo Escéptico (asociación que promueve el uso de la razón frente a la credulidad y las afirmaciones paranormales) y, concretamente, a Luis Alfonso Gámez, representante en España del Center of Inquiry y consultor del Comité para la Investigación Escéptica (CSI, antiguo CSICOP).

Ignacio García-Valiño nació en Zaragoza, en 1968. Psicólogo escolar y escritor, comenzó publicando con apenas veinticinco años su primer libro de cuentos La caja de música y otros cuentos (Zaragoza, 1993). Dos años después publica su primera novela, de corte humorístico: La irresistible nariz de Verónica (1995; Premio José María de Pereda). Su segunda novela, de corte histórico e inspirada en un relato bíblico, fue Urías y el rey David (1997). Con su tercera novela La caricia del escorpión, fue finalista del Premio Nadal en 1998. Posteriormente publicó Una cosa es el silencio (1999), y regresa al relato inspirado en la historia, en este caso en la Atenas clásica con Las dos muertes de Sócrates (Alfaguara, 2003). Hace una breve incursión en la novela juvenil con Pablo y el hilo de Ariadna. Su novela, Querido Caín, ha sido Finalista del Premio Torrevieja de novela.
Sus novelas han sido traducidas a numerosos idiomas: francés, alemán, italiano, griego, portugués, rumano y ruso. Colabora habitualmente en prensa y en publicaciones de psicología.
Trabaja en un IES de la provincia de Málaga como orientador psicopedagógico.
***