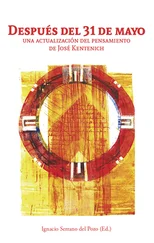Comimos algo, nos abrigamos bien y seguimos adelante, apretando el paso para llegar al refugio antes de que oscureciera. Dejábamos atrás los primeros glaciares. Hubimos de utilizar linternas para enfocar el último tramo, poco antes de alcanzar el refugio Otto Meiling, a 1.900 metros. Un poco más y hubiera sido difícil seguir por aquel pedregal a oscuras. Nos alegramos de que todo estuviera resultando conforme a lo previsto.
Era, como nos habían anunciado, un refugio de primera categoría. Teníamos a nuestra disposición literas, mantas, una rudimentaria cocina y un botiquín. Compartimos, además del amor a la montaña, nuestros quesos y embutidos con un grupo de nueve escaladores chilenos en un amplio comedor caldeado por el fuego de una chimenea. Los otros iban a seguir una ruta diferente y pensaban coronar la cumbre chilena.
Nosotros nos enfrentaríamos con el Pico Argentino. Conversamos sobre las ventajas e inconvenientes de la nieve granulada, la nieve fresca, las placas de viento y los tramos mixtos de hielo y roca. Dedicamos un rato a marcar los puntos de referencia sobre el papel. Fue reconfortante irse a dormir a la litera pensando que el día siguiente era el gran día.
Y el gran día llegó. El sol restallaba en los glaciares. Nos pusimos las botas con crampones que hacía casi tres años que no me ajustaba. Hierros, cuerdas, arneses, mosquetones, y el hielo deslizante bajo los pies. Mis primeros pasos fueron torpes, me sentí lento y pesado como un saurio, pero al cabo de una hora ya había recuperado las viejas sensaciones.
Continuamos desde el refugio por el Filo de la Motte, una arista de suave pendiente nevada que divide las cuencas de los glaciares, hacia el cielo abierto. Hasta aquí no había posibilidad de salirse del rumbo, ya que fuera del Filo sólo había derrumbaderos y laderas muy quebradas. Continuamos hasta un promontorio de roca, una de nuestras referencias, a 2.400 metros. Eran las once.
Nuestro siguiente paso era escalar el Filo de la Vieja, antesala del tramo que continuaba hacia la cumbre. Era el ascenso más técnico y exigente. Todo iba bien hasta que cometimos el error de salirnos de la ruta, ya que en lugar de descender hacia la izquierda, seguimos por el filo en dirección a la cumbre. Allí nos encontramos con una zona impracticable, peligrosa, llena de grietas y paredes verticales, en la que nos atascamos y derrochamos mucha energía. Nos dimos cuenta de que aquélla no podía ser la vía correcta porque no había cordadas fijas.
Cuando regresamos al punto donde habíamos equivocado la dirección eran las tres. Habíamos perdido algo más de una hora y eso nos descabalaba los tiempos marcados. Nos hidratamos y discutimos si aún era factible coronar o, mejor dicho, si podíamos coronar y también realizar el descenso antes de que nos cercara la noche. Andy propuso bajar, pero yo creía que aún teníamos tiempo. Le convencí para seguir, pero lo cierto es que estábamos nerviosos.
Días después comprendí por qué me había obcecado en continuar, cuando la prudencia aconsejaba lo contrario. El contacto con la naturaleza en estado puro me había provocado una suerte de catarsis. Necesitaba esa inyección de energía, la recompensa de la cumbre, para afrontar la dura prueba que me esperaba después: resolver el conflicto que implicaba a Andy, enfrentarme con mis sentimientos hacia Annette, aceptar mi fracaso y, sobre todo, consumar mi duelo por la pérdida de Elena dejando en la cima, bajo el cielo austral, los últimos restos de remordimiento por lo que mi actitud había contribuido a su muerte. Necesitaba llegar a ese punto en el que lo viera todo diáfano alrededor, para despojarme de un gran peso, enterrarlo simbólicamente en la nieve y descender liberado de cargas. Sólo esa cumbre podía marcar el antes y el después. Y, de ese modo, podría partir a Brookhaven con la certeza de que iniciaba una nueva etapa en mi vida, ya sin lastres.
Después de descender el Filo de la Vieja hubo que continuar rodeándolo por la izquierda y empezar a dirigirse hacia el portezuelo, sorteando grietas y rodeando seracs. Nos desplazamos encordados, caminando en simultáneo, en paralelo a la ladera, sin hacer una sola pausa en dos horas. A las cinco llegamos a la depresión del portezuelo, un plano de intersección entre el Pico Argentino y la cumbre Internacional. Era un impresionante balcón al Parque Nacional Nahuel Huapi y al valle del río Negro.
Ante nosotros teníamos la pared norte del Pico Argentino del Tronador, medio kilómetro de desnivel y 55 grados de inclinación, con fuerte exposición al viento del sur. No hubiera representado un escollo en los tiempos del CERN, pues habíamos salvado paredes más difíciles, pero acusaba la falta de entrenamiento y el gran desgaste físico de haber llegado hasta allí con demasiada prisa. Quedaban pocas horas de luz.
– ¿Seguimos adelante o bajamos? Podemos intentarlo mañana -dijo Andy.
Me encontraba fatigado y furioso ante la perspectiva de bajar en balde. Propuse seguir por pura terquedad. Había que superar un par de grietas y, dado lo expuesto del paso, montamos un anclaje al pie. Pero antes de que pudiera asegurarlo, resbalé con la puntera y me deslicé pendiente abajo una docena de metros, hasta que logré recuperar el equilibrio, clavar el piolet y afianzar los crampones. En este trance me torcí un tobillo. Me latían las sienes de la tensión. Andy se apresuró a bajar hasta mi posición. Me tendió una mano. Me preguntó si me encontraba bien. Lo cierto es que las fuerzas me habían abandonado en esos segundos de pavor. La cabeza me daba vueltas.
Emprendimos el descenso después de sujetarme el tobillo con una venda. Me acordé de cuando le vendé el tobillo a Elena en aquel refugio del Monte Perdido donde nos encontramos una noche de tormenta, donde nos conocimos y nos enamoramos.
Durante la cena, al calor de la chimenea del refugio Meiling, estaba de pésimo humor, pero Andy trató de animarme con ciertas confidencias sobre el pasado, sobre los hombres que marcaron su biografía sentimental. Al principio no sospechaba adónde iría a parar. Al cabo de un rato me insinuó que en aquellos años escalando los picos del Valais y de la frontera italofrancesa se había enamorado de mí.
Consciente de que no tenía ninguna oportunidad, y temiendo que su declaración enturbiara nuestra amistad, optó por callarlo y disimular. Yo no supe qué decir. Me sentí abrumado e incómodo. ¿A qué venía todo aquello ahora? No sabía qué esperaba de mí, exactamente. Después me relató su peripecia personal desde la adolescencia: los problemas con su padre, que nunca llegó a aceptarlo, la costumbre del disimulo en la escuela, en la universidad. Escuché un relato lleno de dolor, muy humano, en cierto modo emocionante, en el que me había conferido un papel que no había merecido, del que ni siquiera había sido consciente, hasta ese momento. Noches en las que vivaqueamos en una ladera, buscando el calor de nuestros sacos de dormir, y en las que nunca tuve la más mínima sospecha de lo que le bullía por dentro. Mi mal humor se fue mermando.
– De acuerdo -le dije-, me has conmovido. Y ahora, ¿qué? ¿Nos tiramos directamente a una litera o hacemos planes de vida en común?
Por suerte, aún fue capaz de reír.
Me habló, con más alegría, de un nuevo libro que había empezado a escribir: Thinking Outside the Box . Pretendía ser «una exploración más allá de los límites». Empleó otras expresiones grandilocuentes, como «los grandes misterios» y «profundo océano de la verdad».
Mientras escuchaba su apasionada disertación, sentí una furiosa acometida de piedad. ¿Profundo océano de la verdad? ¡Si supiera la profundidad de la mentira en la que se estaba hundiendo! Por encima de la piedad latía una rabia contra mí mismo, por estar ahí, con él, ocultándole todo lo que sabía, fingiendo naturalidad. Tal vez había llegado demasiado lejos. Me sentía un repugnante impostor. Ellos le estaban utilizando y yo lo sabía. ¿Qué clase de amigo era yo? Comprendí que mi gran error del pasado, con Elena, consistió en anteponer la ciencia a las personas.
Читать дальше