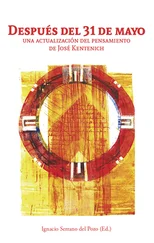Me debatía en una lucha interior. ¿Debía decírselo? ¿Le abría los ojos a la cruda realidad, allí, en el refugio? ¿Traicionaba al comité escéptico? Mi nerviosismo me delató.
– No te preocupes -dijo Andy-, sé lo que estás pensando. Convenceré a Lizzy para que te admita. Dará su brazo a torcer. Estoy trabajando en ello. Mi posición es fuerte, porque de mí depende que esto salga adelante. Le he echado un órdago.
– Olvídalo, Andy. No quiero seguir contigo en ese asunto. No quiero saber nada más de ese asunto.
Se quedó perplejo y consternado. Creía que Lizzy me había presionado demasiado, que había claudicado contra mi voluntad. Hizo un último intento para ofrecer resistencia, pero lo cierto es que mis últimas resistencias se estaban viniendo abajo.
Había llegado el momento de la verdad. Reuní valor y me preparé para asestar a mi amigo un golpe mortal.
E1 viaje de regreso a Santiago fue una auténtica pesadilla. No recordaba haber viajado nunca con él en esas condiciones. Apenas pronunció una palabra. Conducíamos en silencio. A veces yo iniciaba alguna conversación, pero su desdén hacía que me sintiera ridículo en mi torpe intento de distraer lo evidente. Tampoco quería mostrarme paternalista o condescendiente, pero lo cierto era que me preocupaba su estado. Me habría aliviado verlo llorar o gritar, o darme puñetazos, o que me dejara tirado en la carretera, con mi mochila, cualquier gesto de autoprotección. En lugar de eso se hundió en una hermética angustia.
Me había llevado un par de horas la noche anterior, en el refugio, explicarle la conspiración que el CSICOP había urdido para asestar un golpe a las seudociencias; ni siquiera conocía la existencia de esta organización, y ni por asomo se le había pasado por la cabeza que Lorenzo fuera un psicomago a sueldo del CSICOP. Fue arduo, fue como llevarlo de la mano por un campo de minas y al mismo tiempo procurando que no saltara por los aires, mientras él me escuchaba en un silencio al principio perplejo, luego consternado y finalmente desgarrado.
No es que la operación en sí fuera algo difícil de explicar; la dificultad era avanzar sobre la destrucción de lo que para él constituía una realidad incuestionable, como la buena fe y la honradez de sus compañeros, John Lizzy y, sobre todo, Lorenzo Rubio. Era como certificar que en los últimos meses había vivido un sueño, una alucinación, que nada era lo que parecía, que todo era un gigantesco decorado de cartón piedra, y las personas eran actores conchabados, burlándose de él a escondidas. El investigador había acabado siendo el investigado. Esto es algo demasiado duro de asumir así, de golpe, por muchas pruebas que puedas ofrecer. Había que destruir todas sus nociones y percepciones desde su llegada a Chile, y conferirles un significado totalmente distinto, demoledor para su propia imagen, había que aniquilar todos sus proyectos, declarar la invalidez de todas sus horas de trabajo, de todas las expectativas e ilusiones que había albergado sobre el programa Inquiring Minds , había que demoler Inquiring Minds y cuanto lo rodeaba, su inmenso castillo de espejismos, y convertir en ridículos sus discursos, conferencias, contactos, sueños. Era como abrirle los ojos a la futilidad de su propia existencia. A la futilidad de sus principios. A la futilidad de su vida. Nunca me había visto en una situación semejante.
Aunque tal vez era hurgar más en su herida, durante el viaje de regreso reiteré que Lizzy, ese bastardo, había actuado de forma ruin; había intentado hacerme cómplice, en un desesperado intento por salvar la operación. Mostré clara mi indignación, intenté que sumara la suya a la mía, para hacer una especie de frente inútil pero catártico, ideando formas de venganza que nunca consumaríamos. Le sugerí la mejor forma de devolverle el golpe a Lizzy, a Rubio, a todos los implicados en el montaje: dejar que siguieran trabajando para, el día más importante, el de Stanford, no presentarse. Tampoco entró en este juego. Comprendí que tal vez no quería seguir escuchándome y continuamos en un opaco silencio.
Llegamos por la noche a su apartamento, le acompañé hasta el salón, le pregunté si estaba bien; no quería retirarme dejándolo en ese estado. Entonces comenzó a repetir machaconamente una pregunta, por qué, y cada vez que lo hacía su mirada se hacía más febril, enajenada. Le llené una copa. De pronto clamó en un espantoso aullido, un grito desgarrador: «¿POR QUÉ?». Me asusté al verlo y el vaso que sostenía en la mano fue a parar al suelo. Tenía el semblante desencajado, los puños apretados, los brazos contraídos, una mirada de loco. Implosionó.
Encontré en el cuarto de aseo unos sedantes entre las medicinas e hice que se tomara dos con un trago de agua. Se limitó a abrir la boca y a beber el vaso de agua que le puse en la mano. Después lo acompañé a la cama, me aseguré de que se iba a acostar, como un buen chico. Apagué la luz y me retiré sin hacer ruido.
Por extraño que pareciera, aún tenía hambre. Cené en una pizzería, no muy lejos de allí. Me atronaba la cabeza. Me atronaba en la cabeza el Tronador, cuya cima no habíamos logrado alcanzar, por mi culpa. Me atronaban los últimos acontecimientos. Tenía ganas de asesinar a alguien, por ejemplo a Lorenzo Rubio o a Vera.
Sin pretenderlo, había arrastrado por el barro a Andy, pero ¿acaso era culpa mía? ¿Acaso podía haberlo evitado? Todavía me quedaban dudas de si no hubiera sido mejor dejar que las cosas siguieran su curso y que él mismo descubriera el engaño; aunque fuese demasiado tarde. Necesitaba hablar con Annette. La llamé desde una cabina, pero no estaba en su casa.
Volví a pensar en Andy, en su estado. Me acerqué hasta su portal y vi la luz encendida de sus ventanas. Llamé y esperé. No hubo respuesta. Llamé de nuevo. Aporreé la puerta, desesperado.
Quien abrió fue el vecino de enfrente, lógicamente alarmado. Era un hombre de edad avanzada, vestido con bata de casa; detrás asomaba tímidamente la cabeza de su mujer. Me disculpé y les expliqué que tenía serios motivos para pensar que a Andy le ocurría algo.
– Vaya al ático y avise al portero. Puede que tenga las llaves.
Así lo hice. Emilio, el portero, un hombre de recias espaldas, estaba acostado cuando llamé a su puerta, a juzgar por su aspecto soñoliento y el tiempo que tardó un abrirme (un par de minutos que me parecieron una eternidad). Se ajustó unas gafas de gruesa pasta y me miró con extrañeza mientras le explicaba el problema. Por suerte, tenía confianza con el propietario del apartamento y le había dejado sus llaves por si surgía una eventualidad. Fue a buscarlas y enseguida bajamos. Los vecinos curiosos entraron con nosotros. Todo aconteció muy deprisa. Andy yacía de bruces en el sillón del salón profundamente dormido, con un brazo descolgado hasta la alfombra, donde encontré, vacío, un frasco de somníferos.
Con una creciente sensación de pánico en el estómago, así su muñeca y comprobé que el pulso le latía aún débilmente. Consulté el reloj: las once y media, y yo había salido unos minutos antes de las ocho. En el peor de los casos, hacía tres horas y media que se había tragado el contenido del frasco. Mientras intentaba reanimarlo inútilmente, incorporándolo, sacudiéndolo de los hombros, dándole cachetes, el portero, sin perder ni un ápice de serenidad, telefoneó al servicio de urgencias. Minutos después una ambulancia frenaba ante el portal.
Cada segundo contaba y, dado mi desasosiego, a pesar de la presteza con que actuaban los sanitarios, tendiéndolo sobre la camilla, inyectándole adrenalina y aplicándole la mas carilla de oxígeno, en una coreografía mil veces ensayada y desplegada con metódica eficiencia, aún me parecía que no actuaban suficientemente rápido, que estaban perdiendo unos segundos vitales. En realidad, en menos de tres minutos concluyeron las medidas de reanimación, que no lo arrancaron de su profundo sueño, y al cerrar las compuertas traseras fue como un dramático fin de acto, en el que me pregunté si volvería a verlo vivo. Mientras el vehículo enfilaba la calle haciendo sonar la sirena, tenía agarrotado el corazón porque comprendí con horror que tal vez ahora tendría que cargar con dos suicidios sobre mi conciencia.
Читать дальше