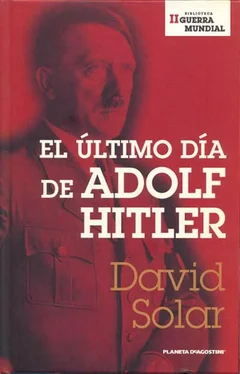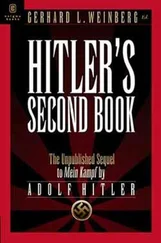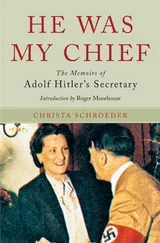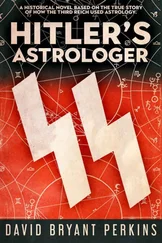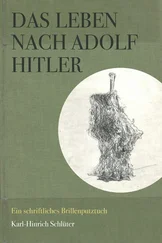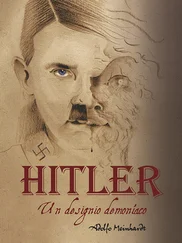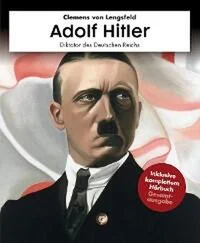El pesado silencio de la habitación producía somnolencia. Hitler volvió al otoño de 1939, a su fulminante victoria sobre Polonia. Acarició maquinalmente su Cruz de Hierro, que se había puesto cuando comenzó la campaña de Polonia y que casi no se había quitado en cinco largos años. Cuando se rindió Varsovia, el 27 de septiembre de 1939, nadie podría negar que intentó llegar a un acuerdo con Gran Bretaña y Francia. El mundo entero era testigo de que trató de convocar una conferencia de paz y de evitar aquel conflicto mundial, pero británicos y franceses se empeñaron en defender Polonia, aquel país artificial cuyas fronteras se habían movido en todas las direcciones a lo largo de la Historia. ¿Con qué derecho habían otorgado un corredor, sobre suelo alemán, a los polacos? Pero él, sólo él, cambiando unos ridículos planes del Estado Mayor alemán que les hubieran llevado a un resultado similar al de la Gran Guerra, les derrotó en la ofensiva más brillante de las guerras modernas. Hindenburg -se lo habían contado- le había llamado alguna vez «el pequeño cabo bohemio»; sin embargo, él había conseguido en Francia «la mayor victoria que se había dado en la historia mundial» donde Hindenburg y Ludendorff habían fracasado estrepitosamente.
LOS DULCES DÍAS DE LA VICTORIA
La rápida victoria sobre Polonia, que inauguraba la Blitzkrieg o guerra relámpago, impresionó más a los franceses y a los británicos que a los alemanes. París y Londres, que tuvieron a su merced las fronteras alemanas del sur, asistieron hipnotizados a las maniobras alemanas en Polonia, con la única preocupación de fabricar más armas y reunir más hombres para conseguir una superioridad abrumadora sobre Hitler. Éste regresó a Berlín la víspera de la rendición de Varsovia, feliz por la victoria y preocupado por la reacción de sus enemigos. Lo que no podía esperarse el Führer fue la recepción que le aguardaba. Soñaba con recibimientos triunfales de epopeya germánica o con los desfiles victoriosos de los generales romanos. No hubo nada. Como nadie lo había organizado oficialmente, nadie espontáneamente se había brindado a entonar el ritorna vincitor . La victoria en Polonia no entusiasmó a los alemanes, angustiados desde el 3 de septiembre por la declaración de guerra franco-británica.
La misma opresión atenazó el ánimo del Führer . Varias veces durante ocho meses pospuso el ataque contra Francia porque su coraje se contraía ante el umbral de cada fecha. Vociferaba en sus mítines contra franceses y británicos, argumentaba en sus reuniones militares sobre la superioridad artillera, aérea y blindada de Alemania, pero no se decidía a atacar. Y esto por un motivo psicológico (el pánico a meterse en un atolladero como el de la Primera Guerra Mundial) y por una razón práctica (carecer de un plan de campaña que le satisficiera plenamente). Sin embargo, se daba cuenta de que cada día que pasaba disminuía su ventaja: Londres y París unidas disponían de mayor capacidad de reclutamiento e instrucción que Alemania y tenían, también, superior poder económico e industrial, de modo que, perdida la oportunidad de crearle a Hitler un doble frente, lo mejor para los aliados era posponer la guerra cuanto pudieran.
Se dio así un período, bautizado por la prensa como la Drôle de guerre («La guerra en broma») en la que ambos bandos iniciaron una frenética carrera de armamentos y de planes, ofensivos los de Berlín, defensivos los de París y Londres. Ese período, que va desde el otoño de 1939 a la primavera de 1940, no estuvo totalmente ocupado por una «guerra en broma», sino por una guerra caliente que, en numerosos aspectos, anunciaba lo que pasaría en los cinco años siguientes.
En el mar, Hitler comenzaba a sufrir sus primeros sinsabores con la flota de superficie -el «acorazado de bolsillo» Graf Spee fue volado por la tripulación ante Montevideo, al no poder burlar el cerco británico- y sus primeras alegrías con la flota de submarinos, que hundían varios navíos británicos, entre ellos el portaaviones Royal Oak . Sin embargo, la construcción de submarinos apenas compensaba las pérdidas sufridas por los mismos en esos meses. Así sería en adelante; la flota alemana de superficie no podría competir con la británica. La flota submarina del III Reich causaría graves quebraderos de cabeza a los aliados, pero sus pérdidas serían tan altas que la construcción de submarinos, cada vez más grandes y eficaces, iría siempre por detrás de las necesidades.
En tierra seguían los éxitos. Noruega se convirtió en una pieza a cobrar ambicionada por ambos bandos. Los británicos vieron la importancia de sus bases para acorralar navalmente a los alemanes. Éstos se dieron cuenta de que serían embotellados en el mar del Norte o, más aún, que Suecia -donde compraban buena parte del mineral de hierro que necesitaba su industria militar- podría ser presionada hasta el punto de suspender sus exportaciones a Alemania e, incluso, podría ser inducida a integrarse en el bando aliado si su vecina Noruega militaba en él. Los alemanes ganaron por la mano; sus tropas desembarcaron en Tromsö, Narvik, Trondheim, Bergen y Oslo y, además, ocuparon Dinamarca en abril de 1940. En ese mismo mes de abril, tropas anglo-francesas desembarcaron en Namsos y en Narvik, pero después de un mes de lucha los soldados aliados debieron ser reembarcados o se vieron obligados a la rendición. Hitler se apuntaba la segunda victoria de la guerra.
Todo ello no sería apenas nada comparado con la campaña de los Países Bajos y Francia. El Estado Mayor alemán tenía un proyecto de ataque a través de Holanda y Bélgica -el Plan Amarillo- que parecía un mal calco de Plan Schlieffen empleado por los alemanes en la Gran Guerra. Hitler lo detestaba, Guderian -el teórico alemán de la moderna guerra de carros- lo odiaba; Von Manstein -jefe del Estado Mayor del mariscal Rundstedt y quizá el más brillante táctico de la Segunda Guerra Mundial- lo creía un suicidio, pero los aliados trabajaban en su neutralización porque sus servicios de espionaje habían obtenido pruebas de los proyectos alemanes. Hitler sabía que no podía atacar la «Línea Maginot», fortificación francesa enfrentada al sur de Alemania que podría resultar inexpugnable, y estaba seguro -por amarga experiencia- de que un ataque por los campos de Flandes podría desembocar en una aterradora e interminable guerra de trincheras, como ocurriera en 1914-1918. Sólo había un tercer camino: entre ambas zonas se hallan las Ardenas, terreno accidentado, boscoso, con escasas y estrechas vías de comunicación, tenido como impracticable para grandes ejércitos con numerosa impedimenta. Ése era el punto flaco de los aliados y por ahí atacarían los alemanes, que distraerían a las principales fuerzas enemigas con el esperado ataque por Bélgica y Holanda. Claro que también en este último escenario bélico cabía la fantasía: se emplearían fuerzas de paracaidistas y planeadores tras las líneas belgas.
Paralelamente, Von Manstein convencía al mariscal Rundstedt de un plan similar, que Guderian aplaudía, asegurando que sus carros de combate podían atravesar las Ardenas si un gran ataque de distracción en los Países Bajos entretenía a los anglo-franceses. La coincidencia de las ideas de Hitler con las de Von Manstein daría lugar a un nuevo Plan Amarillo, con la variante Golpe de hoz. Los alemanes atacarían en Bélgica y atraerían hacia ese frente a las principales fuerzas enemigas, mientras tropas acorazadas atravesarían rápidamente las Ardenas y romperían el frente francés entre Sedán y Namur, girando inmediatamente hacia su derecha -«Golpe de hoz»- hasta alcanzar el mar en la zona de Calais, cercando al grueso de las tropas aliadas en Bélgica. Hoy parece sencillo y lógico, pero entonces era tan atrevido que el mariscal Von Brauchitsch, jefe de la Wehrmacht , se opuso rotundamente, y el Alto Mando Aliado desechó cualquier posibilidad de ataque serio en esa región, que fue guarnecida con las tropas de menos calidad.
Читать дальше