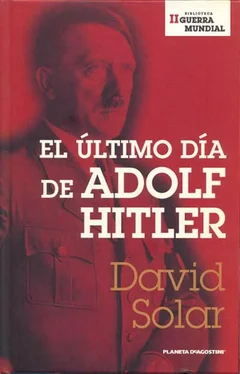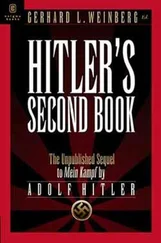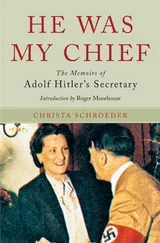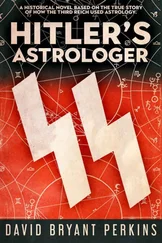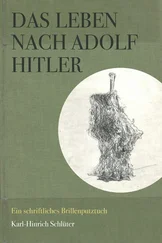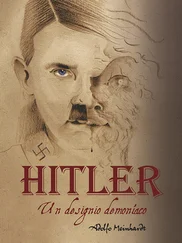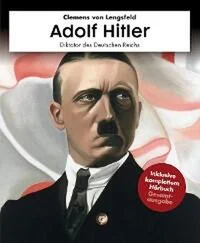Ése era el plan que decidiría la batalla de Francia y el destino de Europa durante los siguientes cinco años. Por lo que se refiere a los medios de combate, las cosas -al menos sobre el papel- estaban igualadas. Los aliados contaban con 137 divisiones de infantería, los alemanes con 136; las fuerzas acorazadas aliadas eran más numerosas e, incluso, disponían de carros mejores que los modelos pequeños de los alemanes; la aviación del III Reich era, sin embargo, más numerosa y sus aparatos, en general, mejores. Es decir, iban a chocar dos ejércitos parecidos en número y medios de combate, pero cuya diferencia cualitativa resultaba abismal: los alemanes estaban mejor mandados. Tenían una doctrina moderna y original sobre el empleo de los carros de combate y la colaboración de éstos con la fuerza aérea en las rupturas de los frentes. Habían adquirido práctica en la campaña de Polonia y analizado y corregido los defectos que allí se produjeron; poseían un plan de ataque sorprendente y osado. En el bando aliado había una concepción anticuada de la guerra: no se planteaba el empleo concentrado y autónomo de las fuerzas blindadas, sino que se usaban como apoyo de la infantería. Se desconocía la colaboración entre fuerzas blindadas y aéreas. El mando era disperso y el adiestramiento mediocre: la moral resultaba baja, después de ocho meses de inactividad en las trincheras, mientras el enemigo nazi conquistaba Polonia y sometía Noruega y Dinamarca.
El 10 de mayo comenzó el ataque alemán. La campaña se desarrolló casi con tanta perfección como si se hubiera tratado del montaje de un guión cinematográfico. El frente de las Ardenas estaba roto el 13 de mayo. El día 20, las fuerzas acorazadas de Kleist alcanzaban el Canal de la Mancha, copando en la zona de Dunkerque al grueso del ejército aliado. El día 28 capitularon los belgas. El 3 de junio las tropas aliadas se rindieron a los alemanes en Dunkerque. El ejército aliado sufrió en la batalla de Bélgica más de cien mil muertos, más de trescientos mil heridos y dejó en manos alemanas millón y medio de prisioneros, más un inmenso botín de guerra. La batalla de Francia, que se libraría entre el 5 y el 22 de junio, fue más dura para los alemanes que la fase anterior, pero el destino del país estaba escrito desde la derrota en los campos de Flandes. El 14 de junio, las primeras tropas alemanas penetraban en París mientras el Gobierno, refugiado en Burdeos, debatía en medio del marasmo general si rendirse o trasladarse a Argelia y continuar desde allí la guerra con la flota y las tropas que pudieran salvarse. Se impuso el criterio del mariscal Pétain: «La patria no se lleva en la suela de los zapatos.» Por tanto, había que quedarse en Francia, solicitar el alto el fuego y defender lo que se pudiera en el territorio metropolitano. El 17 de junio, Pétain se hacía cargo del Gobierno y solicitaba el armisticio, que se firmó el 22 de junio en el bosque de Compiègne.
La fulgurante campaña de seis semanas fue vivida por Hitler cerca del frente. Primero, en Münstereifel, Alemania, junto a la frontera belga; luego en Bruly-de-Pêche, Bélgica, al lado de la frontera francesa. Pasó esos cuarenta días bajo una tremenda tensión nerviosa, siempre creyendo que los franceses le estaban preparando una celada en la que caerían sus generales, víctimas de su apresuramiento. En las reuniones con sus asesores trataba de frenar los avances vertiginosos de sus fuerzas acorazadas, ordenando que los carros esperasen a la infantería. El 17 de mayo ordenó que las columnas acorazadas de Kleist frenaran su avance hacia el Canal. Guderian, que conducía el ataque, presentó su dimisión: el error de Hitler concedió un día de tregua a los aliados. El día 18 roció a Haider y a Brauchitsch con una andanada de improperios e insultos: la Wehrmacht estaba a punto de malograr la campaña. Halder consigna en su diario:
«El Führer está terriblemente nervioso. Asustado ante su propio éxito, teme aceptar algunos riesgos y prefiere frenar nuestras iniciativas […] Su visita al grupo de ejércitos B sólo ha producido turbación y duda.»
El 19 enloqueció cuando su Estado Mayor no pudo situar a cincuenta divisiones aliadas, a las que se creía atrapadas en Flandes. El día 20, sin embargo, estalló eufórico cuando le comunicaron que sus vanguardias acorazadas habían alcanzado el Canal; incluso se acordó de su ministro de la Guerra, calumniado y destituido dos años antes:
«No debo olvidar en este momento cuánto le debo al mariscal Von Blomberg. Sin su ayuda, la Wehrmacht nunca hubiera llegado a ser el magnífico instrumento que nos ha proporcionado la victoria.»
Esa euforia le lleva a ordenar, el día 24, que los carros de Guderian -que había recuperado su mando veinticuatro horas después de su dimisión- detengan su avance sobre Dunkerque, permitiendo que se concentrase allí medio millón de soldados aliados, que en gran parte pudo ser evacuado hacia las Islas Británicas. Cuando el día 26 cambió de parecer, sus tropas acorazadas tardaron horas en poder reanudar la marcha y hallaron una fuerte resistencia, dispuesta por los aliados en el respiro que Hitler les había regalado.
Durante el resto de la campaña, Hitler se sintió ya ganador de la guerra. Nombró al abogado austriaco Seyss-Inquart gobernador de Holanda, con la orden de remodelar el país según la mentalidad nacionalsocialista. Más fortuna tuvieron los belgas -cuya resistencia admiró a Hitler- que recibieron como gobernador al general Falkenhaussen, cuya moderada actuación terminó por hacerle caer en desgracia en 1944. La principal preocupación de Hitler hasta el armisticio fue redactar el documento de la capitulación francesa y la ceremonia que debía acompañarla. El 21 de junio llegó la delegación alemana al bosque de Compiègne, siendo recibida por la banda de un regimiento alemán al son del Deutschland über Alles . Allí, en un claro del bosque, estaba el vagón-restaurante en el que se firmara la capitulación alemana de la Primera Guerra Mundial: en él se rubricaría la capitulación francesa y Hitler ocuparía el sillón que el mariscal Foch había utilizado en aquella ocasión. Cuando llegaron los comisionados franceses -los generales Huntziger y Bergeret, el vicealmirante Le Luc y el diplomático Léon Nöel- la banda militar les atronó con el Deutschland über Alles . Entraron en el vagón y fueron recibidos con una leve y fría inclinación de cabeza por la delegación alemana -Hitler, Hess, Goering, Von Ribbentrop, el intérprete Paul Schmidt, los generales Keitel y Brauchitsch y el almirante Raeder-. Keitel leyó el prólogo de las condiciones de armisticio y el intérprete Schmidt lo tradujo al francés. Luego, Hitler se puso en pie, saludó brazo en alto y abandonó el vagón, sonando nuevamente el Deutschland über Alles cuando salió al aire libre. Los demás jerifaltes nazis le siguieron y para la lectura del resto del documento se quedaron solos Keitel y Schmidt con la delegación francesa, a la que no se quiso dar tiempo ni para considerar el contenido del documento. Finalmente, Keitel cedió a las demandas francesas y la firma se retrasó hasta las 18.50 h del 22 de junio. Concluida la ceremonia, el histórico vagón de ferrocarril fue trasladado a Berlín. Los demás recuerdos de la rendición alemana de 1918 fueron demolidos y sólo quedó en pie, por orden de Hitler, la estatua del mariscal Foch, que aún se conserva en Compiègne.
El armisticio entró en vigor el 25 de junio. El viernes, 28, a las 5.30 h de la madrugada, Hitler llegaba a París a bordo de un avión que aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget. Tres Mercedes blindados le recogieron junto con su séquito para trasladarles a la ciudad. En el primero viajaba el Führer , acompañado por los arquitectos Speer y Giessler, el escultor Breker y el ayudante Schmundt. La primera visita en París fue a la Ópera, edificio neo-barroco del arquitecto Gamier que entusiasmaba a Hitler: «¡Mi Ópera! Desde mi primera juventud he soñado con ver directamente este símbolo del genio arquitectónico francés.»
Читать дальше