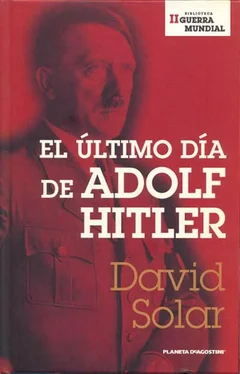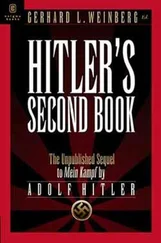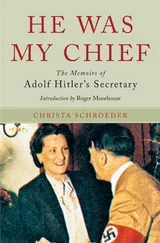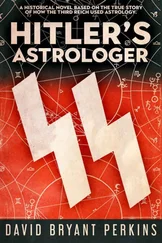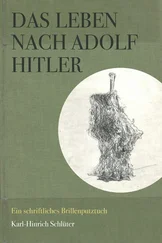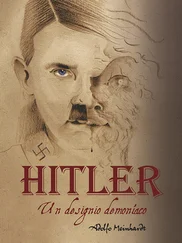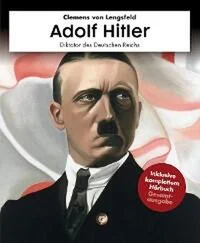Al día siguiente, tras arduas negociaciones en las que el Führer chalaneó tanto con Checoslovaquia como con el ego del primer ministro, Hitler concedió para la evacuación hasta el 1 de octubre e hizo feliz al ingenuo británico asegurándole que sólo por él hacía concesión tan extraordinaria, lo que le convertía en el salvador de la paz en Europa. Chamberlain regresó a Londres y trató, con el apoyo de Francia, de convencer al presidente de Checoslovaquia, Edouard Benes, de que cediera. Abandonada por todos, Praga se rindió. El 29 de septiembre se reunió en Munich una cumbre a la que asistieron Hitler, Mussolini por Italia, Chamberlain por el Reino Unido, Daladier por Francia y un representante del Gobierno checo. Hitler llevó la voz cantante, Mussolini apenas intervino, Chamberlain y Daladier sólo pusieron reparos a cuestiones de matiz y al checo no se le permitió hablar. Los acuerdos que desmembraban Checoslovaquia, más aún, que la desintegrarían y la entregarían al Führer , se firmaron ya en la madrugada del 30 de septiembre, aunque llevan la fecha del 29. Daladier regresó a Francia con aquel documento que ni garantizaba la independencia del resto de Checoslovaquia ni mantenía la paz en Europa, por lo que le parecía papel mojado. Chamberlain, en el colmo de la ingenuidad, regresó como un triunfador a Gran Bretaña. A quien ponía en duda la eficacia de aquel documento, el premier le rebatía asegurándole que el propio Führer le había dicho que aquella era su última pretensión territorial.
Mientras tanto, las tropas alemanas entraban en los Sudetes el 1 de octubre de 1938 y ocuparon todo el territorio en diez días. Seis meses después, Checoslovaquia había desaparecido. En su destrucción Polonia y Hungría colaboraron con Alemania, mientras Eslovaquia se escindía bajo el liderazgo de monseñor Tiso, satélite de Berlín. El último acto de aquella «muerte anunciada» tuvo lugar el 14 de marzo de 1939 en la Cancillería del Reich. Allí estaba el anciano presidente de Checoslovaquia, Emil Hacha, sucesor de Benes, al que Hitler le exigió la soberanía de los restos de su país. Hoffmann, que realizó las fotografías de la entrevista, cuenta que el angustiado Hacha sufrió un desmayo:
«El presidente de Checoslovaquia se hallaba desplomado en un sillón, con la respiración jadeante y sufriendo un verdadero ataque de nervios. Morell [el médico de Hitler] le puso una inyección y no bien el viejo recuperó la serenidad, se reanudaron las negociaciones.»
Con el documento firmado en sus manos, Hitler se sentía ufano y feliz y bromeó con su médico: «¡Váyase al diablo con su maldita inyección…! ¡Sí que puede usted ufanarse! Reanimó usted tanto al viejo que por un momento temí que se negase a firmar.» Durante la noche de ese mismo día, la del 14 al 15 de marzo, las tropas alemanas ocuparon Praga y los centros neurálgicos del país, que se convertía en el protectorado de Bohemia-Moravia. El mismo día de la invasión, por la tarde, Hitler viajó a Praga para saborear las mieles de la victoria y el 16, por la mañana, presidió un desfile en las heladas calles de la capital.
Aquello le gustó tanto que el 23 de mayo de 1939 hacía lo propio en Memel, la vieja ciudad fortaleza de los caballeros teutónicos, que perteneció a Prusia Oriental hasta el final de la Gran Guerra. El Tratado de Versalles se la había adjudicado a Lituania, que resolvió devolvérsela a Hitler tras las amenazas de invasión desde el mar y el aire. Hitler se vio invencible. Sin disparar un solo tiro había recuperado el Sarre y Memel, remilitarizado Renania, anexionado Austria y los Sudetes y establecido un protectorado sobre Bohemia-Moravia. Por aquellos días, Mussolini se anexionaba Albania y la II República Española resultaba definitivamente derrotada, el 1 de abril de 1939, quedando España bajo una dictadura militar. La situación era tan inquietante en Europa que el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, dirigió a Hitler y a Mussolini un mensaje para que finalizaran su política agresiva y firmasen tratados que garantizasen la paz en Europa por veinte años, prometiendo, por su parte, acuerdos de libertad de comercio. El documento pedía, también, que no fueran atacados ni invadidos treinta países de Europa, Oriente Medio y norte de África. Hitler se ocupó de responder al presidente norteamericano el día 28 de abril en un discurso. Desarrolló todos los viejos argumentos históricos, las afrentas de Versalles, la sinrazón de países creados tras la Gran Guerra, la amenaza que representaban para Alemania, la inmensa tarea desarrollada por el NSDAP para sacar a Alemania del paro y la ruina, los generosos esfuerzos desplegados para evitar la guerra en Europa y resolver los contenciosos por medio de tratados… El cinismo, el maniqueísmo, la falsedad y el endiosamiento de Hitler fueron inconmensurables en aquel discurso, que terminaba así:
«He restaurado la unidad histórica de la nación alemana y lo he conseguido, señor Roosevelt, sin derramamiento de sangre y sin arrastrar a mi país y, por tanto, tampoco a los demás, a las miserias de la guerra. Yo, que era hace veintiún años un trabajador desconocido y un simple soldado, he conseguido todo esto gracias a mi propia energía, señor Roosevelt, y, por tanto, puedo pretender un lugar en la Historia, junto a aquellos hombres que han hecho lo máximo que puede pedirse en justicia a un solo individuo.»
Efectivamente, iba a pasar a la Historia. Hitler, que acababa de cumplir medio siglo, comenzaba a temer que la vejez le impidiera llevar a cabo sus proyectos de extenderse hacia el este a costa de Polonia y la Unión Soviética y, de paso, terminar con el comunismo. Tenía que darse prisa si quería tener finalizado su proyecto del «Reich milenario» antes de que los achaques de la ancianidad se lo impidieran. Tanta era la urgencia de Hitler que, al día siguiente de su discurso, reunió a un grupo de sus jefes militares más relevantes para comunicarles que la conquista de Polonia sería inmediata y que esta vez supondría seguramente la guerra porque ya no podía esperarse que Francia y Gran Bretaña se plegasen al chantaje, como había ocurrido con Checoslovaquia. Las notas tomadas por el ayudante de Hitler, el teniente coronel Schmundt, no dejan lugar a dudas. Hitler creía que esa vez se vería obligado a combatir contra Francia y el Reino Unido, pero creía tener la fórmula para vencerles:
«Lo principal es descargar sobre el enemigo un golpe decisivo desde el principio. No es cuestión de pararse a considerar tratados, de frenarse por cuestiones morales, por valoraciones sobre el bien o el mal.»
Y si el ejército se comenzaba a preparar, la diplomacia se le había adelantado, pues Von Ribbentrop estaba trabajando en la creación de un casus belli con Polonia desde el otoño anterior. El 24 de octubre de 1938, el ministro alemán de Asuntos Exteriores invitó a almorzar al embajador polaco, Josef Lipsky, en el Gran Hotel de Berchtesgaden. Joachim von Ribbentrop, hombre de mundo, buen conversador y experto en vinos, se mostró encantador durante toda la comida, tanto que el embajador polaco, que había acudido a la cita cargado de recelos, comenzó a relajarse a la hora de los postres. Fue entonces, como si acabara de hacer un formidable y casual descubrimiento, cuando el ministro alemán le espetó a su invitado un «plan definitivo» para terminar con los problemas germano-polacos. Varsovia renunciaría a Dantzig en favor de Alemania y permitiría al III Reich la construcción de carreteras y vías férreas, con derecho a extraterritorialidad, a través de la Pomerania polaca. Con el bocado de pastel atravesado en la garganta, Lipsky debió escuchar las generosas contrapartidas: ventajas económicas y de comunicaciones con el puerto de Dantzig y la prolongación durante veinticinco años del Pacto de no agresión firmado con Polonia en 1934 y vigente hasta 1944.
Читать дальше