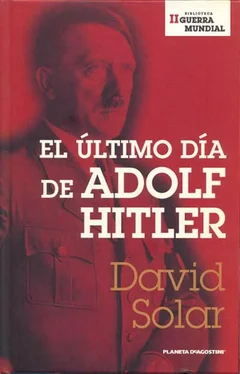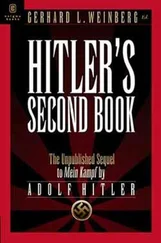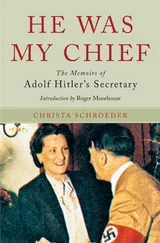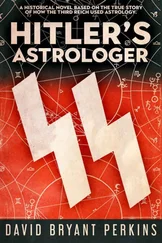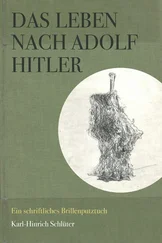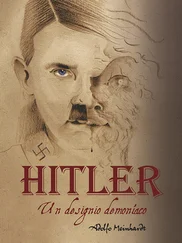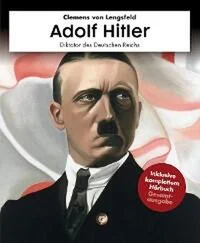Hitler tenía ya todas las piezas en sus manos a mediados de febrero. Era, pues, el momento de iniciar las operaciones. Austria constituía la primera presa. El socialcristiano Schuschnigg, sucesor de Dollfuss, veía crecer la fuerza nazi en Austria, pese a todas las prohibiciones legales interpuestas por su Gobierno, al tiempo que disminuían los apoyos internacionales a Viena. Tras la firma, en 1936, del pacto italo-germano, Schuschnigg ya no podía contar con la amistad de Mussolini, tampoco suscitaba muchas simpatías en Francia y Gran Bretaña aceptaba la unión plebiscitaria de Austria al Reich alemán. Intentó, por tanto, formar una pequeña alianza con Checoslovaquia y Hungría, pero fracasó porque los checos también se sentían amenazados y preferían no provocar a Hitler, mientras que los húngaros se hallaban ya más cerca de Berlín que de Viena. Lo único que su ejército podía hacer era intentar algunas obras de fortificación en la frontera, pero apenas se habían comenzado cuando Schuschnigg fue citado por Hitler en Obersalzberg, el 12 de febrero de 1938, y en una conversación «de tú a tú» le trató con la brutalidad premeditada que nadie era capaz de practicar como él. Allí acorraló al canciller austriaco, le humilló, engañó y amenazó con la inmediata declaración de guerra e invasión hasta que consiguió que el desconcertado y aterrorizado Schuschnigg firmara un documento que, de hecho, significaba la incorporación de Austria al III Reich.
El canciller había firmado la legalización del NSDAP en Austria y la amnistía para sus miembros encarcelados, la inclusión en su Gobierno de tres ministros nazis (nada menos que Defensa, Economía e Interior, cartera esta última que tomó Arthur Seyss-Inquart, personaje destacado en el museo nazi de los horrores) y, para dulcificar la claudicación, un tratado económico con Alemania. Cuando Schuschnigg retornó a Viena y valoró las consecuencias de lo firmado trató de jugarse sus muy escasas posibilidades en un «órdago»: que los austriacos votaran en un plebiscito si querían su independencia o preferían la unión con Alemania. Nunca sabremos qué hubieran decidido los austriacos el 13 de marzo de 1938, porque la víspera las tropas alemanas penetraron en Austria sin hallar resistencia alguna. El día 13, señalado para el referéndum, Hitler entró en Austria justo por su pueblo natal, Braunau am Inn. Su fotógrafo, Hoffmann, narra el momento:
«En medio del puente, es decir, en la frontera austro-alemana, un oficial alemán esperaba. Unos niños, con ropas de fiesta, rodearon el coche del Führer y le ofrecieron flores […] Braunau se hallaba en el colmo de la excitación. Allí oímos decir por primera vez que las tropas alemanas habían pasado la frontera siendo acogidas por un entusiasmo delirante. Nos preguntábamos, sin encontrar respuesta, cómo la población había podido conseguir todas aquellas banderas con la esvástica, con las fotos de Hitler, con tantas pancartas cubiertas de eslóganes favorables a Alemania […] Las fotos no mienten: prueban sin discusión que, en 1938, la mayoría de la población austriaca estaba de parte de Hitler y deseaba el Anschluss (la anexión).
»Durante horas, los gritos de Heil! resonaron en mis oídos. Cada vez que el automóvil del Führer se detenía, las aclamaciones se convertían en un ciclón de alegría. Ya avanzada la tarde llegamos a Linz […] Aquella misma noche, Hitler se asomó al balcón de la Casa Consistorial, bajo el que se agolpaba una multitud vociferante. Todo Linz estaba allí.»
Hitler les lanzó un mensaje mesiánico desde aquel balcón:
«Si la Providencia me alejó en su día de esta ciudad para ser el dirigente del Reich, debió hacerlo para encomendarme una misión: restituir mi amada patria al Reich alemán. Yo he creído en esa misión; he vivido y luchado por ella y ahora la he cumplido.»
El siguiente paso eran los Sudetes, unos 2.800.000 checos de origen alemán que vivían en Bohemia. Entre ellos tenía sólida implantación el NSDAP, que dirigía Konrad Henlein, gracias al apoyo político y económico de Berlín. En la primavera de 1938, la actividad subversiva y reivindicativa de los sudetes se convirtió en el primer problema de Checoslovaquia, junto con la amenaza cada vez más clara e inminente que llegaba desde Alemania. El 30 de mayo Hitler distribuía la siguiente consigna entre sus mandos militares: «Es mi decisión definitiva aplastar Checoslovaquia en un futuro inmediato.» La campaña antichecoslovaca llegó en Alemania a todo tipo de falsedades que acusaban a los checos de vejaciones, latrocinios y asesinatos contra la minoría alemana, la mayoría de los cuales sólo existió en la mente de Goebbels y sus satélites. Ante la alarmante situación, el primer ministro británico, Chamberlain, solicitó una entrevista a Hitler para «buscar una solución pacífica».
Hitler recibió a Chamberlain el 15 de septiembre de 1938 en su casa de Berchtesgaden, que desde hacía poco tiempo se denominaba Berghof Como siempre ocurría, Hitler habló durante casi tres horas, en las que contó a su interlocutor todo el Mein Kampf y los múltiples derechos que le asistían para emplear la fuerza contra Checoslovaquia. Chamberlain le escuchó cortésmente, apenas interrumpiéndole con media docena de frases, aunque cada vez se sentía más alarmado. Al final, sin embargo, no pudo contenerse y le espetó a Hitler:
«Si le he comprendido bien, está usted dispuesto a atacar Checoslovaquia pase lo que pase. Si esto es así, ¿por qué me ha hecho venir hasta Berchtesgaden? En esta situación, lo mejor es que me vaya inmediatamente. Todo esto es inútil.»
Hitler se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Pese a su cortesía, tolerancia y pacifismo, Chamberlain no era el canciller austriaco. El Führer dio marcha atrás, cambiando el terreno de la discusión, y propuso al premier británico que tratasen el contencioso de los Sudetes a la luz del principio de autodeterminación. Chamberlain le replicó que ante ese giro del problema debería consultar la situación con su gabinete, por lo que deseaba volver inmediatamente a Londres. «Después podremos reanudar esta conversación», terminó el británico y, según el intérprete de Hitler, Paul Schmidt, que asistió a la entrevista, le sobró la última frase. Hitler se fue poniendo lívido, conforme hablaba Chamberlain, suponiendo que Gran Bretaña iba a oponerse a Alemania, pero cuando el premier dejó abierta la puerta del diálogo, advirtió que le tenía en su terreno. Efectivamente, en Londres no había oposición alguna a un plebiscito de autodeterminación ni a una ocupación alemana de los Sudetes. París, ligada a Praga por un tratado de defensa mutua, no quería la guerra a ningún precio; por tanto, los Sudetes se convertían en el precio de la paz. Comprendían, sin embargo, tanto en Londres como en París, que la evacuación checa de los Sudetes debería ser ordenada y por etapas y que, al finalizar, deberían garantizar la frágil frontera desarmada entre Alemania y la Checoslovaquia resultante de esa nueva situación.
Chamberlain viajó nuevamente a Alemania y se entrevistó con Hitler en Godesberg el 22 de septiembre, presentándole el plan escalonado de evacuación checa de los Sudetes. El ingenuo premier , que se consideraba un paladín de la paz y que creía estar salvando a Europa de la guerra, no pudo contener su asombro y, al final, su indignación cuando Hitler, en un ataque de ira, le dijo que aquellos planes hubieran estado bien quince días antes, pero que ante los nuevos acontecimientos en Checoslovaquia, lo máximo que podía conceder era dos días. El británico le replicó que su país se había comprometido a patrocinar un plan escalonado y que, ni como político ni como hombre, estaba dispuesto a faltar a su palabra. Entró entonces Hitler en uno de aquellos formidables ataques de ira en los que -según testigos presenciales- temblaba de pies a cabeza, se le desorbitaban los ojos, echaba espumarajos por la boca, agitaba espasmódicamente los puños golpeando cuanto hallaba cerca de sí e, incluso, se tiraba al suelo, retorciéndose allí como una fiera, llegando alguna vez a morder las alfombras. En esta ocasión no llegó a tanto, pero al verle gesticular y gritar, Chamberlain regresó a su hotel.
Читать дальше