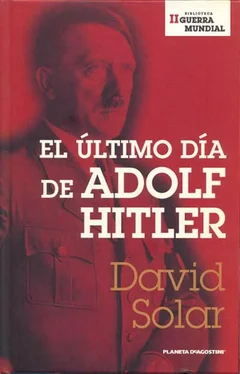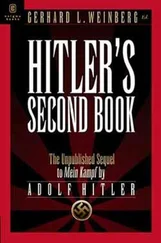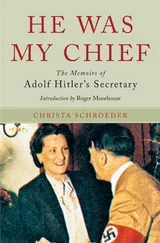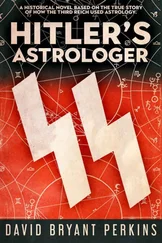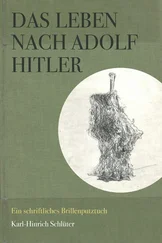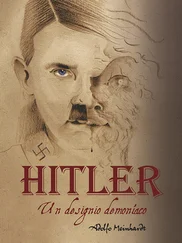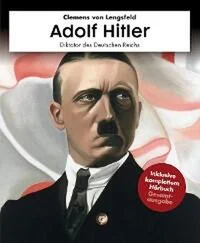Hitler tenía un «magnífico» plan para celebrar el decimoquinto aniversario del putsch de Munich: volvería una vez más a la Bürgerbräukeller el 9 de noviembre y recordaría a su auditorio las promesas de aquel lejano 1923. Les diría que había cumplido el compromiso de terminar con la humillación de Versalles, con el problema comunista y que la cuestión judía tocaba a su fin: serían expropiados, expulsados y sus sinagogas destruidas y, para que no cupiera duda alguna sobre la firmeza de sus intenciones, las SS recibirían la orden de tratar «adecuadamente» a todos los que fueran hallados en algún renuncio legal…, pero el discurso nunca fue así, ya que se pronunció a posteriori.
El 7 de noviembre Herschel Grynszpan, judío polaco de diecisiete años, tomó una pistola y entró en la embajada alemana en París con el propósito de asesinar al embajador para llamar la atención sobre el atropello de que eran objeto los judíos en Alemania. Sólo consiguió llegar hasta el tercer secretario de la embajada, Ernst von Rath, que murió dos días después a consecuencia de las heridas sufridas. Ese asesinato puso en marcha el pogromo planeado con antelación. La mayoría de los barrios judíos de los núcleos de población importantes fue rodeada por gentes de las SA y de las SS, que iniciaron una ordalía que aún avergüenza a Alemania. En aquella noche de horror, 91 judíos fueron asesinados, 35.000 detenidos y deportados a campos de concentración, 815 comercios incendiados, 7.500 tiendas saqueadas y rotos sus escaparates (de ahí el nombre que recuerda aquella salvajada nazi: la «Noche de los cristales rotos»), 171 viviendas privadas y 191 sinagogas arrasadas por el fuego y 76 templos demolidos. Para mayor escarnio, Goering pidió a la comunidad judía que evaluara los daños, que ascendieron a la suma de mil millones de marcos. Un mes después se les exigió que, en concepto de multa, entregasen esa cifra para fomentar el plan cuatrienal. A partir de ese momento, a ningún judío en Alemania le cupo duda alguna de su destino; malvendieron sus propiedades y abandonaron el país y, si nada tenían, pidieron ayuda a sus familiares y amigos en el extranjero para que les enviaran el precio de su rescate. Infortunadamente, muchos no pudieron escapar. Cuando Hitler llegó al poder había en Alemania cerca de 600.000 judíos; cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial -el 1 de septiembre de 1939- apenas eran 210.000, de los cuales 170.000 perecieron en las cárceles y campos de concentración nazis.
LA MARCHA TRIUNFAL HACIA LA GUERRA
Hitler iba alcanzando sus metas de forma inexorable, pero su impaciente carácter le impedía disfrutar de sus conquistas y aún no había terminado un proyecto cuando corría tras el siguiente. El 5 de noviembre de 1937, por la tarde, reunió discretamente en la Cancillería a sus jefes militares y a su ministro de Asuntos Exteriores. Al amplio despacho del Führer fueron llegando el jefe de la diplomacia alemana, Von Neurath; el ministro de la Guerra, Von Blomberg; el jefe del Estado Mayor del Ejército, Von Fritsch; el jefe de las Fuerzas Aéreas, recién ascendido al generalato, Goering; el jefe de la Marina, almirante Raeder, y el ayudante de Hitler para asuntos militares, coronel Hossbach. El Führer les exigió bajo juramento que guardasen secreto de lo que allí se iba a hablar y ordenó a su ayudante que redactara el acta de la reunión.
«Caballeros, […] el objetivo de la política exterior alemana debe ser primordialmente la seguridad del pueblo y su elevación moral y material. La cuestión del espacio vital es un problema de grandes proporciones, para cuya solución no queda otro camino que la fuerza.»
Hitler inició un monólogo que se prolongó durante tres horas y media, en cuyo transcurso fue afinando propósitos, plazos y teorías hasta poner ante su atónito auditorio un panorama aterrador. Había que reunir en la Gran Alemania a todos los alemanes, comenzando por los austriacos y siguiendo por los sudetes. Era imprescindible unificar el propio territorio alemán, partido por Dantzig y resultaba ineludible ensanchar las fronteras para permitir la expansión de la población alemana, lo que se haría, en un primer momento, a costa de Polonia. Todo eso ocurriría cuando Alemania hubiera terminado sus programas de rearme, entre 1943 y 1945, y antes de que Gran Bretaña y Francia hubiesen concluido los suyos.
Por otro lado -seguía elucubrando Hitler-, Gran Bretaña estaba demasiado ocupada con los problemas de su imperio como para desvelarse por lejanos asuntos centroeuropeos. Bastaría para calmar sus recelos un tratado que garantizase a Londres su imperio de ultramar y su dominio sobre los mares; incluso sería posible que los británicos, convenientemente compensados, no tuviesen inconveniente alguno en permitir que Alemania se hiciera con el control de Angola, que pertenecía al imperio colonial portugués. Francia tampoco sería un obstáculo; los franceses estaba demasiado divididos, muy preocupados por la Guerra Civil española y por la creciente amenaza mediterránea que significaba Italia.
En su interminable monólogo, Hitler fue concretando objetivos. Lo primero era afrontar las cuestiones austriaca y checoslovaca. Londres no intervendría. Para evitar que París se inmiscuyera habría que aprovechar cualquier problema interior francés o esperar que tuviese un contencioso con Italia. El pacto con Polonia podría servir como garantía de la neutralidad polaca. Hitler se animaba, sacando a sus silenciosos oyentes de la modorra en que les había sumido la perorata y, hacia las 23 h, todos se sintieron asombrosamente despiertos cuando el Führer concluyó que, dada la situación, el ataque contra Austria y Checoslovaquia debería adelantarse sobre cualquier previsión, es decir, tendría que ser inminente: «La fecha más indicada parece el verano de 1938.»
Invitados a formular preguntas o presentar reparos, Von Blomberg dudó de la capacidad de las fuerzas alemanas para forzar la frontera checa y aseguró que Francia, aun involucrada en un conflicto en el Mediterráneo, dispondría de tropas suficientes como para atacar Alemania desde el sur. A esta opinión se sumó Von Frisch, que valoró las fuerzas francesas en una superioridad de dos a uno sobre Alemania, con lo que Renania estaría a merced de Francia en caso de guerra. Hitler les escuchaba sombríamente, pese a lo cual el ministro de Asuntos Exteriores, Von Neurath, se atrevió a añadir que le parecía sumamente improbable una guerra franco-italiana a corto plazo.
Oídas estas opiniones contrarias, Hitler los despidió a todos con una doble decisión en su pensamiento: él lo veía con claridad, mientras los demás carecían de la suficiente perspectiva para analizar correctamente la situación. Era, sin embargo, intolerable que su ejército y su diplomacia estuvieran en manos de gentes que ni tenían la agudeza de sintonizar con su mente superior, ni la humildad de seguirle con fe ciega. Von Neurath, Von Blomberg y Von Fritsch acababan de ser sentenciados. El primero fue relevado de su puesto en febrero de 1938 y situado al frente de un organismo que no tuvo función alguna. Von Blomberg, que era viudo, se casó con una joven secretaria, contando con Hitler y Goering como testigos. La Gestapo averiguó que la joven esposa había ejercido la prostitución en los peores años de la crisis económica alemana y el ministro de la Guerra fue invitado a dimitir. Von Blomberg tenía poco apego al cargo, presentó su renuncia a Hitler y se fue de vacaciones a Italia con su esposa. Su comportamiento fue tan dócil y tan amable su despedida que el «leoncito de goma» se mereció una carta de recomendación del Führer para Benito Mussolini, con lo que tuvo unas vacaciones regias y, de regreso a Alemania, un retiro feliz. Más complicada fue la acusación de homosexualidad que sufrió Von Fritsch. Gestapo y SS rivalizaron en contratar testigos falsos y en amañar pruebas contra el jefe del Estado Mayor, que fue desposeído del cargo. En un largo juicio logró demostrar su inocencia, ridiculizando a sus acusadores y siendo readmitido en el ejército, en el que recibió el mando de un regimiento de artillería, hallando la muerte en combate durante la campaña de Polonia. El Ministerio de Exteriores pasó a manos de Joachim von Ribbentrop; el Estado mayor le fue entregado a Wilhelm Keitel ( Lakeitel de Hitler, literalmente el «lacayo de Hitler», tal como se burlaban sus enemigos) y el Führer , imitando a Mussolini, se quedó con el Ministerio de la Guerra.
Читать дальше