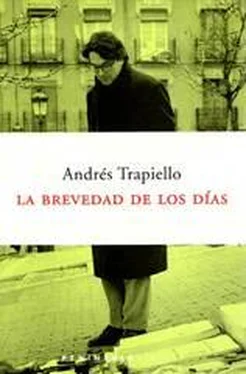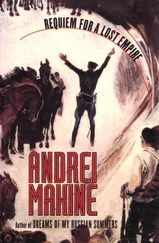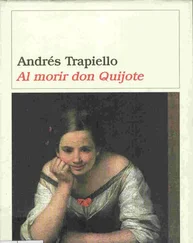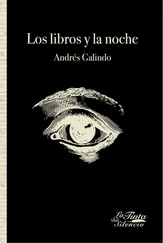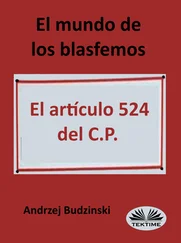Hablando de teatro, dijo Chejov que no se podía sacar una carabina a escena si no se pensaba hacer uso de ella. Otra versión de esta frase, del mismo Chejov, decía que si se ponía un clavo en una pared y una soga, no había más remedio que colgar de ella a alguien.
En bastantes novelas actuales salen tipos que llevan pistola y comenten un crimen. Buscan a alguien durante diez o quince capítulos para matarle, y al final lo consiguen. A veces lo matan en las primeras páginas, y entonces la novela es la huida del asesino hacia su arrepentimiento o hacia el fracaso. Si la novela la ha escrito un hombre petulante aparecerán unas cuantas consideraciones vulgares sobre la violencia, la ignominia y la infamia y unas cuantas cópulas atormentadas. Si no es más que una novela para las librerías de los ferrocarriles, tendrá la misma clase de frases deleznables sobre la vida, pero las coyundas serán un poco más lúbricas y risueñas. Las pistolas en ambos casos tendrán categoría de personaje o mejor de símbolo, como en los primitivos autos sacramentales, donde había personificaciones de la Riqueza o la Muerte. Lo más difícil, sin embargo, en España al menos, si no se es de la policía o de la delincuencia organizada, es conseguir una pistola. Por qué los novelistas, que suelen llevar una vida regular y burguesa, muestran esa propensión a las armas de fuego y tanta querencia por los malhechores o los arrebatados, es una cuestión difícil de dilucidar.
En el cine la proporción de policías que aparece en la pantalla es infinitamente superior a la de cualquier otra profesión. Pocos de nosotros podrán asegurar que hayan presenciado un tiroteo entre atracadores o un asesinato, y se diría, si nos fiásemos del cine o de las películas que emiten sin descanso en la televisión, que nos pasamos la vida o robando o asesinan do, o robados o asesinados, entre elípticas sirenas policiales de destellos azules y clarines psicodélicos.
La vida de la mayor parte de nosotros es monótona y gris, pese a lo cual no querríamos cambiarla por la de ninguno de esos héroes de novela ni de película, ni siquiera con el señuelo de besar a Sharon Stone o a cualquier otros de los planteamientos carnales con los que se regalan los hombres que tienen alguna relación con las pistolas o con la policía.
Uno de los grandes títulos de todos los tiempos es, sin lugar a dudas, el que Baudelaire puso al frente de sus poemas, Las flores del mal . Y sin embargo muchos de esos versos no son sino un canto a la virtud y a la inocencia perdida de alguien que se encuentra en un infierno del que no puede salir.
De igual modo no se habrá visto nada más desprestigiado que la felicidad, dentro de la cual la modernidad se ha ensañado crudamente con la conyugal, sinónimo en muchos casos de todo lo execrable: vida burguesa, adocenamiento, ataraxia intelectual. El mal es fotogénico, sin embargo. Y pese a ello todos querríamos llevar una vida estable, eternamente enamorados de la misma mujer o del mismo hombre, llevando una existencia saludable y metódica. Tal vez menos fotogénicos, pero más felices. ¿Qué nos seduce, entonces, del mal? En las películas y en las novelas las mujeres suelen preferir los tipos duros a los sentimentales, los que tallan músculos de acero a los que tienen las carnes flojas, pero la mayoría de nosotros somos sentimentales y no hacemos gimnasia ni podemos saltar una valla en caso de una persecución.
¿Por qué las novelas y las películas no quieren saber nada de nosotros? No sería tan difícil descubrir que además de tener un aspecto poco glorioso y llevar una existencia anodina, somos igualmente infelices, como todos esos héroes que fracasan cuando aparece sobreimpresionada en su vida la palabra fin.
El mundo visto por un limpiabotas
En los años en los que aquí resultaba difícil escribir de cualquier cosa, se hizo popular una clase de artículos característicos. Era, por llamarlo así, un periodismo blanco, que no comprometía a nada, como un género dentro del periodismo, que practicaban incluso los grandes periodistas de la época, de Ruano, Azorín o Pla para abajo, artículos que podían leerse en familia. Cada estación tenía los suyos fijos, como también sus frutos. En otoño todos los articulistas del país parecían ponerse de acuerdo, de la misma manera que los lectores, que habrían quedado defraudados si no leían el artículo de la castañera, o en navidades el de los pavos, o en verano el del botijero, o en primavera el de los novios que iban a remar al estanque del Retiro o a pasearse por las alamedas provinciales. Dentro del género triunfaron también mucho los artículos de los oficios que iban pereciendo: el afilador, el espartero, el aguador, el fumista. Incluso podía uno encontrarse con un artículo sobre el verdugo, siempre y cuando fuese un verdugo del pasado y no del presente.
Los oficios, como las especies, han de adaptarse al medio para sobrevivir, al igual que las manufacturas y las máquinas. Hace años en la calle de Hortaleza, en Madrid, se concentró un gran número de comercios que vendían máquinas de escribir, nuevas y viejas. En muchos de estos establecimientos se impartían también clases de mecanografía. Pasaba uno por la calle y veía, a través de los escaparates, veinte o treinta señoritas, de espaldas al público, aporreando con entusiasmo y furia los teclados mientras el instructor les leía un pasaje de un Quijote maltratado por el uso. En unos pocos años, con la irrupción de los ordenadores, esas tiendas ofrecen un aspecto deplorable y polvoriento, y los dueños, con los brazos cruzados, se pasan el día en el quicio de la puerta, viendo pasar la gente.
Puede uno ser partidario de las viejas máquinas de escribir, mucho más bonitas que todos los ordenadores, por lo mismo que el Orient Express podría resultar más lento, pero, desde cualquier otro punto de vista, más satisfactorio que nuestros trenes modernos. Lo cierto es ya, sin embargo, que las locomotoras de vapor han desaparecido y las máquinas de escribir se nos harían insufribles, de tener que volver a ellas.
De los oficios antiguos hay uno que aún persiste, de modo inexplicable, el del limpiabotas, que nació justamente cuando el 90 por 100 de la población gastaba alpargatas, para limpiarles los zapatos al otro 10 por 100. No sé de qué modo ha podido sobrevivir el que se pone a diario en una de las esquinas de la Gran Vía, precisamente enfrente de aquella otra donde aguardan las mujeres de la vida, viejo oficio también. En cierto modo se parecen mucho ambas ocupaciones; los clientes siempre son hombres. Llegan y el limpia los sienta en una silla de tijera, y él, en cuclillas y a sus pies, empieza a encerar y lustrar los zapatos. Una vez, hace años, por saber lo que se sentía, yo también hice que me limpiara los míos. Fue una experiencia desagradable tener de rodillas delante a un hombre hecho y derecho, como si fuese a suplicar clemencia, allí, delante de todo el mundo que pasaba, haciendo que uno se sintiera un reyezuelo africano, o peor, una reliquia de los tiempos del estraperlo y el mercado negro.
A veces, al ver las dos esquinas, una enfrente de otra, he pensado que los hombres, antes de irse con las fulanas, se hacían limpiar los zapatos. Como una delicadeza. Sería, en medio de todo, enternecedor. Pero no. No se sabe por qué el hombre, que ha acabado con otros oficios mucho más nobles, preserva en cambio éstos, tenidos por suntuosos, en los que la única dolorosa ciencia es estar uno arriba y otro abajo, como el de la otra esquina también.
Se le ocurrió hace años a un modisto italiano. Todo empezó con ese tono pícaro y simpático que suele dársele a todo en Italia. En la publicidad de sus productos aparecían siempre escenas impactantes o escandalosas que ninguna relación guardaban con el producto multicolor que en definitiva querían vender, camisetas, nikis, pantalones. En una de aquellas imágenes se veía, por ejemplo, a un cura y a una monja atornillándose las bocas, con húmeda pasión. Habría estado bien que se hubiese tratado de un cura y una monja de verdad, pero no eran más que dos jóvenes impostores, bellísimos ambos, disfrazados con sotanas y tocas negras, como en las pinturas que el raro surrealista Clauvis Trouille hacía para epatar a los burgueses. Otra de aquellas escenas no era tan festiva, y aparecía en ella un pobre chico esquelético, rodeado de su familia, minutos antes de morir del sida. Sostuvieron que era una escena real y que era sida, pero podría haber resultado tan teatral y estucada como la otra. En ninguna de ambas, ni de otras muchas que han hecho célebre a ese italiano en el mundo de la publicidad, se hablaba de la calidad de su ropa, no se nos dice si es cara o barata, o si los salarios que paga a quien se la hace son justos, ni siquiera si quienes la suelen llevar puesta son niños-peras o proletarios. A continuación el mismo modisto ideó convertirse en ropero parroquial y se comprometió a repartir la ropa vieja que sus clientes le llevaran a sus tiendas. ¿Por qué no darle a los pobres la nueva? Seguramente porque ese modisto es bueno, pero no tonto, y sabe que la mayor parte de la gente que se deja influir por campañas publicitarias como la suya será tonta, pero no ingenua, y no van a comprarle a nadie un niki nuevo para seguir ellos con el viejo puesto.
Читать дальше