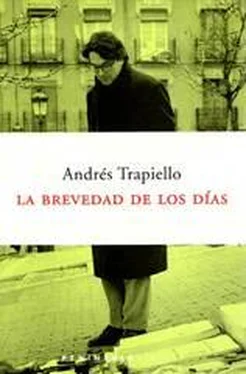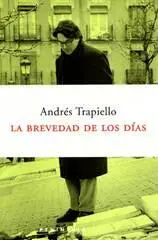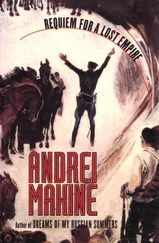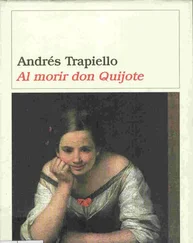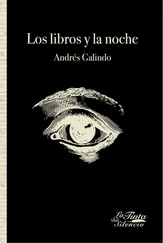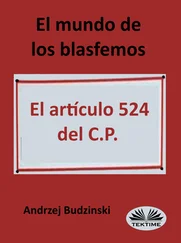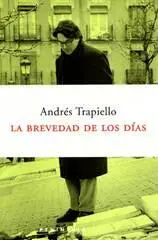
Andrés Trapiello
La brevedad de los días
© Andrés Trapiello, 2000
Durante cincuenta y dos semanas un hombre va relatando una vasta y misteriosa historia, extraña y cotidiana, a unas cuantas personas, a muchas de las cuales ni siquiera conoce. Ese hombre sabe, como Sherezade, que todo consiste en vencer la noche y sus temibles fantasmas con palabras de asombro, de sueño y de silencio, un día y otro día, un año y otro año. Le va en ello su suerte. La brevedad de los días , reunión de cincuenta y dos momentos más o menos intensos a lo largo de doce meses, constituye para Andrés Trapiello otro paso más de la novela en marcha que él ha titulado Salón de pasos perdidos , y como tal quiere que figure en ella, porque desde el principio ha creído que la literatura ha de servirnos para rescatar aquello que el tiempo y el olvido tratan de destruir. Así pues, La brevedad de los días no es más que un acto de restitución, de devolver le a la vida lo que de la vida tomamos prestado, bueno y malo, grande y pequeño, luminoso y sombrío.
La fruta fresca, hijas mías,
es gran cosa, y no aguardar
a que la venga a arrugar
la brevedad de los días
Lope de Vega
No son muchas las cosas que pueden decirse de unos cuantos artículos reunidos en libro. Deberían declararlo ellos todo de sí mismos. Por lo demás, cada libro sólo ha de aspirar a encontrar su lector ideal que lo lea, sin desmayo, a lo largo del tiempo, no importa en qué siglo o país. Basta con un solo lector, y un rincón del mundo es suficiente. El género al que ese libro pertenezca da un poco lo mismo. No hay categorías literarias ni rangos, Clarín no es más que Larra, Menéndez Pelayo no vale más que Bécquer, no es superior el teatro a la novela, ni el artículo a la canción de gesta, como no hay escalafón de sinfonía y sonata, de acuarela y óleo, si todo ello está impregnado de poesía, algo esto último que no es un género, sino una constitución imprescindible para que se dé la vida, como el oxígeno. La vida… No es otra cosa lo que uno persigue, lo que celebra, lo que trata de perpetuar en estas páginas que reproducen sus ciclos, primavera, otoño, verano, invierno de fuera, y primaveras, otoños, veranos e inviernos del alma, en tonos y semitonos sentimentales. La vida…un gesto, el brillo en unos ojos, la visión del mar, insondable y majestuoso tanto como la contemplación de esa pequeña hierba verde que crece, indiferente a la opresiva cuadrícula, entre los adoquines de la calle. La vida…y su apagada música de tiovivo que gira y gira en el descampado vacío de una ciudad para nadie, al mediodía, sólo para acompañar el vuelo de los pájaros y el silencioso deambular de esos hombres extraños, tan parecidos entre sí, tan exactos a mí, a ti, sombras que pasan por los ejidos a cualquier hora, sin ida y sin vuelta, camino de todo tiempo, de todo siglo de cualquier rincón.
Madrid, 18 de enero de 2000
Envío : Estos artículos fueron publicados, semana a semana, durante el año 1998 en el «Magazine» dominical del diario La Vanguardia y distribuido igualmente con otros periódicos españoles. Josep Carles Rius, como subdirector del «Magazine», Ana Macpherson, Suso Pérez y Juan José Caballero, redactores y responsables del mismo, me acompañaron y dispensaron toda clase de ayuda y de consejos. Es de razón y buena crianza dedicarles estas páginas, que yo querría mejores sólo por eso.
(1998)
El paraíso, perdido al fin
Ahora que ya han pasado, o que están a punto de pasar, podemos decirlo: son, me parece, los días más tristes de todo el año, quizá por la rabiosa alegría con la que quiere rodeárseles. Sucede siempre de la misma manera. Entramos en estas fiestas como en un túnel del que no vemos el final. Son más tristes aún que uno de esos tiovivos vacíos que da vueltas y vueltas en unos desmontes, a las afueras de la ciudad, cuando empieza a atardecer y las bombillas lucen sobre los caballitos de madera con una luz irreal y desmaquillada. Ahora las bombillitas tienen forma de estrellas, ampollas de colores como las de esos solitarios clubs de carretera, también en un despoblado, farolillos rojos que se bambolean en una cuerda a merced de un viento glacial.
Durante mucho tiempo pensaba que era yo, que esa manera de ver las cosas era como una enfermedad sólo mía. Pero no. Somos muchos los que sentimos algo parecido frente a la bandeja de los turrones, como un empacho sentimental y la subsiguiente y perentoria necesidad de ayunar una temporada.
Todos venimos a este mundo enfermos de una cosa o de otra, de sueño, de tedio, de entusiasmo. Son enfermedades de las que uno no se cura jamás. Con suerte no nos agravamos. Antes creía que yo era uno de esos hombres tristes que se fija en los hombres tristes, como ese enfermo que sólo descubre a su alrededor enfermos como él. Basta tener una pequeña úlcera de estómago para darnos cuenta de que casi todo el mundo padece o ha padecido una pequeña úlcera de estómago. Pero no, no sólo era yo.
Es difícil expresar lo que nos sucede a algunos con estas fiestas. Se trata sólo de un sentimiento ambiguo, como si viviésemos una tarde de domingo que durara catorce días seguidos. Y eso es precisamente lo que es cruel, recordar durante tanto tiempo que el día de fiesta ha terminado, que la vida es corta y que apenas hemos entrado en escena, hemos de despedirnos, tal y como se cantaba en aquel villancico que decía: «La Nochebuena se viene, tarará, la Nochebuena se va, y nosotros nos iremos, tuturú, y no volveremos más», villancico que sería para masoquistas de no haber sido por ese «tuturú» que lo convierte en una chirigota de Cádiz, para los carnavales.
Es raro, anómalo, todo lo que sucede estos días. Muchos querríamos saltárnoslos, como querríamos pasar por encima de todas las tardes de domingo. Otros tal vez los vivan como un retorno al Paraíso.
Durante un tiempo también yo pensaba que la vida era como la tarde de domingo, mientras que el Paraíso era como la tarde del sábado, la perpetua felicidad y la gozosa espera. Pero no. Ahora piensa uno exactamente lo contrario. La vida diaria, la cotidiana, es el sábado por la tarde. Es breve, como recordaba Leopardi en su poema «El sábado en la aldea», pero es intensa y llena de matices admirables y únicos, incluso para quienes padecemos una u otra enfermedad del alma. En cambio la tarde de domingo es «eternamente interminable y larga», tediosa e indigesta, como la sola visión de la bandeja de los turrones el día de Reyes, después de haber sido saqueada durante catorce incontinentes jornadas.
Dentro de tres días habremos doblado definitivamente el Cabo de Hornos, que es como deberían llamarse a estas peligrosas fiestas, habremos perdido de vista al fin el Paraíso, y el ánimo, ligero, hinchará las velas. No sé si uno será capaz de llevar una nueva vida. Tampoco es necesario. A uno le gusta la vida tal como es, en lo que tiene de común y cotidiano, y en las fiestas es precisamente lo primero que se sacrifica, lo común y corriente. Lo decía Pessoa: «Si no hubiese tierra en el cielo, más valdría que no hubiese cielo». El paraíso lo han cerrado de nuevo hasta el año que viene. Has logrado sobrevivir a tanta felicidad, a tanta alegría. Bienvenido, pues, de nuevo a la vida corriente.
Tal vez el único lugar de la tierra donde un hombre moderno pueda ser enteramente feliz todavía es en un tren, montado en un tren, solo, sin hablar con nadie, mirando por la ventanilla paisajes sucesivos, pensando sin pensar en nada, que es como mejor se piensa, en esa monotonía lluviosa de los rebaños que pastan y las ciudades que se pierden para siempre.
Читать дальше