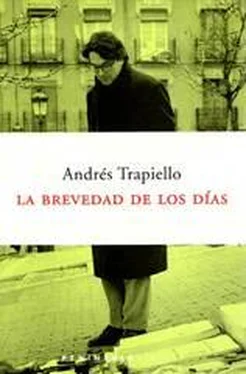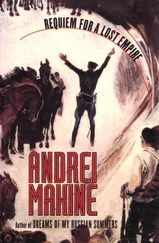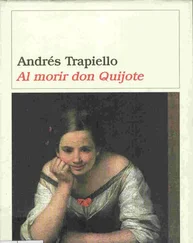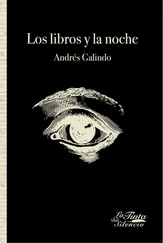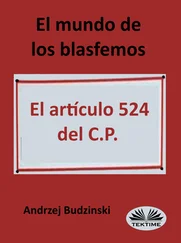Tampoco había sido hasta ahora la literatura un hit parade . La literatura era sólo el rincón silencioso que los hombres solitarios teníamos para confortación y consuelo, para alegría y disfrute de los pocos goces nobles que nos han sido dados, lejos de ruidos, de mercados, de subastas, lejos de todas las medidas, 60, 90, 60, que ni son las exactas ni son las únicas ni son las perfectas.
Todas las cosas son muy raras
Todos hemos creído que en alguna parte había alguien idéntico a nosotros, como un doble que pensaba y sentía las mismas cosas, con parecidas tribulaciones y miserias.
Todavía en mi infancia alcancé a oír la leyenda del hombre del saco o sacamantecas, aquel individuo avieso y sombrío que recorría las no menos tiznadas ciudades y pueblos de nuestra agónica posguerra cazando niños que metía en un costal, para después sacarles los untos. Se ve que era un mito propiciado por unos tiempos de hambruna y penuria.
El mito del doble era mucho más literario e inocuo.
Cierto día, en el Flore de París, me sucedió algo extraño. El Flore es uno de esos viejos cafés que no terminan nunca de ser sólo para los turistas, porque tampoco ha dejado de ser para los parisinos, con diminutos veladores del tamaño de un duro y sillas de madera en las que hay que permanecer sentado muy rígido, a menos que se quiera molestar al parroquiano del velador vecino. Con todo, con ser un café al que unos y otros o lo encuentran caro o lo encuentran incómodo, lo difícil es hallar en él una mesa libre, porque es uno de los cafés más bonitos del mundo.
Por eso, si tiene uno la suerte de llegar a sentarse en él, se dedica a estudiar a la gente que pasa por la calle o a los que tiene alrededor. Lo normal, cuando uno ve una fotografía de grupo en la que él mismo está, es que encuentre bien retratados y fotogénicos al resto. Uno, en cambio, se ve mal, por exceso o por defecto, y dice pesaroso: «Todos los demás están bien, en cambio yo…».
Aquel día en el Flore sucedió exactamente lo contrario. Junto a la puerta giratoria había un tipo que se parecía bastante a uno, con el mismo pelo, el mismo corte de cara, hasta las gafas igual, de concha, redondas. Si acaso un poco más joven y con bastante mejor aspecto que uno. A todos nos han dicho alguna vez esa frase estúpida (estúpida porque uno no sabe qué responder), cuando acabamos de ser presentados por primera vez a alguien: «Me recuerdas mucho a un amigo o a una amiga mía…». No fue un descubrimiento agradable. Al contrario, parecía algo diabólico, una especie de versión actualizada del Estudiante de Salamanca, aquel que sorprendió un cortejo fúnebre en que el muerto era él mismo.
Al cabo de un rato llegó una chica, que se sentó con él. Dejó éste como pudo el libro sobre el velador, que ocupaba con apreturas una taza de café y un vaso de agua. Ella era bastante más joven que él, bellísima, y vestía como sólo saben hacerlo las francesas desde los dieciocho años, con esa mezcla que sale de juntar París y dos palabras: jeunesse y glamour, juventud y magnolias. La mujer que venía conmigo exclamó, con extraña melancolía: «Ella, en cambio, es más joven y más guapa que yo». Al levantarse para salir, pasaron junto a nosotros, pero iban lo bastante distraídos con su conversación como para reparar en nada. Podría pensarse que era yo quien salía por la puerta giratoria acompañado de aquella chica, envuelta en un perfume demasiado sofisticado para sus pocos años, pero al mismo tiempo que me alegré por él, me alegré de no ser él, lo que no quiere decir que estuviera contento con ser yo. En cualquier caso fue un encuentro desagradable.
La vida está llena de sucesos como éste, intrascendentes y raros, de los que no puede uno extraer enseñanza ninguna. A todos nos han sucedido. De niño soñábamos con encontrar a alguien que se pareciera a nosotros y de mayores el menor parecido nos inquieta y aterra. Todo esto tendría que tener una explicación. Pero no la tiene y, pese a no estar contentos con lo que somos, tampoco querríamos cambiarnos por otro. Ya digo, todo muy raro.
Ha sido este que acaba un siglo desconcertante y extraño. Pensemos en el modo entusiasta con que fueron recibidos algunos de sus más preciados dogmas y la manera tan poco gloriosa con que se les ha despedido. La broma no habría tenido ninguna importancia si tales doctrinas no hubieran pasado de ser meras modas, como el rapé, pero a veces han dejado tras de sí una estela de dolor y desdicha difícilmente mensurables. ¿Quién va a contabilizar no ya el número de muertos, elevadísimo, sino el de seres humanos vorazmente destruidos por ellas? ¿Durante cuántos años más dejarán de sentirse las radiaciones leninistas en las conciencias de los pueblos que las padecieron o padecen todavía?
El principio de arrepentimiento pasa por el de la memoria. Para arrepentirse es preciso recordar, y lo primero que hacen los verdugos o sus cómplices es lo contrario, administrarse el olvido como la adormidera. Cuando en algún rincón del mundo se descubre a uno de esos nazis que han asesinado con sus manos a miles de seres humanos en algún campo de exterminio, lo primero que sorprende es que, desde su vida de ejemplares padres de familia, parecen haberlo olvidado todo.
Durante el viaje del Papa a Cuba varios periódicos, de aquí y de América, enviaron a la isla, como reporteros especiales, a escritores famosos. Alguno de ellos, que había apoyado de manera entusiasta esa revolución que ha mandado al exilio al 15 por 100 de su población y empobrecido al otro 85 restante, alguno de estos escritores, digo, cuyo entusiasmo revolucionario no ha sido ajeno, en muchos casos, a las ventas millonarias de sus libros, parecían estar hablándonos no de un trastornado Fidel Castro y una revolución de pacotilla que ellos habían defendido, apoyado y loado durante años, sino de algo y de alguien ajeno por completo a sus vi das.
Todos recordamos aún cómo hace años, al publicarse las historias de Soltsenizin sobre el Gulag, algunos de los intelectuales más «comprometidos» se lo tomaron tan a risa, que se permitieron chirigotas estupendas, como decir que el régimen soviético era injusto por liberar a individuos como aquel loco, que tenía barbas de pope y la extravagante idea de contarle la verdad al mundo.
Hoy parece más admitida la idea, pero hace tan sólo cinco o seis años causaba escándalo escucharla de alguien: haber sido antifranquistas no nos convirtió a la mayoría en demócratas. ¿Recordáis, camaradas, cuando gritábamos por las atónitas calles de Valladolid, 1972, «Viva la dictadura del proletariado» y leíamos con aplicación y deleite al bueno de Josif Stalin, al gran Molotov y a nuestro entrañable Pepe Díaz? ¿Fue eso lo que nos envanecía, lo que hizo que miráramos con superioridad a todos los que no habían estado junto a nosotros en aquella lucha desigual contra el fascismo? Hubo una cosa buena en aquello, no obstante: sólo fuimos doscientos, aunque ahora haya veinte mil que se ufanan, pobres vanidosos, de haber estado allí, ¡y de qué manera!
Alguien se tomó muy a mal, hace años, que uno dijera que habían obrado por los pobres del mundo mucho más las monjitas de la caridad que todos los bolcheviques. Uno, que sigue siendo un agnóstico razonable en materia de religión, no puede dejar de emocionarse cada vez que ve por la televisión a una de esas monjas o médicos del mundo que llevan la única revolución verdadera (porque lo hacen a cambio de nada, ni siquiera de nuestro arrepentimiento), la del amor y el sacrificio, a países donde las dictaduras tribales del hambre, la miseria y la desesperanza imponen su ley a machetazos.
Ha sido un siglo raro éste. Vinieron unos dogmas y se han ido. Quedan, como siempre, un puñado de hombres y mujeres que aún siguen pensando que el hombre no es malo del todo, lo cual a veces, paradójicamente, les cuesta la vida.
Читать дальше