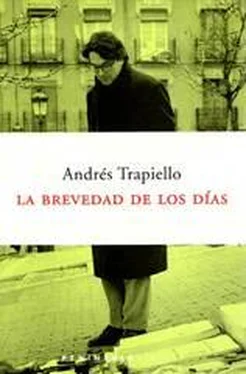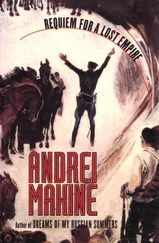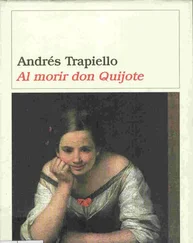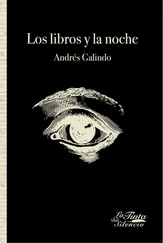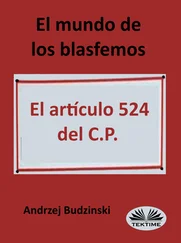Mira uno con cierta nostalgia y pena esos anuncios irrebatibles. Imaginamos a todo un país puesto en marcha, atacando el porvenir como una banda de músicas militares, con ímpetu sin límites, aprendiendo todos alguna cosa útil para la comunidad: unos las castañuelas por correspondencia, otros repostería, otros ofimática, otros dirección de empresas, otros la fauna ibérica, otros la masonería…
Podríamos hacernos masones o de cualquier logia. A los masones si un hermano les pide que den unos sopapos al tonto cojonero, lo hacen de mil amores, por la Fraternidad Universal, pero uno, viendo que el mundo está generalmente en manos de los más tontos, tampoco cree ya en la Fraternidad Universal, de modo que comenzaremos este curso con un escepticismo razonable y la ilusión de un galeote, dispuestos a llevar con humor las insidiosas picaduras de la vida, o como decía Cervantes, paciencia y barajar, que amanecerá Dios y medraremos.
En cada pueblo, en cada barrio, se diría incluso que en cada calle hay un loco pregonado y notorio. Anda suelto, casi nunca hace daño a nadie, la gente lo conoce, algunos le socorren, otros pocos le chinchan e impacientan y casi todos, cuando lo ven, lo saludan de buen humor: «!Eh!, Fulano», le dicen, «¿Qué tal va todo?», aunque nadie se detiene luego para escuchar la respuesta.
El Pago de San Clemente es una pedanía de Trujillo, pueblo éste de donde salió Pizarro para conquistar el Perú. De un lugar al otro hay dos leguas. Ese camino y otros muchos de estas sierras los anda un loco al que llaman Miguel. El andarín cuenta en leguas y los automóviles en kilómetros. El loco de nuestra calle de Madrid también se llama Miguel. Es una coincidencia, aunque pudiera ser que se tratase del mismo loco que andase de aquí para allá disfrazado, pues gustan los locos y los dioses obrar de modo que los mortales no les comprendan. Cosas más raras se han visto.
El Miguel trujillano está todo el día en los caminos, unas veces le vemos andando por el arcén de las carreteras comarcales, otras por las callejas intransitables y angostas de la sierra, a menudo campo a través, por los olivares y encinares, a la deriva. Puede uno verlo de día, de noche, al mediodía, al amanecer, con los rigores del invierno y la flama de agosto. Va siempre con un fardo a la espalda, pero los niños no se asustan de él. No reposa nunca. Debe tener más de cincuenta años y menos de sesenta. Es algo, fuerte, con las manos grandes de los anacoretas y los ojos hundidos y brillantes de los visionarios.
Unos días anda detrás de las criadillas de tierra, otros va a por cardillos o espárragos trigueros o escobas, que atropa y merca en Trujillo con discreción a quienes le hacen la caridad o el avío de comprárselos.
Las mujeres, sobre todo si son viejas, aseguran haberse asustado si por casualidad se lo toparon un día en tal o cual vado, en tal o cual encrucijada. Pero no ha hecho mal a nadie, y menos aún cometido falta contra la honestidad de las personas. Otras veces viene hablando solo y excepcionalmente, como hoy, viene haciendo tres voces, habla, canta y ríe a carcajadas al mismo tiempo, con lo que uno cree que es una alegre campaña la que viene de gira o romería.
Cuando tiene sed entra en los cortijos y bebe agua de los pozos. No se sabe que haya bebido nunca vino, siempre agua. A veces cuando ya ha traspasado cercas y cancelas, roba un pollo, que mete debajo de la camisa, o unos pimientos, que arrima a su costal, pero todos se lo perdonan.
Llevamos viéndole por estos parajes más de veinte años. No hemos notado que haya envejecido. Es asustadizo, como el Cardenio cervantino, y nunca hemos cruzado dos palabras con él. Ayer nos contaron la historia de su madre. Se malcasó ésta con un bandido que robaba las caballerías de todos estos caseríos y lagares. Les echaban de los pueblos. Acabó metiendo a su mujer y a una hija que tenían a vivir en el tronco de un castaño viejo, en los Ibores. Mientras él trajinaba sus bestias, por la noche, la mujer tenía que prender lumbre dentro del árbol para alejar a los lobos, que las rondaban. Aquella buena mujer sólo encontró la paz el día en que la Guardia Civil se lo mató de un tiro en Alburquerque. Después volvió a casarse, y del segundo matrimonio nació este Miguel. Hoy venía, como digo, de un humor excelente. Traía a la espalda haces de persuasiva menta y venía contándose tales cosas, que no podía contener la risa, él solo, pero con muchos dentro, al igual que los dioses, los únicos que también pueden reírse de esa manera ilimitada estando solos, pues tampoco conocen la asperísima soledad que a todos los mortales nos epidemia.
Una de las palabras con las que se han hecho más frases ingeniosas es la palabra moda, frases por lo general tanto más efímeras cuanto más ingeniosas. Se ha insistido mucho también en que la elegancia, al igual que la aristocracia, no era una forma externa, adorno pasajero de las personas, sino una categoría moral que le nacía al hombre desde lo más hondo, con independencia de los glóbulos rojos, el dinero o la posición social.
Uno pertenece a un gremio, el de los escritores y artistas del espectáculo, donde se supone que se presta mucha atención al gusto, aunque es tan raro que uno de nosotros confiese que no lo tiene como que reconozca que ha comprado una corbata fea, si bien la regla número uno del verdadero dandismo la formuló hace años un hombre que sabía de lo que hablaba: «Se puede llevar una corbata fea, pero sabiéndolo».
La elegancia no es abstracta ni absoluta. No hay elegantes abstractos.
Pensamos en la elegancia y siempre se nos vienen a la memoria unas actitudes y unas personas que unimos a una época. Pero además la elegancia no es única en cada tiempo. Al contrario que las modas, la elegancia no pasa jamás.
Entre los poetas españoles de este siglo hay dos que podrían parecer antinómicos en el concepto de la elegancia, y uno, en cambio, los ve igualmente elegantes, se diría que con una elegancia complementaria: uno es Juan Ramón Jiménez, siempre tan discreto y exquisito. A su lado está Antonio Machado, que tan bien se retrató aludiendo a su «torpe aliño indumentario». Y sin embargo se lo imagina uno sentado en su café, tal y como le vi el fotógrafo Alfonso, serio, apoyando ambas manos en esa como cayada, y nos parece un hombre elegante y aristocrático al mismo tiempo, mucho más incluso que su hermano Manuel, ése sí con verdadera fama de dandy. Por otro lado la elegancia externa nos incumbe siempre que acompaña a valores que admiramos. Detrás de la elegancia de Juan Ramón está su obra, como detrás de la de Antonio Machado están sus poemas puros, quizá porque en un escritor la verdadera elegancia es dejarnos una obra hermosa y no una estela de perfume. Lo normal en cambio es lo contrario, no el elegante desnudo, sino de atrezzo.
La idea que los escritores suelen tener de la elegancia es muy rara. Muchos creen, por ejemplo, que llevar sombrero es algo distinguido. En un porcentaje dolorosamente alto, quien lleva sombrero sin haber cumplido los setenta tiene muchas posibilidades de ser un pobre hombre. Hace años, más que ahora, hubo también otra serie de escritores que se creían distinguidos por llevar pajarita o por ponerse tirantes, estilizados de bastoncito y de fular de seda. Suponen que se elegantizaban así, como a principios de siglo creían elegantizarse almidonándose las guías del bigote, y en general uno ha observado que cuanto menos talento literario tiene un escritor, más atención le presta a los postizos, a pelos largos, a los cortos…
«Llaneza, muchacho», se nos dice en el Quijote , «que toda afectación es mala». La afectación son adherencias. Uno crece libre de ellas cuando es niño. Es adulto y se afecta uno por conveniencia o fantasía (están también los que tienen mucho gusto, pero muy malo). Y ya cuando uno se va haciendo viejo se da cuenta y persigue de nuevo la sencillez y la llaneza: en la literatura, en su ropa, en su vida, en sus gustos, en sus hábitos. Y se diga lo que se diga es mucho más tolerable afectar sencillez que afectarse de tontería barroca.
Читать дальше