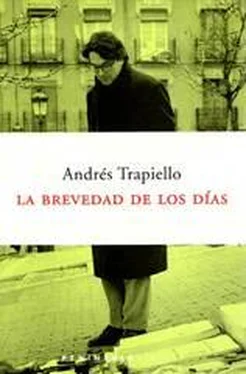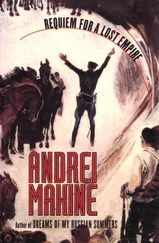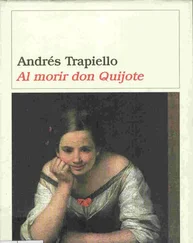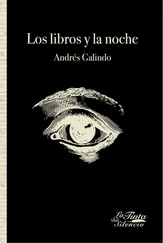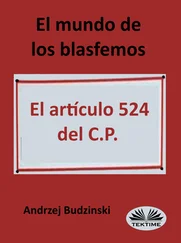He comprado este otoño en la Feria de libros viejos del Paseo de Recoletos las prodigiosas y tentadoras Recetas de Pickwick de Néstor Luján, que lleva en la primera página una dedicatoria manuscrita bastante escueta de su autor, un ser fantástico a medio camino entre Falstaff y Saavedra Fajardo.
Las dedicatorias en los libros son, o eran, o debieran ser, expresión de un afecto, ofrecimiento de una amistad o reconocimiento de una gratitud.
La costumbre de que los autores dedicaran sus libros es relativamente reciente, de los arrabales del romanticismo, época dada, como es sabido, a las efusiones y a dejar muestras del ingenio humano en todas partes, incluidos abanicos.
En aquellos años el escritor no dedicaba sus libros sino a muy contadas personas, muy especiales se diría, de su círculo íntimo, y es muy raro encontrar libros dedicados por sus autores anteriores al 1850. La costumbre de dedicar libros se fue, no obstante, generalizando y poco a poco desbordó los ambientes literarios, hasta llegar a hoy, en que un escritor puede dedicar doscientos ejemplares en unos grandes almacenes o en una caseta de feria a doscientas personas a las que nunca había visto en la vida y a la que probablemente nunca volverá a ver porque le son del todo indiferentes.
Hay muchas variantes de dedicatorias, mínimas, largas, corteses, hipócritas, sinceras, barrocas, secas, con una letra descuidada, con curvas de pendolista…, y si se estudia con atención, ya en la dedicatoria podemos adivinar mucho del carácter de su autor.
Hace años, entre otros muchos que venían de la misma biblioteca, encontré un libro de un poeta de Barcelona, dedicado a un compañero de generación y de fatigas. «A Fulano, con total admiración y el más fraternal abrazo de su amigo […] Barcelona, 1957» leo ahora en él. En la fecha en que compré el libro estos dos poetas vivían todavía. A quien estaba dedicado el libro era un hombre rico, lo que descartaba la posibilidad de que lo hubiese vendido en una apretura económica, sin contar que le habrían dado por él sólo unos céntimos, a tenor de lo que me costó a mí. ¿Qué le había pasado a su dueño para desprenderse de una muestra tan inequívoca de afecto? ¿Qué caminos había recorrido el libro hasta llegar a mí? Hace tres años murió el último de estos poetas.
Alguna vez hablé con él, pero jamás le conté que aquel ejemplar estaba en mi poder, para no añadir una nueva decepción a una vida ya de por sí decepcionante.
Hace un tiempo un amigo compró un libro mío dedicado a una escritora, que figura en él con un apodo familiar, y cuando aquél me preguntó de quién se trataba, le aseguré no recordar ya a quién podría estarle dedicado. Creo que incluso me hizo gracia. Es una buena amiga a la que he seguido enviando algunos de mis libros. No sé si ése lo vendió ella misma al librero de viejo o si alguien lo substrajo de su casa o si ella lo prestó y ese alguien… Conozco un escritor que se puso furioso cuando descubrió en el Rastro un libro suyo dedicado a un colega. Lo compró y volvió a enviárselo de nuevo con una dedicatoria sarcástica. Esa furia es cómica. Una indiscrección de Giménez Caballero, que aseguró que acababa de comprar en la Cuesta de Moyano un libro reciente de Azorín dedicado por éste al director de ABC , donde colaboraba el alicantino, estuvo a punto de originar una ruptura de amistad a tres bandas. A mí, en cambio, todas esas historias me parecen puertas de una opereta.
El libro de Luján iba dirigido a alguien a quien no conozco siquiera, pero siento que de algún modo el temblor de esa amistad o de esa traición me comprende a mí también y me une no sólo a su literatura sino a un pequeño trozo de su vida, seguramente alegre y triste al mismo tiempo.
Cuando uno es joven no tiene ningún reparo en hablar de la muerte y cuando lo hace se permite incluso ironías, chanzas y chirigotas, tanto para exorcizarla como por creer que ese es un asunto remoto e irreal que en absoluto le incumbe.
Por lo mismo, cuando se es joven puede ir uno con el ánimo ligero a los cementerios. En el Madrid de la preguerra se organizaron unas visitas a los cementerios capitaneadas por ciertos jóvenes crepusculares, que resultaron con el tiempo todos ellos escritores del Cara al sol y de los amaneceres imperiales, exaltadores de la muerte, como los legionarios y los adolescentes.
Aún me recuerdo jugando entre las tumbas del viejo cementerio de León, en unos arrabales que se nos antojaban remotos, linderos a la provinciana carretera de Asturias que paseaban recuas de seminaristas y descabalados soldados de reemplazo. Éramos unos chicos de seis o siete años y jugábamos al escondite en las fosas o detrás de unos túmulos de tierra de los que nacían tibias como espárragos y calaveras como calabazas. Lo recuerdo como si fuese hoy, y hoy mismo he tenido que prohibir al menor de mis hijos que escale las tapias del pequeño y pacífico camposanto de este pueblo del Pago, donde suele reunirse con otros chicos para ver las tumbas y compulsar hasta qué punto pueden ellos, o no, medirse sin miedo con los muertos.
Hoy visitarán miles de españoles los cementerios donde reposan los restos de los suyos. Alguna vez todos hemos tenido que ir a un cementerio. A partir de cierta edad suele sucedernos esto con frecuencia dolorosa. Sin embargo sólo recuerdo haber ido ex profeso a visitar la tumba de alguien en una ocasión. Fue la de Juan Ramón Jiménez en una tarde que estaba llamada a entrar en la historia española contemporánea, y no, desde luego, porque esa misma tarde, y a la misma hora en que yo traspasaba los umbrales del pequeño, silencioso y apartado cementerio de Moguer, unos guardias civiles decidían asaltar el Parlamento español con el propósito de convertirlo precisamente en un cementerio.
Aquella mañana de 1981 había intentado comprar unas rosas para llevar a la tumba de nuestro amado poeta y de su mujer Zenobia, pero en Moguer no había floristería. Hubiera estado dispuesto incluso a ofrecerles un ramo de claveles, o peor aún, un manojo de nupciales gladiolos, pero no había ni claveles ni gladiolos, ni siquiera dalias, que tanto le desagradaban al poeta. Permanecí mucho tiempo a su lado, sentado en la misma losa de piedra, como si fuese la cama de un convaleciente. Hacía una tarde dulce y tristona, con medionubes tornasoladas y una brisa mediomarina. Me entristecía no haberle podido ofrecer nada al «cansado de sí mismo», así que miré alrededor por si había flores en otras tumbas. Tampoco me hubiera importado robárselas a alguien para dárselas a él. Pero resultó que todas eran de plástico, de unos colores y formas inverosímiles, como loros y periquitos exóticos que se hubieran fugado de un manicomio para pajaritos. Acabé saliendo del cementerio y arrancando un puñado de espigas verdes que crecían en unos campos próximos. Las espigas ni siquiera habían granado, pero me pareció mejor eso que el infierno indestructible de unas flores de plástico robadas a un difunto. Desde entonces, cada vez que voy por la carretera y se divisan esos muros llenos de nichos cuajados de siemprevivas indelebles y chillonas, me acuerdo de aquella tarde lejana. Lo más hermoso de las flores es tal vez que se marchitan, recordándonos lo efímero y frágil que es todo, y, de paso, la necesidad de renovar nuestra memoria con algo que a su vez muere también y que reclama de nosotros nuevo impulso y nueva vida, porque los muertos no quieren flores eternas. De inalterable eternidad es de lo que ellos, por fuerza, tienen que estar más que hartos.
No me cuente usted su vida
Había oído contar que en España, después de la guerra civil, que tantas historias originó, siempre desdichadas y penosas, y como rasgo de incontestable humor negro, habían llegado a circular unas chapas solaneras con esta frase inequívoca: «No me cuente usted su vida», que se ponía la gente guasona para frenar las ansias de todos aquellos que iban relatándole lástimas al prójimo sin que éste las solicitara.
Читать дальше