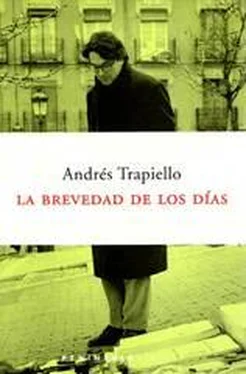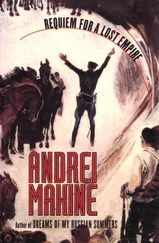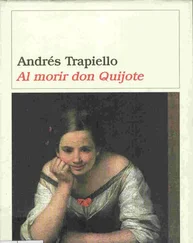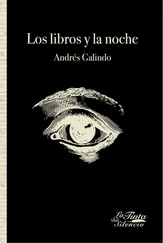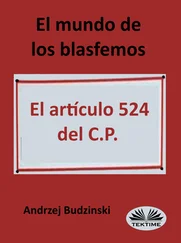Creo que eso es también ser elegante, y aspirar a la elegancia suprema: la de hacer que nada de ello se note. O como decía Verlaine, tan atinado siempre en su desmelenamiento etílico: «Ante todo evitar el estilo».
Un crítico de cine dijo en cierta ocasión que él jamás veía ninguna película calificada «para todos los públicos».
Hay algo desagradable y antipático en esta declaración, quizá el prurito elitista o desdeñoso, que le sitúa donde el público no pueda alcanzarle ni con el hedor de sus humores ni con el estruendo plebeyo de sus aplausos. Y sin embargo empieza uno a repasar las obras «para todos los públicos» que tiene en su pequeño altar, como Antonio Machado tenía en el suyo a Jorge Manrique, poeta también para todos los públicos, y se asombra no sólo de que sean numerosas sino de que muchas de ellas estén consideradas como las mejores películas de la historia del cine: Ladrón de bicicletas, Roma città aperta, Qué verde era mi valle, El río, Bienvenido Mister Marshall, Amarcord, El padrino…
Hace muchos años, en plena guerra civil, el poeta Miguel Hernández, publicó un libro de versos que entonces se dijeron destinados al pueblo. En su título incluso se le recordaba explícitamente: Vientos del pueblo . Se supone que el pueblo está hecho también de todos los públicos. El libro fue recibido unánimemente como una gran aportación de la guerra a la poesía y a la causa popular. Sólo una voz, la del entonces joven pintor y escritor Ramón Gaya, en una revista ya mítica, Hora de España , llamó la atención sobre la diferencia que había entre público y pueblo, ya que a menudo lo que se cree destinado al pueblo, no busca más que un público, y su aplauso. El pueblo, por el contrario, no aplaude lo excelente que se le da, porque todo lo que hay de excelente viene precisamente, de una u otra forma, del pueblo, y por tanto, cuando le llega de nuevo a él no es sino una restitución, y cuando a alguien le restituyen lo que es suyo puede agradecerlo, pero no se pone a aplaudir. El aplauso, volviendo todo esto del revés, no sería entonces, en muchos casos, más que el reconocimiento de algo que no es genuino, que es robado en las despensas del pueblo o en sus sentinas, diríamos, una mercancía manipulada únicamente para la estupefacción moral.
En la literatura española lo más grande ha acabado también en todos los públicos, empezando por la historia de don Quijote. «Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran», nos dice de ella el bachiller Sansón Carrasco en la segunda parte. Es Galdós novelista de todos los públicos, y lo es Baroja, como poetas para todos los públicos fueron y son el mentado Machado, lo es Bécquer y lo es Juan Ramón, que con su célebre «A la inmensa minoría» se estaba defendiendo del mal gusto, no del pueblo, que él veneró hasta el final de sus días.
¿Quién es público entonces? «Para todos. Para ninguno», declaró Nietzsche, contestándose de una mane ra paradójica, pero sapiente.
Así que uno saca sus entradas en un cine donde se proyecta una película para todos los públicos. No espera nada y lo espera todo. Puede incluso que le den una bazofia, ya sabéis, catástrofes planetarias, tebeos incongruentes o ñoñerías ulcerantes. A menudo ocurre así, porque en todas partes hay tramposos que confunden pueblo y público. Pero un día, mezclados con toda la gente, vemos surgir de entre ella, de entre nosotros, lo mejor nuestro, una obra que nos restituye lo más valioso y noble del ser humano, nos colma de esperanzas y nos devuelve una alegría que creíamos extinguida, y salimos todos del cine, o de Mozart, o de Dickens, como si hubiéramos compartido, aunque sólo haya sido durante dos horas, una causa común, cuando sin darnos cuenta ya hemos cedido el paso al vecino de la butaca de al lado y hemos sonreído a un desconocido.
Lo más fascinante del pasado es precisamente que está vivo, en permanente actividad como los volcanes. La historia que sigue la han leído muchos de ustedes en un periódico. La Unión Soviética estafó a la República Española, durante la guerra civil, millones de dólares, que se cobraron del oro español arrancado a las entrañas del Banco de España y aun a las entrañas de los españoles azotados por el hambre, la destrucción y la desesperación, para depositarlo luego en Moscú y ponerlo a disposición de un vesánico peligroso que se llamaba Stalin.
La guerra civil española es, después de la Segunda Guerra Mundial, el acontecimiento bélico del que más libros, artículos, folletos y reportajes se han hecho nunca. Sin duda ha contribuido a tal profusión de letra impresa el hecho de que fuera civil pero también porque aquí, durante tres años, se ventilaban las ideas más nobles por las que un hombre puede luchar: la fraternidad, la igualdad y la libertad.
Durante muchos años la historia era clara, terminante, definitiva, con dos bandos inmiscibles, buenos y malos, según quien la relatase y desde qué orilla. No era posible enriquecerla con matices de ninguna clase. Cualquiera de los dos bandos podía sentirse infamado y escarnecido por el otro, y las heridas eran tan hondas que siguieron en carne viva durante largo tiempo. Sabemos que en ambas partes circulaban historias oficiales. Una de éstas consistía precisamente en que la Unión Soviética, aquella Santa Rusia, como la llamó don Jacinto Benavente, había sido la gran aliada de la España republicana, a la que socorrió cuanto pudo, quitándoselo, según decía, a sus propios hijos.
Hace cuatro años, Maria Dolors Genovés, realizó un documental para la televisión catalana sobre El oro de Moscú . Viajó hasta allí, le abrieron los archivos, rastreó arqueos y compulsó estadillos. Las fotocopias de más de doscientos documentos que sacó de los fosos moscovitas han servido ahora al historiador británico Herald Howson para llegar a una verdad que a muchos sin duda apenará lo indecible, pensando en todos aquellos que lucharon por algo más que por una idea: la Unión Soviética no sólo hizo un gran negocio vendiendo armas inservibles a los republicanos españoles, sino que se quedó, como un vulgar timador, con lo poco que tenían, incluso las alianzas matrimoniales, los zarcillos de oro, las modestas alhajas que pusieron al servicio de la República, cuando ésta, angustiada, reclamó ese último esfuerzo, ya inútil.
Howson ha pedido que la Historia de la guerra de España se reescriba. O sea, buena parte de lo que ya se había escrito, tantas bibliotecas, tantos miles de libros, se hundirán para siempre en el mar, como la lava fría. Howson habla de números, valores, oscilaciones del cambio, pero habría que ir un poco más lejos. Es cierto que no sirve de nada, o de muy poco, que la Iglesia pida perdón por la violencia ejercida contra un hombre como Galileo, o por crímenes y asesinatos cometidos por la Inquisición (ha tenido su gracia, dicho sea de pasada, que precisamente los obispos españoles llamasen inquisidores a cuantos estaban a favor de la despenalización del aborto), pero una noticia como ésa de la estafa ha de hacernos reflexionar a todos cuantos vimos una noble causa en las revoluciones comunistas de los años diez, de los años treinta. Y de los años cuarenta. Y de los años cincuenta. Y de los años sesenta. Y de los años setenta. Y de los años… Detrás de cada una de ellas había unos cuantos hombres oscuros que tasaban en oro y aquilataban en usura los sueños, la esperanza, el dolor, mientras sus cómplices, en la sala de al lado, redactaban sinfónicos manifiestos que cincuenta años después parecen despertarnos con su fanfarria de una pesadilla.
Читать дальше