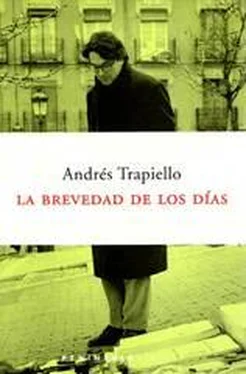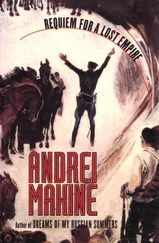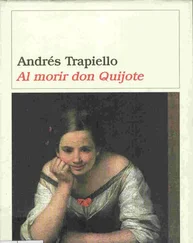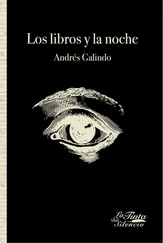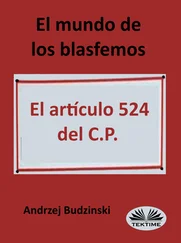El mosquitero hacía siempre su aparición en tierras pantanosas infectadas de mosquitos, en palacios augustos forrados de veteados mármoles, en precarias expediciones al Punjab o al corazón del Kilimanjaro en las que atemperaban el exotismo con la más estricta urbanidad y en la cual unos seres privilegiados parecían blindarse del aire irrespirable y sofocante.
Imaginaba uno la delicia de estar a salvo de todas las picaduras insidiosas del exterior, de todos esos insectos insolentados y enloquecidos por el calor tanto como por no poder franquear tales mallas sutiles y darse un gran festín. En definitiva, imaginaba uno que el mosquitero era la viva expresión del lujo y la voluptuosidad.
Las frecuentes declaraciones nacionalistas recuerdan a menudo al mosquitero. Alrededor de la nación y del concepto virtuoso que de la suya propia tienen, han desplegado la mayor parte de los nacionalistas esas batistas vaporosas, esos ingrávidos tamices, la mera ideología que les ha cambiado la cama en lecho y el país en patria. Y se han metido dentro. Ni siquiera precisan de armas de fuego para defenderla, pues no se habrá visto que ni tigres ni leones ni demás fieras feroces ataquen a los protagonistas y mucho menos que acaben con sus vidas. Pueden merodear, asustar, proyectar su larga y sinuosa sombra. Pero nada más. Al contrario, de comerse a alguien, los leones prefieren a los porteadores, que suelen ser negros, indios, extremeños, marcianos, en fin, toda esa pobre gente que no ha descubierto aún ni el nacionalismo ni la suerte de ser vasco en una película dirigida por Arzallus. Por eso se diría que los principales aliados de los protagonistas suelen ser las fieras asesinas. Así que el mosquitero, el nacionalismo para entendernos, no les protege más que de los mosquitos.
Sin embargo no han contado con la eventualidad, no tan infrecuente, de que los mosquitos logren burlarse de todo y colarse en un descuido. En ese caso todo lo que tenían de privilegio para los bellos durmientes se les acaba convirtiendo a éstos en un infierno, pues los mosquitos no pueden hacer entonces otra cosa que picar a mansalva y placer, ya que el mosquitero, privados de libertad, no les deja otra salida que ese destajo.
Los nacionalistas, sin embargo, o al menos los más cerriles, como ocurría en las películas con esos obstinados nerones, tienen respuesta para todo y tratarán de convencer, sobre todo a los que están dentro, de que los mosquitos, al menos esos, son de los suyos y no les picarán jamás, en cuanto comprueban que tienen el Rh de su sangre negativo, o sea, mosquitos de trompetilla negra.
Es probable que no sea tan sofisticado, pero cuánto mejores aquellas noches nuestras al raso, sin nada, contemplando las estrellas desprovistos de gasas, reyes de nosotros mismos junto a uno de esos ríos, que van libres de patrias, pues pasan por muchas sin quedarse en ninguna.
No creo que haya nadie que pueda trazar una línea estricta que deje a un lado lo que ha de considerarse dopaje y lo que no. Esa falta de nitidez ha dado origen a un perverso cinismo, a una irreductible hipocresía.
Se ha dicho que el deporte era un reflejo de la vida, y en cierto modo lo es, porque en el deporte como en la vida lo importante, como saben hasta los niños, no es participar sino ganar. Sin embargo unas leyes, que sólo han podido dictar la hipocresía y el cinismo, tratarán de dividir el mundo en dos partes: en una, todos los que teóricamente juegan limpio, en otra los que juegan sucio. A un lado, los justos, al otro, los pecadores, conceptos tan ambiguos.
Imagínense lo que sería una historia de la literatura en la que se estudiaran y leyeran por separado a los escritores. Por una parte todos aquellos que han escrito sus obras en un estado por llamarlo de alguna manera natural, fiados de su talento, y en el mejor de los casos de la inspiración. Y por otra, los que las han escrito bajo los efectos del opio, del hachís, del alcohol, de la morfina o de cualquier otra droga o estimulante, e imagínense un alto tribunal que decidiera descalificar éstas y expulsarlas para siempre de las librerías, por tramposas y ventajistas.
¿Qué pensaríamos si a la salida de un examen se hiciera orinar a los opositores en un tubito, con el fin de detectar a todos aquellos que, para alcanzar la plaza, se hubiesen apoyado en las anfetaminas o en cualquiera de esos productos que favorecen, al menos momentáneamente, los reflejos intelectuales? Es posible que debiéramos volver al deporte tal y como lo entendían los griegos o los señores del medievo, o todos aquellos que han visto en él, como veían en la misma vida, algo que valía la pena si estaba regulado por algunas, pocas e inviolables, leyes de la caballerosidad, cuya infracción acarreaba al infractor algo mucho peor que la muerte: el descrédito y la deshora, quienes a su vez traían emparejado el olvido, enemigo principal del legítimo y eterno laurel que corona al vencedor.
Va a ser difícil volver a aquellos tiempos en que tales leyes de la caballerosidad regían el deporte, porque hace ya muchos años, desde que hay tanto dinero en juego, que el deporte se diría que es un placer para todo el mundo, menos para quienes han hecho de él una profesión, centro y no complemento, como fue siempre.
No vale la pena, sin embargo, hablar de esas cuestiones ahora, sino de aquellos hombres en quienes se ha cebado la duda y la deshonra, tan injustas. Es un deporte el del ciclismo que no he entendido jamás, como todos aquellos en los que la fuerza física es un factor más determinante que la inteligencia. Ni siquiera moldea los cuerpos de acuerdo a los cánones clásicos. Al contrario. Subidos en las bicicletas sorprendemos a menudo hombrecillos un poco desdichados y defor mes, vestidos de una manera ignominiosa, medio gibosos y con las piernas estevadas y ¡depiladas! Y sin embargo, es tal vez el único de los deportes en el que todavía encontraremos a muchos, los célebres gregarios, que saben que no ganarán jamás, para quienes no sólo lo más importante, sino lo único, es participar, lo que bastaría para justificar todas las drogas. Es cierto que su figura es todo lo contrario del superhombre nitzscheano. Pero en todo gregario hallaremos lo más noble y aristocrático que hay en el hombre: reconocer, aceptar y ayudar al que es superior, sin renunciar por eso a la libertad de ser un día él mismo superior, bien por la superioridad propia, bien por la inferioridad ajena.
Por eso, cuando alguna vez, una tarde lluviosa de invierno, nos encontremos en alguna carretera provincial y secundaria a alguno de estos gregarios que pedalea solitario y silencioso, no pensemos que vamos a pasarle en nuestro coche. En realidad, como en la aporía de Zenón de Elea, jamás le alcanzaremos.
Nostalgia de lo que ya tenemos
La poesía existe y no es como puede suponer ese lector que está a punto de pasar esta página. La misma palabra es una barrera que muchos ni siquiera pueden saltar, como pencos a los que se resiste un seto.
Existe, pues, pero vive sus peores días. Si con las estrellas acabó definitivamente el alumbrado eléctrico, la poesía ha avistado su final desde el momento en que nadie puede permanecer en silencio, en absoluto silencio, más de media hora, bien porque suena antes un teléfono, bien porque uno termina apretando el botón del televisor, angustiado de oír dentro de sí una tempestad parecida a la que oímos cuando nos acercamos al oído una caracola marina.
Hay un momento, por estos mismos días, cuando estamos más cerca de septiembre que de julio, en el que todo parece presagiar el otoño y nace en nosotros un sentimiento ambiguo de alegría y tristeza mezcladas, porque comprendemos que algo acaba y algo empieza. Es un sentimiento más fuerte que el que experimentamos en Año Viejo y Año Nuevo. En la frontera entre un año y otro no cambia nada: es invierno, todos trabajamos, y los días son igualmente cortos. El verano y el otoño son, por el contrario, dos mundos distintos, y siempre creemos que el que se va de la ciudad durante un mes y el que vuelve es diferente. En estos días el cielo se llena de pronto de golondrinas, que ensayan la partida. Ahora mismo, mientras escribo estas líneas, pueden verse unos cientos de ellas sobre el combado cable que trae a esta casa una luz pobre y rural. Es divertido verlas unas al lado de otras, tan aplicadas y académicas, con su pequeño frac y su pecho condecorado. Pueden parecer pinzas para la ropa, sólo que por un efecto óptico parecen estar pinzando en realidad una nube que pasa. Es también la primera nube del otoño. Es muy diferente de las nubes de verano y trae un vago perfume del Atlántico, salobre y envolvente. Al contrario que las golondrinas, llegan cuando éstas se van. Se diría que las golondrinas han estado esperándolas vestidas con su mejor traje para poder irse.
Читать дальше