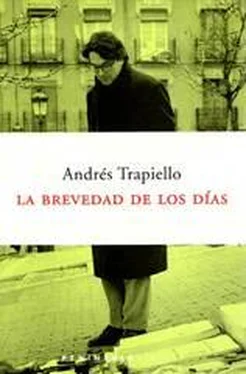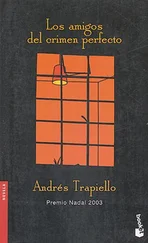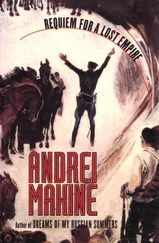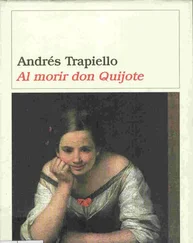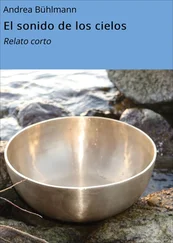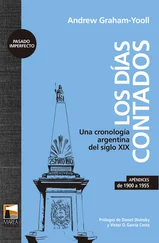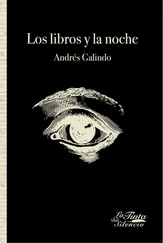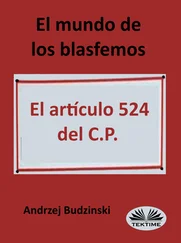Es, como se ve, un dato pequeño en la vida de un poeta. No sirve de nada para leer su obra. Ni siquiera sabemos si todo eso fue exactamente así, aunque para qué iba a mentir el periodista. No es más que un fleco de la historia de un hombre cuya obra nos conmueve lo indecible, algo como el eco de un Mairena a quien esta clase de insignificancias volvía más filósofo, más sabio, más sentimental y más escéptico.
Alguna vez todos nos hemos hecho preguntas ociosas: en un incendio, ¿qué objeto salvaríamos de la casa? ¿Qué tres deseos le pediríamos al hada? Si tuviésemos que cambiar de país, ¿a cuál iríamos? ¿Cómo nos gustaría morir? De tocarnos la lotería, una gran suma desde luego (puestos a desvariar, es preferible hacerlo a lo grande), ¿qué cosas haríamos?
Pero la vida no es un juego cuando se nos incendia la casa, por ejemplo, demasiado generoso será con nosotros el destino si no perecemos entre las llamas, y tal como están las cosas mejor que no nos toque la lotería: en tiempos de tribulación no hacer mudanza.
Una de esas preguntas ociosas que suelen hacerles a los escritores es qué libros se llevarían a una isla desierta.
Gerald Brenan fue uno de esos ingleses que un día, tras la primera Gran Guerra, decidió abandonar Inglaterra, cosa que muchos ingleses, a falta de guerra, tuvieron que hacer con Margaret Thatcher. Era todavía joven. Preparó concienzudamente su equipaje y sobre todo los libros que se llevaría consigo: dos mil volúmenes que hicieran de él un hombre sabio en cualquier aldea al sur de Granada, clásicos latinos y griegos, filosofía, poesía, novela…
En los diarios del peruano Julio Ramón Ribeyro se da una lista de los libros que consideraba imprescindibles para él. También se tomó esa selección muy en serio. Hizo diez apartados, para no dejar fuera de ellos ni una parcela del saber humano: poesía; novela; cuentos; teatro; ensayos y crítica; filosofía; historia; diarios, autobiografías o memorias; ciencias sociales y algo que llamó marginalia, o sea, libros raros de problemática clasificación. De todas esas materias cita cinco autores, de esos que llamamos indiscutibles. En total son cincuenta escritores, lo que a una media de cinco obras por autor, nos daría una biblioteca razonablemente pequeña y escogida, como un menú sabiamente comentado. Y sin embargo…
Repasando la lista de Ribeyro observamos que de muchos uno, que se creía razonablemente culto, no ha leído absolutamente nada (Lévi-Strauss, Gibbon, Jakobson, Braudel), de otros lo ha olvidado casi todo (Freud, Amiel, Sainte-Beuve, Heidegger, Chateaubriand, Casanova, Diderot, Michelet, Brecht), de algunos más no piensa leer una sola página (Toynbee), de otros no piensa releerla (Marx), de alguno ni siquiera conocía su nombre (E. Wilson) y de otros muchos ha olvidado incluso cómo eran (Spinoza, Whitman, Musil, Tácito), y tendría que volverlos a leer para calibrar su valor en su gusto actual.
Han terminado al fin todas las ferias, la de libros viejos y la de libros nuevos. Son miles de libros los que uno no ha leído y muchos miles más los que jamás podrá leer, de autores ya muertos o de nuestros contemporáneos. En otra época uno habría confeccionado, con ilusoria voracidad y voluptuosidad sin consecuencia, su propia lista, el preciado cargamento. Pero se va haciendo uno viejo y busca en la literatura algo que muy pocos libros pueden darnos. De éstos decía J.R.J. que no hay que leerlos, sino espiarlos. Se refería a que no vale mucho la pena perder el tiempo en hacernos culteranos, y que de la isla desierta lo que merece la pena seguramente no es lo que nosotros podamos llevar a ella, sino lo que de ella vamos a recibir, muy superior casi siempre a las palabras que con tanta tenacidad vamos juntando o soltando.
En una isla desierta un hombre lee a Tácito… Como estampa es bonita y literaria, pero poco verosímil. Lo es más esta otra, aunque poco apta para la mitomanía: en una calle vieja de cualquier lugar un hombre, desechando todo lo que no ha leído, vuelve a leer por enésima vez el pasaje de un libro amado y tiene la sensación de estar leyéndolo por primera vez, verdadero náufrago sin isla. Para saber que no se sabe nada hace falta ser muy sabios. Pero sólo los que no sufren por ello son felices.
Una tragedia contemporánea
¿Cuántos pacíficos profesores de griego, que en sus clases comentan con amor y entusiasmo los hechos de guerra de La Ilíada , se morirían de miedo si se les hiciese testigos de una vulgar pelea de borrachos? ¿Cuántos de nosotros, sensibles a la feliz disposición de los hexámetros para relatar las violentas y sañudas pasiones de los aqueos y los troyanos, soportaríamos la visión de la sangre de nuestro vecino derramada en la escalera de su casa?
En los dramas de Shakespeare aparecen personajes vengativos y sanguinarios. Pueden ser nobles y magnánimos, pero son capaces también de atravesar con su espada a un joven en la flor de la edad sólo porque se ha cruzado en su camino.
El origen de la tragedia es ése: la inadecuación entre un sentimiento y un destino, es decir, gentes que sintiendo de una forma acaban actuando de otra muy diferente a como habrían querido. Ninguno de los héroes clásicos mataría por su propio gusto, y sin embargo las circunstancias se tejen a su alrededor para que, llegado el caso, no tengan otra salida que mancharse las manos de sangre y atribular su memoria para siempre.
Cada cierto tiempo se oyen voces que aseguran que la novela o el teatro han muerto. Sin embargo todos seguimos siendo espectadores de novelas y tragedias que transcurren ante nuestros ojos. Bastaría saber leer en ellas y encontrar el genio de un hombre que las pusiera por escrito para hallarnos ante obras inmortales.
Repasemos el caso que estos días se juzga en el Tribunal Supremo. Escena primera del acto primero: unos hombres, principales o solapados, esforzados o traidores, dialogan sobre los males de la patria. Están en el escenario las altas instancias del Estado. Todavía no discernimos quiénes son buenos o malos entre ellos. El reino, después de la felonía de Tejero y los suyos, corre el peligro de ser pisoteado por un tirano, y el fantasma de la guerra civil se aparece de nuevo cada noche en todos los rincones. Ese fantasma cada día más jactancioso, llega incluso a traspasar los límites de la noche y se pasea a cuerpo gentil a plena luz del día, custodiado por los pistoleros de ETA, que matan a su paso de manera indiscriminada hombres, mujeres, ancianos, niños. En esa reunión alguien cree que si lograran eliminar a los jayanes, el fantasma acabaría diluyéndose en el éter sombrío. Todos se muestran de acuerdo, pero sólo podrían hacerlo desde la conspiración. Sienten que las leyes democráticas les impiden defenderse enteramente de aquellos que de forma poco democrática quieren acabar con tales leyes. Se juramentan para llevar a cabo esa lucha en secreto. Creen que sus crímenes ayudarán al resto, como creímos tantos que el asesinato del sátrapa Carrero le hizo un bien a la polis.
La función continúa. Transcurren los actos segundo y tercero. Su conspiración ha sido descubierta. Por la torpeza de alguno de los protagonistas, incluso ha habido víctimas inocentes. Los conspiradores se traicionan entre sí, con tal de salvar su propio pellejo ante los jueces, después de haber saqueado algunos las arcas y llenado su bolsa de la plata iscariota. Sólo unos pocos siguen pensando en el Estado. Según las leyes de ese mismo Estado son culpables. La tragedia mayor es que nada de cuanto hicieron sirvió para nada. Pero entonces no lo sabían. Ni ellos ni nosotros. Al contrario, si el pueblo hubiera tenido voz, les habría alentado a hacerlo, como el coro de las tragedias clásicas. Las leyes que creyeron defender les van hoy a condenar. Como ocurre con las tragedias, no hay solución posible, sino la duda. Telón. Lo que nadie se explica es cómo una obra concebida para el aplauso, se lleva ahora el abucheo general, confundiendo la realidad y la ficción, el papel de los personajes en la función y en la vida y el sentido general de la obra, que era una tragedia contemporánea.
Читать дальше