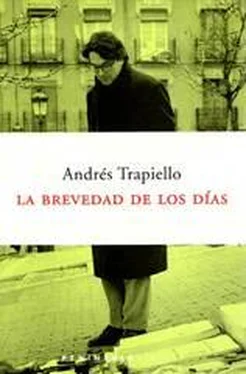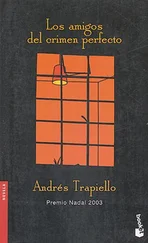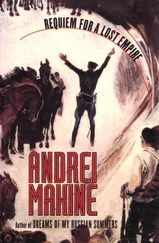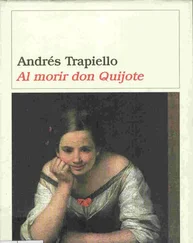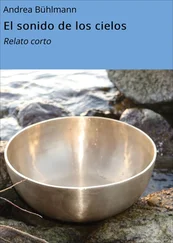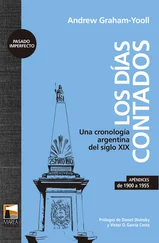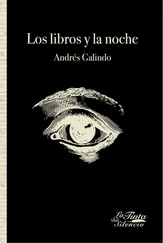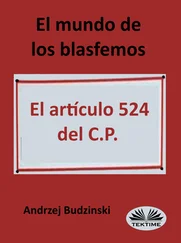Lo mejor de los periódicos
Hace unos pocos años conocimos a un tipo que decía trabajar en El País , en Madrid. Nos aseguró que se ocupaba de la sección de necrológicas. Un día nos confesó que la mayor parte de las necrológicas que sacaba se las inventaba él mismo y las hacía pasar como buenas. Tenía ciertas inclinaciones literarias. Las inventadas por él eran siempre vidas extraordinarias, un violinista austrohúngaro, una vieja actriz, amante del Duce, el inventor de algo extraño y productivo, un antiguo indiano que había dejado su fortuna a una organización benéfica, en fin, siempre biografías ejemplares o pintorescas. Nos las enseñaba ufano publicadas. Se enorgullecía de que nadie sospechara nunca nada. Aquel hombre, después de una triste historia de separaciones y alcoholismo, murió él mismo y un día averiguamos que jamás había trabajado en El País . Aquella confirmación nos dejó perplejos, pues habíamos visto aquellas necrológicas, las habíamos leído, y en efecto la mayor parte de ellas eran absolutamente inverosímiles. Fue un enigma que jamás hemos sabido ni podido resolver.
Hace unas semanas, en un rincón de un periódico español, ese rincón que se reserva a las noticias que han de ser reutilizadas por los novelistas, se informaba del despido de la columnista del The Boston Globe que se inventaba las historias que publicaba en él.
Todo el mundo ha pensado alguna vez que la mayor parte de las noticias que leemos a diario, sobre todo en la sección de sucesos, no podían ser verdad. Mientras la vida transcurre en los parqués de la bolsa, las cámaras de los bancos, los parlamentos y los consejos de ministros, todo tiende de por sí a la irrealidad. Pero es en la sección de sucesos, nutrida siempre de realidad y de vida, perentorias y extremas, donde las cosas adquieren todas su justa proporción de irrealidad, que acaba volviéndolas inmediatamente novelables, y por ende, tan inverosímiles, lo mejor de los periódicos.
Esa mujer a la que han expulsado del The Boston Globe , Patricia Smith, de cuarenta y dos años, finalista del Pulitzer, inventaba en sus columnas historias estremecedoras e impactantes. En una de ellas, por la que ha sido desenmascarada, relataba la agonía de una enferma que se estaba muriendo de cáncer. Al parecer sus lectores esperaban cada semana sus artículos, que devoraban conmovidos, como aquellos marineros ingleses que seguían los folletines de Dickens por los barcos con los que se cruzaban en alta mar. El caso nos lleva a hacernos algunas consideraciones de orden moral, la primera de todas muy importante: ¿Cómo unos hechos ficticios logran arrancar del corazón de los lectores sentimientos reales que ni uno solo de los hechos reales consigue despertar? ¿Cómo el relato de esa mujer que sólo se estaba muriendo en la imaginación de su autora llegó a hacerse más real que todos los niños, hombres, mujeres y viejos que mueren a diario, de forma irremediable y dolorosa, en las páginas de cualquier periódico?
Smith, descubierta sólo cuando The Boston Globe comenzó a aplicar a sus columnistas el mismo sistema de control de veracidad que a sus informadores, pidió informar ella misma del caso a sus lectores en la que ha sido su última crónica en ese periódico.
Lo que posiblemente no sepan en El Globo de Boston es que todo ha sido una treta de la propia Smith, que ha querido dejar el periódico y no se le ha ocurrido nada mejor que dibujarse ella misma la puerta por la que desaparecer, como vemos que hacen a menudo La Pantera Rosa y otros héroes de la animación. Detrás ha quedado una duda, más firme cada vez, de que todo lo que leemos es una sutil e insidiosa mentira, urdida por alguien para entretenimiento de unos dioses demasiado crueles.
No hablamos de una farola
Vivo en un barrio viejo de Madrid. Madrid es todo viejo, no vale mucho como ciudad. Hay en España ciudades mucho mejor hechas, mejor conservadas, más hermosas. Barcelona, Sevilla o San Sebastián, por ejemplo, como ciudades, la superan uno o varios aspectos, y no hablemos ya de Lisboa, París, Roma o Praga. Sin embargo uno, que viene de un pueblo insignificante y destrozado con crueldad y sistema, ha llegado a amar Madrid más que a nada en el mundo, por las mismas razones que Alberto Caeiro amaba, más que ningún otro, sabiendo incluso que otros le superaban en belleza y caudal, el río de su pueblo, sólo porque era el suyo, el que pasaba por su infancia, el que cruzaba su vida, el que un día le llevaría a él mismo hasta el mar, que es el morir.
Todos tenemos algo que amamos, pese a su imperfección, empezando por nuestra vida. La mayoría la sabemos insignificante o desportillada, pero la amamos porque es la nuestra y, puestos en el trance, no la cambiaríamos por ninguna, si tuviéramos que renunciar a lo que con ella hemos aprendido, padecido y gustado. No es infrecuente que alguien, cuando se habla de alguna de esas personas a las que creemos señaladas por la fortuna, diga que se cambiaría por ella, sabiéndolo imposible. Pero si estuviera en nuestra mano cambiarnos de vida y vivir la de los demás, renunciando a lo que ya tenemos, padres, recuerdos, amores o sueños propios, es muy probable que la mayoría se echara atrás.
Yo creía tener hasta ayer una esquina de este lugarón manchego. Era para mí como toda la ciudad, como un río, incluso como el mar lleno de grandes barcos. Era y es una esquina, naturalmente, de mi barrio, la de la Plaza de las Salesas, frente a la iglesia de Santa Bárbara, que tanto tiene de romana. No parece ser nada de especial, es sólo una esquina, como tantas, sólo que es la mía. A un lado se abre una pequeña plaza con unos árboles bonitos y aparentes y unos cuantos mendigos duermen sobre los bancos. De vez en cuando bajan unas mujeres medio locas, con las piernas hinchadas y de una bondad inconmensurable que les echan de comer a las palomas ante la mirada enternecida de dos o tres heroinómanos que se pinchan por allí cerca, porque aprovechan el extenuado hilo de agua de una fuente próxima.
Nunca había habido una farola en esa esquina, las había iguales un poco más allá, pero no allí, de modo que a alguien se le ha ocurrido poner otra más y ha plantado uno de esos postes de aluminio que hay en las autopistas, de diez o quince metros de altura con una cazoleta de la que sale una luz sucia y achatarrada. Habían mancillado otros lugares, otras calles, otras plazas, pero no aquella esquina, la de los periódicos, la del puesto de flores el domingo, la del aire.
Lleva uno viviendo en este barrio más de veinte años. En ese tiempo ha regresado uno a su casa a todas las horas de la noche y jamás había necesitado más luz de la que había. Pero alguien que no ha vivido aquí, alguien que no ha pasado jamás por esta calle de noche, ni sabe lo que puede significar una esquina en la vida de un hombre, ha decidido poner delante de la dormida verja de Santa Bárbara una farola y robarle toda la limpieza de su dibujo, de su pequeña historia, de su razonable y aquietado silencio.
Durante el resto de nuestras vidas cada vez que pasemos delante de ella recordaremos lo bonita que estaba esa esquina antes de que a un pobre y ocioso hombrecillo municipal se le ocurriera robarnos el pasado, el presente y el porvenir, porque no sólo estamos hablando de una farola, ni siquiera de una esquina y de una ciudad, sino de todo aquello que sin necesitarlo nos han ido poniendo, metiéndonos en el alma todas esas luces que nos van dejando a oscuras.
Una de las primeras cosas, si acaso no la primera, que le sorprende al viajero meridional por tierras inglesas son esos cementerios pequeños y silenciosos que hay en medio de los pueblos, incluso de las ciudades. Son siempre muy parecidos: una iglesia y a su lado una pradera con el césped cuidado y eternamente verde en el que están clavadas, con asimetría e indolente aplomo, unas cuantas cruces y lápidas negruzcas, cubiertas de musgo y de líquenes. Todo en ellos es sencillez, y si en alguna parte el silencio alcanza una mórbida voluptuosidad es allí. A diferencia de la iglesia, que casi siempre está cerrada, estos cementerios ingleses están siempre abiertos.
Читать дальше