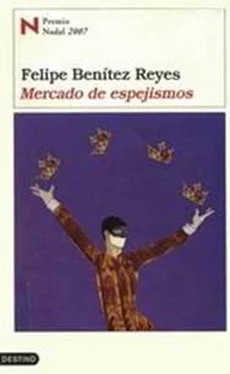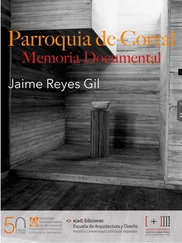Era jueves. Como una excepción («como una excepción excepcionalmente insólita» sería tal vez la expresión adecuada), tía Corina nos invitó a Walter y a mí a que la acompañásemos, detalle que les confieso que me enceló un poco, pues era una invitación que jamás me había hecho, y con ella nos fuimos al Casino Novelty.
Las amigas de jueves de tía Corina son tres viudas (de un fiscal, de un sastre y de un director de hotel), dos de ellas teñidas de un rubio inverosímil incluso para una muñeca hinchable y la otra de caoba, las tres cargadas de abalorios, disfrazadas no ya para matar, como es lógico y comprensible, sino más bien para morir: para morir engalanadas y enjoyadas como grandes damas del Egipto faraónico si la muerte les echa el guante de repente ante un cóctel y ante un cartón de bingo.
Me parecieron simpáticas y frívolas, mercenarias del azar, sacerdotisas de lo aleatorio, y le daban al vaso. (Y a reír. Y a perder. Y a quejarse. Y a ganar. Como en un bolero.)
Una vez le pregunté a tía Corina qué les contaba sobre nuestra forma de ganarnos la vida, porque algo tendría que contarles, y ese algo no podía mantener relación alguna con la realidad: «Tenemos una empresa familiar de pompas fúnebres. Pensé que era lo mejor para que no hiciesen demasiadas preguntas. A ninguna viuda setentona le interesa conocer detalles sobre el funcionamiento de una funeraria». Me reí. «Les he dicho que el negocio lo gestiona un pariente nuestro y que tenemos una participación en los beneficios, para que tampoco crean que nos pasamos el día maquillando cadáveres. Así que, oficialmente, somos rentistas del ritual mortuorio. Cuando alguien tiene que quitarse de en medio un fiambre querido, nosotros ganamos dinero. Si lo piensas bien, sería una profesión estupenda.»
Si las amigas de tía Corina supieran en qué trabajamos, no se horrorizarían, ya que se limitarían a no entender absolutamente nada. (¿Cómo iban a entender que, en 1971, pongamos por caso, tía Corina cruzó la frontera francesa conduciendo una furgoneta en la que llevaba despiezado un retablo renacentista atribuido a Arnao de Bruselas y que, unas horas más tarde, estaba en Marsella discutiendo a gritos con dos botarates armados el precio de aquella mercancía? Por ejemplo.) (A principios de los setenta del XX, dicho sea de paso, a mi padre se le ocurrió montar un pequeño negocio de ferretería para que tuviésemos un asidero social y fiscal, aunque aquella aventura mercantil duró tres días y volvimos a nuestros márgenes.)
Desde el susto del coma, tía Corina se afanó en dosificar los narcóticos andorranos y la bebida, de modo que nos retiramos pronto, después de haber perdido un poco de dinero en el intento de ganar un poco de dinero. Las amigas de tía Corina se quedaron medio espantadas y medio hechizadas a cuenta del primo Walter, que se pasó la velada contando anécdotas sexuales referidas a diversos artistas residentes en Miami, donde él vivió durante un tiempo, y arriesgando teorías pirueteras sobre la condición humana, para estupor y regocijo de aquel trío de ludópatas intermitentes.
Cuando llegamos a casa, tenía en el contestador un mensaje nervioso de Sam Benítez y un mensaje nervioso de Cristi Cuaresma.
Tía Corina y el primo Walter se quedaron un rato más en el salón, ambos de un humor excelente. Yo, que andaba caviloso, me retiré a dormir justo en el instante en que mi primo intentaba aplicar el llamado principio de incertidumbre de Heisenberg a la estrechez vaginal de las asiáticas, o algo similar a eso, no me hagan mucho caso. (Ni a él tampoco, desde luego.)
Me levanté temprano y salí a desayunar fuera, porque la mañana parecía un algodón de oro. Me fui luego a dar un paseo. Compré el periódico y un par de revistas. Compré también unas lenguas de gato en la Rosa de California para mantener a raya mi hipoglucemia con armamento de lujo. Y me acerqué por último a la librería anticuaría de Paco Ferrán, al que ya no le entra género, porque está para jubilarse, y diría yo que tampoco sale libro alguno de allí, de modo que el suyo es una especie de negocio estático, una inmovilidad polvorienta y simbólica en la que ya sólo quedan las obras más desventuradas de los autores más desafortunados del mundo. Por mantenerle la ilusión del comercio, le compré un libro de un tal Adrián Gilbert sobre los Reyes Magos, que resultó ser un tururú.
Volví a casa de muy buen ánimo, pero se ve que el ánimo es materia muy frágil.
Nada más entrar, me vino un olor a estopa quemada, de modo que abrí en mi mente dos signos de interrogación sin nada dentro.
En el salón estaba el primo Walter con un tipo de más o menos mi edad, con pinta de tener muy mal pasado y muy mal colmillo, con cara de trena, traje de corte camp y tupé engominado de rastacuero calé. Fumaba un cigarrillo gordo de grifa, que debía de estar muy seca, y de ahí el tufo a estopa. Me llamó la atención un detalle: el papel de fumar era rojo. «Te presento a Miguel Maya.» Pero no le tendí la mano. Me fui a la cocina y bebí agua, porque la boca se me quedó seca. ¿A qué extremos podía llegar la insensatez del primo Walter? ¿Pretendía convertirnos la casa en un club de quinquis autóctonos y de putas cosmopolitas? (Como dijo La Rochefoucauld «Cuando nuestro odio es demasiado profundo, nos sitúa por debajo de aquellos a quienes odiamos». Así que me contuve.)
Según supe luego por mi primo, aquel Miguel Maya era un rejoneador retirado que tuvo cuatro tardes de semigloria y luego una docena de pegar el petardo, como suele decirse, a causa de su mala cabeza, ya que le hipnotizaba la noche y su falta de guión y le gustaba revolotear detrás de las luciérnagas como un murciélago, hasta que la afición y los empresarios perdieron la esperanza de que retomase el tono de semigloria y lo mandaron sin contemplaciones a su casa, y a sus caballos artistas con él. A partir de entonces, Miguel Maya fue de todo, que es lo que suele ser la gente que acaba en nada, y tomó el desvío de los picaros, dedicado a chalanear en las lonjas del lumpen con lo que se terciase.
«¿Y eso es lo que me traes a casa?» Pero al primo Walter, por la cosa de tener un pie en la gloria eterna, parecía darle todo un poco igual, fugitivo como andaba del tiempo y pirata como era de la vida, y me daba la razón de palabra porque sabía que me la quitaría con los hechos. (Ya que estamos en fase de citas de autoridades, recordemos aquella frase desolada que Racine puso en boca de una heroína de las suyas: «En el desprecio de su mirada leo mi ruina».) Curiosamente, tía Corina se ponía de su parte: «Déjalo al pobre. Para las tres diabluras que le quedan…».
Aquella tarde, tía Corina propuso que fuésemos a ver F for Fake , la película de Orson Welles, híbrido de documental y fantasía, como ustedes saben. La echaban en la Casa de la Cultura, en versión original, con cine forum posterior, a la manera de los viejos tiempos, cuando la gente confiaba en el intercambio enriquecedor de las opiniones peregrinas. Tía Corina tenía interés en volver a verla porque conoció mucho al protagonista principal: aquel falsificador húngaro que se hacía llamar Elmyr d'Hory cuando no se hacía llamar Joseph Dory, Elmyr Herzog o Louis Cassou, entre otros pseudónimos, que salen gratis, y que pasó en Ibiza los últimos años de su vida en rosa, reclamado por tribunales de varios países, hasta que el gobierno francés obtuvo una orden de extradición en 1976 y, según se dice, Elmyr, ante la perspectiva cierta del encarcelamiento, se suicidó. «¿Cómo iba a suicidarse Elmyr?», se preguntaba tía Corina. «Elmyr es muy blando de carácter, y coquetea con el suicidio por la misma razón por la que coquetea con todos los hombres menores de cincuenta años que se le ponen por delante. Es decir, sencillamente porque es un coqueto. Pero ¿suicidarse? ¿Elmyr? No. Aquello fue una farsa, su penúltimo fraude. Seguro que Elmyr anda por ahí bajo quién sabe qué nombre, vendiendo a los marchantes sin escrúpulos esas falsificaciones tan horribles que hace de Modigliani, de Matisse y de Picasso, organizando fiestas y persiguiendo pantalones.» Lo que tía Corina no se paraba a considerar ni por un instante era el detalle de que Elmyr había nacido en 1906 (si el coqueto no se quitaba años), así que, de estar vivo, rozaba el siglo, que es ya una edad difícil para casi todo, incluido el vivir. Pero, bueno, al fin y al cabo, a partir de cierta edad tendemos a dar por sentado que nuestros contemporáneos son vagamente inmortales, por la cuenta que nos trae.
Читать дальше