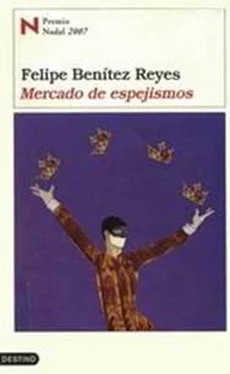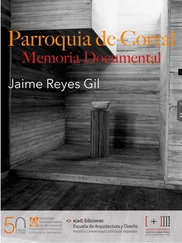Y con esas y similares elucubraciones me dormí.
A la mañana siguiente, muy temprano, llamó Sam Benítez, a quien teníamos un poco perdido en el desenvolvimiento de esta historia. «Oye, cabrón, ¿qué pasa por ahí?» Me dio un par de semanas para rematar la faena de Colonia y le dije que me parecía un plazo razonable, aunque yo, la verdad, había estado regando la semilla de incertidumbre que el Penumbra plantó en mi espíritu y, a esas alturas, estaba casi convencido de que todo consistía en una trampa, en una operación ruina. En el célebre corpus vile . Y nadie va con pies alegres al patíbulo -ni siquiera tal vez el verdugo-. Al mismo tiempo, me costaba trabajo dudar de Sam, y lo veía atender las explicaciones de mi padre, que siempre se esmeró en educarlo y en desvelarle los entresijos de la profesión y de la vida, que siempre lo protegió de los peligros concretos y de los riesgos invisibles del mundo y que siempre le dispensó la gama de afectos que suele dispensarse a un hijo, pues como a tal lo trató, al margen de esa anomalía de irse juntos de vez en cuando a quemar la noche.
Sabía de sobra la respuesta, pero no me resistí a hacerle la pregunta: «Sam, ¿vas a meterme en un lío?». Y me juró por lo más sagrado que no, aunque preferí no preguntarle qué era para él lo más sagrado.
Poco después de la llamada de Sam, recibí una llamada de Cristi Cuaresma. «Creo que merezco una explicación», fue casi lo primero que le dije. «¿Explicación? ¿Qué explicación? ¿De qué me hablas, muerto en vida?» (Yo me refería, como es lógico, a la jugarreta narcótica que me hizo en Roma.) Al final, no me dio explicación alguna, pero sí al menos un poco de información: «Mira, no recuerdo ni lo que te puse en el vaso. Créeme. Eché mano de lo que llevaba en el bolso. Una compota. Un poco de esto y un poco de aquello, y en dosis casuales, ¿me entiendes? Me daba pena verte tan muerto». Y en eso quedó la cosa. (Lástima, en el fondo, de fórmula perdida: aquello funcionaba.)
Le dije que la avisaría con tiempo para vernos en Colonia. «¿Irá de verdad el Penumbra?» (Por supuesto.) «¿Lo has visto?» (¿A quién?) «¿Dónde está?» (¿Dónde está quién?) «¿Me tomas el pelo, fiambre?» (¿Qué pelo?) A todo le daba yo largas, en fin, porque era mi turno de poder, y no porque me gusten esos equilibrios, tan mezquinos de fondo y de forma, sino porque, como me advertía mi padre, muéstrate débil e incluso los débiles te avasallarán.
Se empeñó en que le diera el número de teléfono del Penumbra, pero le dije que tenía instrucciones concretas de no dárselo, e insistí en esa especificación para echarle un poco de sal en la herida. «¿Dónde vive?» (Ansiosa, olisqueando el rastro de su perro…) «Y de dinero, ¿qué?» Le dije que de eso ya hablaríamos. «Quiero un adelanto», y le repliqué que a veces los adelantos se retrasan. «Oye, tú, ¿eres un muerto o un hijo de puta?» Pero no le despejé la incógnita.
El primo Walter se levantó temprano, para mi sorpresa, ya que en mi subconsciente -o en algún sitio similar- daba yo por hecho que los filósofos epicúreos posmodernistas -por así decir- tenían la costumbre de levantarse a las tantas.
«Buenos días, primo Jacob. Esta noche he soñado con la Monja Ensangrentada. Era la dueña de un cabaret gore.» Dios mío, qué mal aspecto tenía Walter por la mañana. Qué malo. Parecía haberse escapado de un quirófano paquistaní a mitad de la operación.
«He leído algunas de las cosas que me diste.» Se desperezó y destapó la cafetera para inhalar sus vapores amargos con gesto de druida ante el caldero. «¿Y qué tal?» Le dije que muy bien, compadecido de su aspecto. «No creo que seas del todo razonable, pero intentas ser al menos racional, lo que no es mal punto de partida para sistematizar una filosofía irracionalista.» Y nos reímos. «Peor sería que fuese un irracionalista disfrazado de sofista borracho, ¿no te parece?… Sí, con un poco de leche, por favor.»
Desayunamos amenamente, entre bromas y esgrimas conceptuales. Aprovechando que tía Corina estaba aún acostada, ya que me había prohibido que atosigara a mi primo con mis típicas interpelaciones (¿?), le pregunté a Walter por el motivo de su visita. «Ah, muy sencillo», dijo con despreocupación, «porque me estoy muriendo.» Y la taza de café se me quedó paralizada a la altura de la barbilla.
«…Si te fijas, es una frase que no puede pronunciar todo el mundo, porque mucha gente se muere sin tener que estar muriéndose. Pero yo puedo pronunciar esa frase: estoy muriéndome, primo. Me queda poco. Ya sabes lo que dijo san Agustín: "El alma teme su propia muerte, no la del cuerpo". Pues bien, yo temo todo lo contrario. Pero…», y se encogió de hombros.
¿Cómo se puede reaccionar ante una revelación de ese tipo? ¿Dándole una palmada en la espalda? ¿Diciéndole que los médicos se equivocan? ¿Asegurándole que existen otras formas de vida incomprensibles para los vivos? ¿Recordándole que siempre le quedará la posibilidad de seguir entre nosotros gracias a la ouija ?
«He venido porque quiero nombraros mis herederos. La vieja no me dejó una gran fortuna, pero a Corina y a ti os daría para vivir con holgura un par de veces más. Sois mi única familia.» Les confieso que me conmovió aquel gesto, aquella lealtad a un vínculo de sangre que casi no era ya un vínculo, a fuerza de tiempo y de distancia, y más teniendo en cuenta que tía Corina entraba para él en la categoría de los parientes adoptivos.
– Gracias, primo.
– No hay de qué.
Y abracé tímidamente al moribundo.
Cuando se levantó, le conté a tía Corina lo de Walter y se le saltaron las lágrimas. Corrió hacia él y también lo abrazó. «Eh, eh, que estoy muy delicado.» Resultaba admirable el aplomo de aquel condenado a muerte. Su sosiego ante el peor de los desasosiegos: la cuenta atrás certificada.
Tía Corina le pidió detalles de su mal, pero el primo se mostró esquivo: «Lo de siempre: tu cuerpo se harta de ti y decide suicidarse».
Como hacía qué sé yo cuánto que no me pasaba por el apartado de correos para recoger la correspondencia, invité a Walter a que me acompañara, con la idea de dar luego un paseo, porque estaba el día esplendoroso, y la alegría de la luz solar pasa por ser un estímulo para los enfermos, aunque les confieso que si yo estuviese deshauciado, metería la cabeza debajo de una manta y no saldría de allí hasta que llegasen los de la funeraria, porque no se me ocurre que haya nada peor que despedirse para siempre de un mundo en estado fastuoso. Pero, bueno, demos un poco de crédito a los lugares comunes, aunque estoy convencido de que la muerte resulta más llevadera en Helsinki en el mes de noviembre que en Montecarlo en el mes de julio.
Tía Corina y yo apenas recibimos cartas, aunque sí facturas, como todo el mundo, y montones de ellas había en la casilla. También recogí -menos mal- el segundo aviso de un envío certificado, a punto de ser devuelto por cumplirse el plazo fijado para la recogida.
Resultó ser un paquete que me remitía Marcos Travieso desde Camagüey, allá en Cuba, de donde es natural y adonde regresó después de trotarse medio globo, cansado ya de emociones y de peregrinajes, aunque, por no sé qué tipo de dispensa castrista, pasa largas temporadas en Montevideo, de donde era Clara, su mujer, ya fallecida. (Quizá para rastrearle el espectro más de cerca, digo yo, ya que los espectros van cobrando más y más importancia a medida que se aproxima nuestra transformación en espectro.) Fue Marcos un buen amigo de mi padre, y ahora debe de andar cerca de los noventa, muy retirado de todo, aunque, según me decía, con muy buena salud. Su fuerte era la ciencia bibliográfica, y hasta hace poco compraba y revendía libros raros como joyas -y caros como ellas-, ya que tenía un olfato privilegiado para rastrear bibliotecas de herederos poco entusiastas y también un tacto primoroso para tratar con bibliófilos en apuros. «Te mando estas chucherías por si puedes colocarlas a buen precio. Estoy desconectado de la lonja. Cualquier cosa que hagas me parecerá bien, como bien me parecerá lo que consigas. Sé que puedo confiar en ti, igual que siempre pude confiar en tu padre. A estas alturas, necesito poco, y ya voy aliviando el equipaje», me decía en una nota. Lo que Marcos Travieso me adjuntaba eran dos guaches de Torres García, el mecanoscrito -con centenares de correcciones: barroquismo sobre barroquismo- del capítulo VII de Paradiso , de Lezama Lima; dos dibujos a plumilla de Pedro Figari, uno a lápiz de Vázquez Díaz, una tarjeta de visita de Proust rubricada, una carta del poeta Fernando Pessoa al subpoeta Adriano del Valle, una foto dedicada por Alejo Carpentier a una tal Rita, un pequeño collage de Maroto, varios manuscritos de Manuel Altolaguirre, un cuaderno escolar del poeta Gastón Baquero, un pasaporte de Marinetti, una acuarela de la época mexicana de Ramón Gaya, una segunda edición de El Quijote encuadernada historiadamente en el XIX por Joseph Thouvenin y dos cuadernos autógrafos del diario de Robert Musil, aquel austriaco que padeció el vicio del tabaco y el vicio de querer escribir una novela inmortal.
Читать дальше