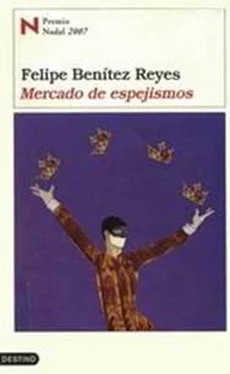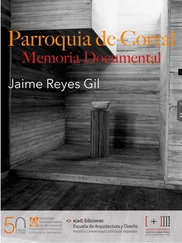«¿Cómo va eso, Jacob?», y estuvimos un rato desempolvando el pasado, recordando situaciones de las que defendíamos versiones contradictorias, porque se ve que la memoria tiene mucho de caleidoscopio particular, y dándonos informes superficiales, en fin, de nuestras derivas cotidianas.
Le comenté a Lorry el asunto que me ocupaba en Londres, pues siempre ha sido persona de muy alta discreción y de entendimiento inmejorable tanto para las cuestiones prácticas como para los vericuetos de las abstracciones, a pesar de sus fantasías de juventud, o quizá gracias a ellas. Le pregunté por la secta de los veromesiánicos de Catania, de la que me había hablado el Falso Príncipe, ya que Lorry es un ávido lector de extravagancias y no hay asunto insensato del que no tenga referencia. «¿Los veromesiánicos de Catania? Sí, por supuesto que sé quiénes son, pero creo que están inoperantes desde hace mucho. En los ochenta aún coleaban, sobre todo en Holanda y en Turquía, por raro que resulte ese radio de acción, pero a estas alturas me temo que son historia. Los de Putman pueden decirte algo sobre ellos, porque compraban casi todas las reliquias que salían al mercado.» Y añadió: «Debían de padecer el síndrome de Adalberto». (Ya saben: aquel impostor que presumía de haber recibido de manos de un ángel un buen montón de amuletos y reliquias de santidad infalible y que, a su vez, repartía entre los fieles trozos de uñas y pelos suyos como reliquias santas, pues por santo se tenía.)
Como el Penumbra me había citado a las once y media, me fui con Lorry a un bar para hacer tiempo, y allí proseguimos nuestro coloquio de melancolías surtidas, dando marcha inversa a las manillas del reloj gracias a la magia humilde de la memoria, que viene a ser algo así como el malabarismo recurrente de los vencidos por el tiempo.
– Hasta pronto, Lorry.
– Hasta pronto, Jacob.
Y cada cual se fue a lo suyo.
Penumbra preliminar.
La guarida goética.
La cofradía demoníaca.
La cabeza parlante de Electric Avenue.
El Penumbra me había citado en un sitio llamado Bug Bar, allá en Brixton Hill, un local habilitado para la diversión -que Dios los perdone- en la cripta de una iglesia consagrada a san Mateo.
Allí estuve durante más de tres cuartos de hora esperándolo, y a esas alturas me vencía el sueño, a pesar del estruendo y del gentío, o tal vez gracias a ellos, ya que el sueño es un dios imprevisible: la calma puede trastornarlo y el bullicio servirle de sedante.
Al Penumbra sólo lo había visto con anterioridad un par de veces, ambas en Londres, cuando Gerald Hall lo empleó como muchacho para todo en Putman, hasta que aquel iluminado se hartó de cargar mercancías, de llevar cafés de despacho en despacho y de levantarse temprano en contra de su naturaleza.
Lamento reconocer que la música que sonaba en Bug Bar me resultaba insoportable (y lo lamento porque esas intolerancias suelen ser síntoma de vejez), por más que el muchacho que cantaba pregonase la excelencia de una droga llamada algo así como flatliner y acusase al capitalismo de la muerte de su hermano pequeño a causa de no sé qué otra droga -o algo muy similar a eso, no estoy seguro.
Y apareció por fin el Penumbra.
Lo recordaba muy joven, casi niño, moreno y desgarbado, pero me hallé ante un Penumbra maduro y fornido, esbelto y teñido de rubio. Iba vestido de negro, con prendas muy ajustadas que formaban jaspes. Con mirada azul turbio. Con aire general de ángel caído, a punto de caer un poco más. Llevaba unas botas de puntera alzada y un cargamento de anillos, brazaletes y colgantes. (De su oreja izquierda, pongamos por caso, pendía un dije dorado en forma de demonio. «¿Qué demonio es ese?», le pregunté. «El demonio Clitheret, que puede cubrir el día de tinieblas a su antojo y que…» «Según leemos en las Clavículas de Salomón que circulan por ahí como auténticas», le atajé, para mostrarle mis cartas. «Exacto», me confirmó, sonriente, aunque recelosamente sorprendido de mi erudición en materias desusadas.) (Como ustedes saben de sobra, se da el nombre de Clavículas de Salomón al grimorio -o libro de fórmulas de hechicería- en el que el hijo de David nos legó sus saberes secretos y exclusivos, a manera de testamento esotérico. La inquieta imaginación humana quiso disponer que quien poseyera aquel compendio cabalístico sería el hombre más poderoso de la Tierra. Al día de hoy, en cualquier tienda dedicada a la venta de velas aromáticas, de hierbas curativas, de manuales de autoayuda y de figurillas de bronce de deidades priápicas pueden adquirirse ediciones oportunistas de las Clavículas , aunque el poderío de sus compradores suele quedar intacto.) (Se da por hecho que el texto original de las Clavículas de Salomón anda perdido, aunque en 1968 se subastó en París un manuscrito tenido por auténtico que había pertenecido al renombrado ocultista decimonónico que se hizo llamar Eliphas Levi y luego a Stanislas de Guaita, distinguido por sus contemporáneos con el título de Príncipe de la Rosa Cruz, aunque, según mi padre, aquellos documentos que se vendieron por una fortuna habían salido de la mano delincuente de Jean Albaret, un excelente falsificador de caligrafías cuya carrera sólo pudo detener el mal de Parkinson.)
En la medida en que me lo permitía la música, insté al Penumbra a que me informase de quién andaba detrás del asunto del sarcófago de Colonia, según me había prometido, aunque sabía yo de sobra que, fuese cual fuese su revelación, su fiabilidad resultaría muy impugnable, ya que el prestigio de mi interlocutor era tan sólido como el de un colgado de tripi que hace cabriolas en una plaza pública tocando una flauta dulce y rodeado de cuatro o cinco perros que comen aire. «El dinero antes que nada», y comprendí que de ahí no iba a moverlo, de modo que saqué la chequera. «No. En efectivo.» Yo llevaba encima unas cuantas libras, lo suficiente para pagar el taxi de vuelta y poco más, porque ni siquiera Aladino lleva encima el tesoro de Aladino, de modo que tuvimos que salir en busca de un cajero automático. En el trayecto de búsqueda, intenté negociar a la baja el monto que me había impuesto en el transcurso de nuestra primera conversación telefónica, por parecerme una cantidad abusiva, pero se cerró en banda. Tampoco me parecía razonable el anticipo que me exigía en aquel preciso momento, pero el hijo de Honza no parecía dispuesto a dar su brazo a torcer. Por suerte, hay obstinaciones que la realidad se encarga de corregir por su cuenta, estableciendo equilibrios entre ella misma y el deseo: mi tarjeta tenía un límite de crédito inferior al de la cantidad que me reclamaba el Penumbra, y con lo que me dio el artilugio tuvo que conformarse.
«Ahora dime quién está detrás de todo esto», le insistí, más que nada por calibrar el alcance de su imaginación, que tan mala prensa tenía, pues ninguna información fiable esperaba de él. «A su debido tiempo. Vamos a mi guarida.» Procuré escabullirme, pero se ve que mi voluntad estaba más debilitada en aquel instante que mi curiosidad: ¿en qué clase de cubil se ocultaba de la luz del día y del mundo en general una criatura como aquella?
La guarida a la que me llevó el Penumbra estaba, como me había informado Gerald Hall, en Electric Avenue, en un segundo piso al que se subía por una escalera estrecha y al que se accedía por otra escalera aún más estrecha, ya que se trataba de un dúplex dividido en dos viviendas independientes. La puerta de entrada estaba pintada de negro, adornada con símbolos trazados con purpurina y con el rótulo BLACK IGNORANCE SOCIETY en letras de aire gótico. También de negro estaban pintadas las paredes de la habitación en la que entramos, que era espaciosa, lo que no evitaba el atiborramiento, ya que aquello parecía el almacén de utilería de un teatrillo macabro: decenas de velas goteantes, decenas de cálices, un gong, una espada, enormes falos de madera, de escayola, de plástico… De las paredes colgaban varias reproducciones de los llamados dibujos automáticos del brujo Austin Osman Spare, un lienzo de asunto lésbico de Támara de Lempicka, sin duda alguna falso; una máscara veneciana de encajes marchitos a la que alguien se había entretenido en pintar unas lágrimas negras; una fotografía en la que se veía a Antón la Vey, fundador de la Iglesia de Satán, con disfraz de demonio astado, dándole de beber quién sabe qué porquería a la actriz Jane Mansfield en un cáliz del tamaño de una garrafa; otra en la que aparecía de nuevo Antón la Vey -conocido en sus buenos tiempos como «el hombre más peligroso del mundo»-junto a John Kerry, a la sazón abogado y luego candidato a la presidencia de EE.UU., ambos delante del símbolo de Baphomet; otra fotografía más de La Vey con mirada de apóstol del mal y con una serpiente enroscada en el brazo; varias fotos también de Aleister Crowley: disfrazado de gurú gordo, de banquero trajeado y gordo, de buda gordo; otra del carapepino Lovecraft… El tipo de gente, en fin, que uno llevaría a merendar a la casa de campo de la abuela. Junto a eso, emblemas pérfidos, incensarios, un crucifijo invertido… La parafernalia previsible, indicadora de que todo aquello no era más que puro circo, porque el Mal verdadero no necesita tramoya: sus jinetes galopan por el aire. Me fijé en los libros que había en una repisa: La Biblia satánica , El diccionario infernal de Collin de Plancy (una de mis lecturas favoritas de adolescencia), La bruja satánica , El libro del placer , los escritos cabalísticos de Crowley y su tarot Thoth, novelas de cubiertas chirriantes de Michael Moorcock…
Читать дальше