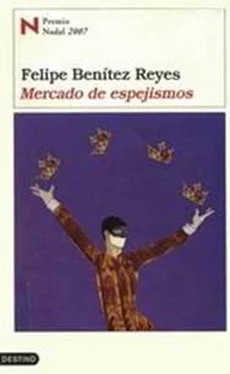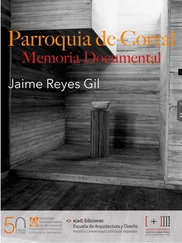Supongo que ustedes conocen mejor que yo la historia de este caballero, pero, por si acaso se les ha olvidado a causa de los muchos trajines del día a día, que tanto lastiman y desdibujan la memoria, me permito recordársela de forma somera…
Para empezar, este sir John Mandeville no fue nadie, por raro que parezca. A pesar de no ser nadie, fue el autor de uno de los libros más vendidos desde el siglo XIV al XVI. «¿El autor fantasmagórico de un best seller medieval?», se preguntarán ustedes. Algo así: una entelequia exitosa, una irrealidad triunfante. Lo que quiero decir es que sir John Mandeville no existió como tal: fue la máscara de alguien cuya identidad constituirá siempre un misterio, porque detrás de esa máscara sólo hay un espacio vacío. El suyo es un compendio de múltiples leyendas y delirios medievales que circulaban en letra impresa o en boca de aventureros de imaginación desahogada. Relata Mandeville, como si fuese la cosa más natural del mundo, que en el mar de Libia el agua está siempre hirviendo, o que un ángel le entregó a Carlomagno el prepucio de Jesucristo, o que en Sicilia existe un tipo de serpiente que posee la facultad de detectar a los bastardos, o que un joven de Satalia yació una noche con su amada muerta y engendró una sierpe espeluznante que aniquiló la ciudad, o que las pirámides no son monumentos funerarios sino graneros, o que en los desiertos de Arabia hay una torre habitada por dragones, o que a los hombres de Crues les llegan los testículos hasta las rodillas a causa del mucho calor que impera en aquella isla… Y así, a lo grande. Un hito más, en definitiva, en la estirpe secreta de los impostores, pues parece claro que existen dos grupos humanos fundamentales: los que se instalan en la realidad y los que se acomodan en la irrealidad; o, dicho de otro modo: los que asumen una identidad y los que aspiran al delirio de la mitificación de su identidad. (Más o menos, en fin.)
Lo curioso es que, según todos los indicios, sir John Mandeville, fuese quien fuese, no se movió jamás de su casa, y en eso se parece a Elías, el portero de nuestro edificio, víctima también del síndrome del trotamundos inmóvil, capaz de fantasear a capricho con la geografía y con la realidad, aun a costa de la realidad y de la geografía.
«¿Cuándo nos vamos a París?», me preguntó tía Corina de improviso. «¿A París, para qué?» Y para qué iba a ser, claro está: para visitar al Falso Príncipe, porque ella tiene a veces fijaciones. Recurrí al argumento de la delicadeza de su salud, al del gasto que suponía aquel viaje, a la premura que me exigía Sam Benítez, pero ella tenía fe en la sabiduría práctica de aquella alteza con corona de papel dorado y, además, me puso sobre la mesa un argumento razonable: de allí podríamos acercarnos a Colonia para esbozar sobre el terreno un plan de robo y poder meditarlo con tranquilidad y prudencia, en vez de improvisar a última hora. De modo que nos fuimos a París, reino por antonomasia de la purpurina, que viene a simbolizar -digo yo- una añoranza inconsolable del oro de las coronas reales.
Viaje al reino de la susodicha purpurina.
Conjeturas del Falso Príncipe.
Y Londres.
El Falso Príncipe vive en un piso mediano de la calle de l'Ancienne Comedie, justo al lado del restaurante Le Procope, tenido por el más antiguo de París y en el que de veras da la impresión de que si vuelves la cara vas a encontrarte a Voltaire -con la servilleta a modo de pechera y la peluca un poco ladeada- tomándose una sopa de cebolla e intentando definir el concepto de «ángel» para su Diccionario filosófico . («No se sabe con exactitud dónde están los ángeles, si en el aire, en el vacío o en los planetas. Dios no ha querido instruirnos acerca de este particular.») (Y otra cucharada de sopa.)
El Falso Príncipe desembocó en París porque se casó a lo loco (barco, Pompeya, verano) con una viuda de allí de la que no tardó en enviudar y de la que heredó una tienda de bisutería de pastiches art déco y varios apartamentos, de cuyas rentas vive el viejo delfín imaginario.
Tía Corina y el Falso Príncipe se abrazaron. Un abrazo que era muestra de una complicidad inviolable entre supervivientes de un mundo caduco, de una época que sólo podían rememorar haciendo referencia continua a demasiados muertos: «¿Te acuerdas de…?» Y enseguida el nombre de un cadáver, y una mueca de pesadumbre dulce y resignada, con la secreta coquetería de seguir aún en pie.
El Falso Príncipe estaba muy mayor, aunque vigoroso y erguido, con los ojos nublados tras cristales muy gordos. Vestía un traje algo raído y con brillo de uso, aunque de corte excelente, y se permitía el dandismo nostálgico de lucir unos gemelos de oro en forma de gatopardo rampante. Tenía esa sonrisa plácida, inmarchitable y cansina de quienes le han perdido el miedo a la muerte a fuerza de esperarla cada día y hablaba con añoranza amable de esto y de lo otro, de brumas temporales, de difuntos, de golpes que alcanzaron celebridad entre los de la profesión por su planteamiento ingenioso, como aquel que dio Bernard Lorrain en 1954: robar la colección de ritones persas perteneciente a un conde alsaciano que se decía descendiente del papa León IX por la rama Eguisheim y dejar en su lugar, en las vitrinas y estanterías en que aquel caprichoso guardaba sus tesoros rituales, varios vasos de plástico llenos de vino de Burdeos.
«Explícale el caso», me indicó tía Corina, de modo que le hice la narración de nuestro plan y de nuestras dificultades al Falso Príncipe, que escuchó todo con un asentimiento meditabundo, reflexionó luego durante un rato, se rascó una oreja y arriesgó al final la siguiente hipótesis: «Seguro que detrás de eso están los veromesiánicos de Catania». La cara de tía Corina se iluminó, como suele decirse. La mía, en cambio, debió de ensombrecerse, porque la verdad es que no sólo no tenía yo ni sospecha de quiénes pudieran ser los tales veromesiánicos de Catania, sino que además, fuesen quienes fuesen, di en alimentar el prejuicio de que no podía tratarse sino de una suposición al tuntún, al ser ya el Falso Príncipe un oráculo fuera de onda.
«¿Los veromesiánicos de Catania, Simone?», le preguntó tía Corina, y el Falso Príncipe entró en detalles: «Una secta que distrae la fantasía de que quien logre reunir los tres objetos con que fueron enterrados los Reyes Magos propiciará el advenimiento del verdadero Mesías, ya que Cristo fue un impostor. Con arreglo a las supersticiones veromesiánicas, los Reyes Magos murieron asesinados porque conocían esa impostura. Según algunos, los mató con sus propias manos el apóstol santo Tomás; según otros, santo Tomás se limitó a declararlos herejes y fueron pasados a cuchillo por una cofradía de fanáticos a la que repugnaba tanto cualquier tipo de herejía como le entusiasmaba el hacer correr la sangre herética. Eran esos fanáticos los llamados esvatas, que surgieron en Siria y se expandieron luego por todo el Oriente, sembrando el terror durante más de veinte años en nombre de la ortodoxia». Tía Corina me miraba con ojos entusiastas, como si acabase de ganar a la ruleta. «¿Y qué objetos se supone que son esos con los que fueron enterrados los reyes?», le pregunté al Falso Príncipe por pura cortesía, por respeto a su pasado oracular, y me respondió que se trataba de una réplica del anillo del rey Salomón hecha en el siglo I a. de C, de una llave en forma de ojo y de un reloj de arena.
Le comenté que aquellos veromesiánicos de Catania debían de ser muy cándidos para suponer que, junto a los restos que se veneran en la catedral de Colonia, se conservan aún esas curiosidades. «No se trata de eso. Esos objetos andan dispersos por quién sabe dónde. Quizá bajo tierra, perdidos para siempre, o expuestos a la chamba de los arqueólogos; quizás en algún pequeño museo provinciano, en una vitrina con una cartela que ofrece datos erróneos sobre su origen; quizás en manos de algún millonario que a veces incluso puede dudar de su autenticidad como antigualla; tal vez en el almacén de algún chamarilero, entre un mazo de revistas apolilladas de los años veinte y una cafetera de los años sesenta. ¿Quién puede sospechar siquiera el rumbo que toman los objetos, que de por sí son errantes?» Le pregunté entonces cuál podía ser el interés de los veromesiánicos por adueñarse del contenido del relicario, al no estar allí sino los presuntos huesos de sus presuntas majestades, no los presuntos atributos, que es lo que se supone que les interesa. Su alteza imaginaria se quedó pensativa. «Pues tienes razón, Jacob. Eres igual que tu padre: un geómetra de la realidad.» Y añadió con maneras fatalistas y templadas: «¿Quién puede descifrar los designios de unos sectarios?», y en eso quedó la cosa, pues nada estaba más lejos de mi ánimo que el atosigar a Simone con problemas lógicos, teniendo él ya el suyo atiborrado de las confusiones lógicas de la edad.
Читать дальше