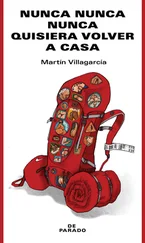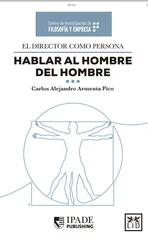Esta enfermedad se llama cirrosis tóxica y se lucha contra ella eliminando la causa. Nada de alcohol. Nunca más. O se acabó el asunto en un par de años.
– Lo he entendido.
– Aún hay más -el semblante del médico había cambiado, a Jacobo le pareció que pensaba que quizá no estaba perdiendo el tiempo del todo-. La sangre ya no circula por el hígado como antes. Al pasar por ahí se queda como estrangulada y busca vías alternativas. Hay que tener cuidado con eso. Tu padre no puede forzar el corazón, porque aunque al corazón no le pasa nada, muchas otras cosas pueden estallar.
– Él es marinero… -dijo Jacobo, volviendo la vista a su padre, que seguía la conversación con una sonrisa absurda en la cara y un poco inquieto, como si quisiera acabar pronto.
– No puede hacer trabajos duros. Si sigue en el barco, tendrá que dedicarse a tareas tranquilas.
– ¿Tareas tranquilas en un barco?
– Eso yo no lo sé. Quiero que venga a revisión dentro de un mes y que se tome tres veces por día estos antinflamatorios -el hombre de la barba se puso a escribir y ya no dijo más.
Nada más sobre la enfermedad. Pero cuando ya se iban, preguntó:
– ¿Vivís solos?
– Sí -contestó Jacobo con una cierta vergüenza, que ya no supo de dónde venía.
Cuando salieron de la Residencia Cantabria para coger el autobús, su padre estaba más contento que nunca.
– Quince días de vacaciones. Esto hay que celebrarlo.
– ¿No has escuchado al médico?
– Claro que le he escuchado. No te preocupes. Nada de alcohol. Pero hay muchas maneras de celebrar las cosas.
– ¿Le has escuchado de verdad?
– Ya te he dicho que sí.
– ¿Y qué es lo que te pone contento? ¿Estar enfermo?
Su padre le devolvió una mirada ofendida que se fue trasformando en una mueca de amargura, como si Jacobo le hubiese quitado algo que era suyo.
Esperaron el autobús que venía de La Albericia en silencio. El maestro escondía la cara y miraba al horizonte de edificios nuevos de la avenida.
– Ya sé que estoy enfermo -dijo al cabo de un rato, con un rencor casi infantil, más que con verdadera aflicción.
Pasó el primero por la gran puerta claveteada, subió a pares los escalones iluminados por la vidriera y al final sólo le faltó tirarse en plancha sobre el pupitre. El asiento ya era suyo y allí se quedó, un poco jadeante, y viendo pasar las primeras cabezas por la puerta de cristales del aula. Espió cuidadosamente los movimientos personales de colocación y le pareció que en el Santa Clara se observaba una estricta fidelidad al sitio que se adjudicaba el primer día. Christine no sería distinta. Aunque no las tenía todas consigo, trató de alabar interiormente esa fundamental cualidad humana que es la insistencia. Desgraciadamente, cuando entró Christine rodeada de su grupo, tuvo la impresión de que se encontraba ante un alma mucho más dubitativa.
La muchacha de ojos aguamarina, con una coleta de su pelo rubio y una trenka granate, se demoró en los primeros pupitres charlando con éste y con aquél, y más adelante, lo mismo. Luego, giró sobre sí misma y pareció que iba a sentarse en la segunda fila. Demasiados ojos la miraban, según Jacobo, y esos ojos eran como cebos prendidos de una red en la que acabaría mucho antes de llegar a su sitio del fondo, al sitio obligatorio y que exigía la costumbre del lugar. ¿Con qué derecho se saltaba las leyes? A Jacobo se le paró el corazón cuando la vio apoyar los libros en uno de los pupitres, mientras escuchaba algo que le decía un tipo sonriente que había pasado la noche peinándose con betún. Pero aquello no fue una auténtica parada cardiaca, porque Jacobo tuvo ocasión de comprobar lo que era una sacudida en el pecho, una falta real de aire y una pérdida de conciencia, cuando la vio quitarse la trenka con toda tranquilidad y echarla sobre los libros.
Adiós, Christine. Después de todo, la había tenido a su alcance durante tres semanas y se había conformado con seguirla hasta la Plaza de Pombo. La vida era absurda. No, la vida era miserable y asquerosa. No, la vida era como la Gran Cagada, un barco que cuesta mucho, pero que no flota. ¿A él qué le hubiera costado más: decir buenos días, me prestas un lapicero, o estar callado como un muerto durante tres semanas y convertirse en el perseguidor loco? Aunque, pensándolo bien, gracias a tener el pico cerrado, ahora no tenía que arrepentirse de nada, ahora ella no podía frotarle los morros ni con su indiferencia ni con su superioridad. Ella no podía saber lo que sentía él, por lo tanto, él era un ser libre. Libre, Christine, a ver si te enteras, libre contra ti, si hace falta.
Lo que hizo Christine, en realidad, fue coger la trenka con los libros debajo y dirigirse a su sitio del fondo, junto a Jacobo. Jacobo la vio venir sometido a tal confusión de sentimientos que dudó entre darle una patada o besarla brutalmente allí mismo. Como los dos extremos eran igual de violentos y de impracticables, a no ser que el sujeto estuviera un poco descentrado, el del pelo cortado a tazón se quedó más quieto y más mudo que nunca.
La única diferencia en las horas que siguieron, la única diferencia con los otros días, fue que el muchacho sintió que le habían encendido un fuego por dentro y que ese fuego le estaba quemando. Que de la llama se había pasado a la hoguera, en resumidas cuentas. Durante los días de hospital había echado de menos a Christine, esa falta se fue convirtiendo en ausencia y la ausencia en una evidencia de pérdida. Christine ya no estaba. Ya no estaría nunca. Quizá llegó a esa conclusión inesperada mezclando el amor que nacía con el que se extinguía, es decir, con la enfermedad de su padre, con sentir que había un camino que llegaba hasta las puertas de la muerte y que esas puertas se abrían con más facilidad que las del Instituto. O que era igual de fácil llegar ante ellas. Todo podía perderse y, cuando las cosas se perdían, parecía que nunca se había tenido nada. Jacobo se estaba quemando y lo sabía.
Durante el recreo siguió a Christine y a su grupo para ver dónde se metían. Era un sencillo sistema de seguridad empleado desde el día en que ardió la sartén y cuyo principal propósito era evitar sorpresas, al menos las de cierta clase. Entraron en la cafetería del callejón, en un chaflán de la calle del Coliseum, que se había convertido en los últimos tiempos en el lugar de reunión de un grupo más numeroso y del mismo estilo. Jacobo salió disparado hacia el Mercado Central y hacia el hornillo de Matilde.
Pero apaciguar el hambre, no le sirvió para apaciguar lo demás. Cuando volvió a clase estaba peor que antes y se dedicó a esperar la hora de salida en medio de una nueva inquietud: estaba seguro de que no le bastaba con seguirla. Ya, no. ¿Qué haría? Mientras trataba impotentemente de imaginarse algo que él fuera capaz de hacer, fue espiando por el rabillo el jersey de lana azul, el vello de lana suave que lo cubría como una piel, los cuellos redondos de una camisa de flores pálidas que rodeaban el otro cuello, blanco, limpio y de carne, las orejas pequeñas y descubiertas con la perla sobre la hoja dorada en el lóbulo, la boca fresa entre la palidez, y los ojos, los ojos, los ojos, que no le miraban, no le miraban, no le miraban.
Contó todos los minutos de la última clase. Un tipo inexistente hablaba de ética. Hasta que los minutos se acabaron. Pero cuando los minutos se acabaron, él no pudo salir corriendo, porque él tenía que dar tiempo a que ella llegara a la esquina del Coliseum. Sin darse cuenta, saltó sobre el asiento y volvió a caer. ¿Ella le había mirado? Esperó a que salieran todos, cogió los libros y caminó todo lo despacio que pudo. Trató de no ir demasiado deprisa, en cualquier caso. Estaba convencido de que haría algo, él, que se había jurado a sí mismo que nunca haría nada. Fue este pensamiento lo que le permitió controlar la prisa, gracias a que producía suficiente pánico como para tomarse el asunto con calma. Veía y se representaba con claridad las atrocidades producidas por un fracaso. Más bien las veía que se las representaba.
Читать дальше