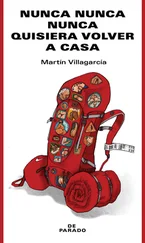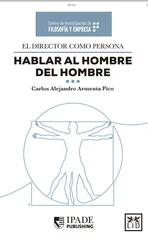Cuando llegó a la verja, Christine ya había desaparecido. Nada en los alrededores. Voló.
Voló y se asomó a la esquina. Alargó la vista hasta la bajada de la Plaza Porticada. Había demasiada gente en las aceras, pero él siempre conseguía distinguirla entre mucha gente. Empezó a caminar con precaución por el lado contrario al de la Plaza, mirando a todas partes y temiendo el recoveco de una tienda o un autobús que la hubiese ocultado. No la encontró. ¿Habría perdido demasiado tiempo? ¿O ella habría ido demasiado deprisa?
Voló. Se saltó la escalinata a tramos y sintió la quemadura del suelo en los pies. Nadie estaba atravesando la Plaza Porticada y Christine siempre la cruzaba en la diagonal hacia el Paseo Pereda, para desviarse unos metros antes por la calle General Mola, la más estrecha. No podía haber corrido tanto. ¿De veras él había perdido esa cantidad de tiempo?
Voló. Y al llegar al arco de General Mola, se paró en seco. Al fondo, se veía la Plaza de Pombo, con la boca del aparcamiento en primer término y el templete en el centro de la tarima del parque. Pero en la calle no estaba Christine. Se le ocurrió que habría ido por otro camino. Se le ocurrió que se había quedado detrás. Todo coincidía en lo mismo, en que la había perdido. El día en que había decidido hacer algo, aunque no supiera el qué, precisamente ese día. Se sintió como en esos sueños en que todo está a punto de ocurrir, un beso, un trago para la sed, y de pronto te despiertas extrañado no porque no haya nada, sino porque has estado queriendo una cosa hasta hace un momento y ahora no sabes qué hacer con eso que querías, excepto llevarlo contigo todo el día como si fuera de otro.
Con la pesadez de un despertar en vacío, Jacobo dejó que sus pies le empujaran hasta la Plaza. No se atrevía a volver a ninguna parte, ni siquiera al barrio. Su estado de ánimo, pensó, era un poco estúpido, porque de todas formas habría tenido que volver en cuanto Christine se metiera en casa. Y se habría metido en casa aunque él hubiera hecho algo.
Miró al portal de Christine desde la boca del aparcamiento. Y luego vio cómo se levantaba media docena de veces el listón rojo y blanco para que pasaran los coches.
Volvió sobre sus pasos intentando concentrarse en su padre y decidiendo que no debía dejarle mucho tiempo solo. Al fin y al cabo, no confiaba en lo que pudiera pasar si el viejo tenía que enfrentarse solo a sí mismo. La noche anterior se quedó modorro delante del televisor, convencido de que Jacobo le había chafado la celebración o lo que pudiera significar esa palabra en su cabeza.
Seguramente, había ido mirándose los pies o no viendo nada, ya que cuando sus ojos enfocaron algo de la calle, se encontraron a Christine caminando por la misma acera y aproximándose. Durante esa ráfaga, pensó que Christine le había visto, pero, pensándolo mejor, eso era tan probable como lo contrario. Las impresiones de su corazón no debían confundirle.
Dio vuelta nuevamente y enfiló hacia la Plaza, calculando que su meta estaría en el portal de Christine. Allí acabaría la escena del perseguidor al que estaban persiguiendo. Ni siquiera eso. Quizá ella no le había visto o le había visto estando ya de espaldas. ¿Qué distancia les separaba? No fue capaz de hacer ese cálculo. Recordaba sólo su cara, no el tamaño proporcional de su cuerpo y en absoluto lo que mediaba entre ellos. Para colmo, aquella cara, aquel momento de cara, la veía cerca y lejos a la vez, la veía acercándose y alejándose en su pensamiento, pero no en un espacio real, no en ninguna parte, ni ahora, sino cómo era en la imagen de su cabeza, una imagen tan hecha y tan dura como un deseo.
Anduvo deprisa sin volver la cabeza. Chocó un par de veces con hombros en los que no se había fijado. Al final, cruzó desde el aparcamiento subterráneo a la acera del portal y, al pasar por delante, tuvo mucho cuidado en no hacer ningún gesto delator. Un portal como otro cualquiera, él pasaba por allí por casualidad, era evidente. Inevitablemente, y una vez cruzada la frontera del desasosiego, aminoró el paso y empezó a hacer cálculos mentales de lo que tardaría Christine en llegar a su portal, sacar las llaves, meterlas en la cerradura, empujar la puerta y desaparecer. Siguió caminando sin atreverse a volver la cabeza y, a la altura del cruce de Lope de Vega, con Puerto Chico a la vista, varios cientos de metros después del angustioso portal, decidió que podía mirar y mover los músculos de un cuello que se iba quedando rígido como un palo.
Pero Christine estaba allí, a unos cuantos pasos, mirándole y acercándose, y cuanto más se acercaba, más trabajo tenía que hacer Jacobo para reconocer que aquellos ojos como los de Christine, aquel cuerpo como el de Christine, aquel movimiento como el de Christine, aquella trenka como la de Christine, aquella coleta como la de Christine, eran Christine misma, sin ninguna duda y a pesar de todo su esfuerzo en descomponerla en pedazos y juntarlos de mil maneras posibles y negadoras. Era Christine y no había nada que hacer. Precisamente el día en que él había decidido hacer algo.
– Hoy me tocaba seguirte a mí. Creo que es divertido. ¿Pensabas que no me había dado cuenta? -dijo, llegando a su altura.
Jacobo estaba pegado al suelo. Los nervios escapaban por la planta de los pies, atravesaban las losetas, el cemento, y allí abajo se convertían en raíces que, buscando alguna escapatoria, sólo conseguían clavar más el cuerpo de arriba.
– Sigue andando. Me gusta seguirte. De verdad, me gusta mucho.
Pero no podía moverse. Estudiaba la cara de Christine y trataba de averiguar si estaba enfadada. Le resultaba muy difícil saberlo, le resultaba muy difícil saber por qué estaba allí.
Ella inició el gesto de empujarle y Jacobo entonces se movió, asustado de pronto por aquel contacto que no llegó a producirse, pero que podía significar cualquier cosa, desde un puro y simple castigo, ¿por qué le parecía en aquel momento que Christine podía castigarle?, hasta un buen motivo de rechifla al día siguiente, cuando se lo contara a sus amigos. No entendía a Christine. La veía delante de él, cuando era más inesperada, y pensó si su propia locura no había escondido a una mujer dañina, estúpida y peligrosa. A alguien como cualquier otro ser temible.
– Tranquilo. No iba a arañarte. Ya no intentaré tocarte más, te lo prometo.
Cuando llegaron a Puerto Chico, ella dijo:
– A veces se huelen los tamarindos del Sardinero desde esta esquina. Me gusta todo lo que está cerca del mar. Es distinto. Es distinto de lo que está tierra adentro y es igual.
Torcieron por el café austriaco, la expedición ya estaba en manos de Christine, y caminaron despacio por el Paseo Pereda. Jacobo había visto muy pocas veces el mar a esa distancia, a la distancia de las cafeterías caras y clubes de esa acera ancha, con miradores y terrazas cubiertas. El sol aparecía de vez en cuando entre nubes algodonosas, ribeteadas de fucsia, lanzando rayos oblicuos a las aguas planas de la bahía, mucho más oscuras que el cielo.
– Tú debes ser una especie de marinero. Siempre vas vestido de azul, con ese chaquetón. Del corte de pelo, no sé qué decir.
Lo único que Jacobo tenía claro en su cabeza es que no estaba en condiciones de determinar si se estaban riendo de él o estaban sencillamente paseando con él. De todas maneras, las palabras de Christine le fueron tranquilizando y se metieron dentro de él como una inyección de gas narcótico, atontándole y obturando los sentidos básicos: no veía nada, no olía nada, no tocaba el suelo, ni sentía las manos escondidas en el chaquetón. Sólo era consciente de la presencia de Christine, de que estaba cerca, de que se alejaba un paso, de que le miraba, de que se distraía, atado como un preso a aquella figura un poco más baja que la suya y que tenía el poder de hacer que los mundos desaparecieran.
Читать дальше