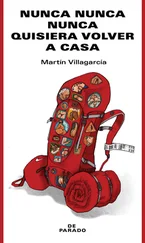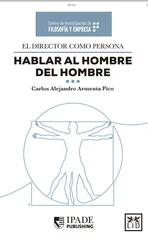– Lo de siempre. Mi madre -contestó Christine.
– Nos hicimos Piquío a toda pastilla, con las ventanillas bajadas y gritando a todo el mundo: «¡Inteligente, eres inteligente!» No te lo vas a creer, pero no hubo nadie que no se cabreara.
No veía la cara de Christine y no quería imaginarla mientras escuchaba aquella mamonada.
– ¿No te parece gracioso? Por lo menos nos divertimos. Esta ciudad está cada día más coñazo. ¿Qué le pasa a tu madre?
– Nada de particular. Ella se divierte odiándome.
A las once, salieron al recreo. Jacobo echó una carrera hasta el Mercado Central, en la trasera del Ayuntamiento, y se presentó en el puesto de Matilde, la mujer de Fermín, que trabajaba de dependienta de carnicería. Era una mujer bajita, gorda y agitanada, una antípoda de su marido, el vikingo atronador.
– Pasa, anda -le dijo sin mirarle mientras atendía a una señora-. Ya he hablado con la dueña y dice que no le importa. Vendrá dentro de nada. El hornillo lo tienes aquí debajo.
Jacobo dio la vuelta al puesto, que hacía esquina y entró empujando un panel del mostrador. Esperó a que se fuera la señora y le dijo a Matilde:
– Pon cincuenta pesetas de panceta.
– Con eso no vas a morirte de hartura. Cuando no esté la dueña no hace falta que pagues. Y yo te pongo lo que quiera, ¿estamos?
– Pero acabará dándose cuenta.
– Quédate tranquilo. No lleva el metro de medir panceta en el bolsillo.
Jacobo sacó un hornillo de gas y una sartén pequeña de una cajonera y se retiró hacia la pared de azulejos. Poco después, cuando Jacobo observaba el retorcimiento hirviente de las lonchas en su propia grasa, escuchó una voz familiar que decía:
– Cuatrocientos gramos de jamón. Con cuatrocientos vale, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Que sí, que vale con cuatrocientos.
Jacobo fue levantando la cabeza con la lentitud de llevar un peso en la nuca, un peso que no era el peso del cansancio ni de nada reconocible. Y, mientras hacía ese movimiento, también se fue dando cuenta de que habían pasado tres segundos de silencio extraño, de silencio que venía de fuera, hacia él.
El que había hablado era el de la historia del Alfa Romeo, un tal Alvaro o algo así. Detrás de su cara de plátano descolorido, a medias entre lo rubio y lo traslúcido, aparecieron las tres caras que se sentaban cerca de él en el aula. Todas con la mirada clavada y un gesto de atención penetrante o que a Jacobo, por lo menos, le penetraba. Y, por último, hacia la derecha, la cara de Christine, tranquila, con los inmensos ojos de mar adentro, echándole encima el oleaje distante de su parpadeo y empujándole aún más lejos. Estaba en cuclillas, con el hornillo en el suelo, y sintió que estaba arrodillado y suplicando que aquellos cinco pares de ojos no le pasaran más por encima, como pasan los cascos pisoteadores de un caballo.
Después de muchos, muchos minutos, Matilde dijo:
– Aquí tenéis. Seiscientas ochenta.
Cuando se marcharon, se asustó al ver que Matilde corría hacia él con la cara congestionada, cogía la sartén en llamas, la apartaba y la soplaba, mientras decía a gritos:
– Por el amor de Dios. ¿Dónde tienes la cabeza?
Ése fue el primer día en que, al salir de clase, Jacobo empezó a seguir a Christine hasta su casa. Bajaba por la Plaza Porticada, cogía la calle General Mola y terminaba en un portal de la Plaza de Pombo. Jacobo la seguía a mucha distancia, atemorizado no porque le descubrieran, sino por lo que estaba descubriendo de sí mismo. Los que siguen los pasos de otro, no van a ninguna parte, creía que había escuchado decir a Roncal.
El Gran Sol había hecho una de sus travesías largas. Atracó en Santander el 14 de octubre, a la una y media de la madrugada, con las cámaras más llenas que de costumbre y un marinero enfermo, el padre de Jacobo. El maestro desembarcó apoyado en el brazo de Roncal, pero nada más tocar tierra, las piernas se le doblaron y cayó al suelo como un fardo. Entre Jacobo y el cocinero le ayudaron a levantarse.
– Vamos a llevarle a la Residencia. No le muevas de aquí. Yo voy a por el coche -dijo Roncal.
Jacobo permaneció en el muelle sin atreverse a dar un paso, con su padre colgado del cuello, mientras la tripulación, el patrón y los demás le decían cosas o le hacían preguntas a las que no respondía. Fidel y Nano no estaban.
El maestro había apoyado completamente la cabeza en el recodo del cuello de su hijo. Parecía estar dormido, sin ningún ruido de vida, y no contestaba a los murmullos de Jacobo. Tenía la sensación de que su padre no pesaba, pero que la escasa gravedad que todavía le quedaba a aquel cuerpo se había concentrado en el punto de apoyo del cuello. En esa posición, no podía verle, sólo podía sentir su carga inmóvil y silenciosa. Jacobo trató de no pensar en nada y sobre todo de no pensar en que ése podía ser el abrazo de un moribundo, de su propio padre muriéndose sobre su cuello.
Cuando llegaron a la Residencia, en el alto de Cazoña, ya estaban seguros de que su padre no dormía, sino que había perdido el conocimiento. Fue ingresado por urgencia.
Jacobo y Roncal se quedaron esperando en la sala, junto a una mujer gitana con un niño de dos años desnudo sobre el regazo y una anciana muy pálida con una respiración jadeante. Fuera de la sala, había un vestíbulo en penumbra y un mostrador largo y vacío. Las batas blancas y verdes, flotaban fugazmente por la penumbra con un ruido de zuecos que sonaban como las palmadas distantes de una llamada. Desde el ventanal se veían las orillas luminosas de la bahía extendiéndose en una oscuridad espesa, cercando algo que no era mar, sino un desierto opaco, mucho más profundo que cualquier océano.
Jacobo se había levantado y estaba tan pegado al cristal que su respiración rellenaba continuamente la mancha de vaho que tenía delante de la cara. Roncal acabó por hacerle compañía.
– No tengo miedo, no siento nada -murmuró Jacobo.
– No sentir nada en este momento, es ya sentir algo.
– He dicho que nada, Roncal.
El cocinero esperó un rato. Jacobo estaba muy quieto delante del cristal, mirando al mismo punto fijo y los grandes ojos marrones empequeñeciéndose. Era como si ese punto fijo se fuera encogiendo también y los ojos del muchacho lo siguieran hasta que no quedara más que una mota invisible, que unos ojos cerrados.
– Si él muere esta noche, me acordaré siempre de que yo no le he matado -dijo Jacobo, de pronto.
– Para no sentir nada, dices muchas tonterías.
– Tú no puedes entender eso.
– Ahora sí que no hay nada que entender.
El cocinero observó durante un instante el perfil blanco recortado por la oscuridad.
– Él era mi padre. Él se estaba matando. Todo lo que hacía era decirle a todo el mundo que se estaba matando. Un hijo tiene la obligación de no permitir que otros maten a su padre por él.
– No está muerto y nadie le ha matado.
– Le ha matado el coñac. Yo mismo llevaba el saco de botellas al barco. Para no tener que hacerlo con mis propias manos.
Entonces Jacobo se dio la vuelta y agarró a Roncal por la manga del chaquetón.
– ¡Para no tener que hacerlo con mis propias manos!
– Cálmate.
Pero Jacobo seguía tirando de la prenda como si quisiera arrancar un pedazo y repitiendo la frase. Roncal aguantaba sin ser arrastrado gracias a su fortaleza.
– Cálmate. Te digo que te calmes.
– ¡Para no tener que hacerlo con mis propias manos!
Era una desesperación seca, expresada en un murmullo cada vez más ronco, una desesperación vieja e imparable, retorcida como un sarmiento alrededor de un corazón cansado. Roncal se asustó al no encontrar a su lado al muchacho de diecisiete años, al niño que había ido creciendo sin que él le perdiera de vista y que tenía que estar en alguna parte de aquel cuerpo grande que ahora le arrastraba. Casi como defensa de su propio miedo, como si quisiera apartar la visión monstruosa que tenía delante, soltó un manotazo que se estrelló en la cara de Jacobo y que le hizo girar. El muchacho se quedó dándole la espalda un buen rato, en silencio y guardando el golpe en una carne completamente quieta.
Читать дальше