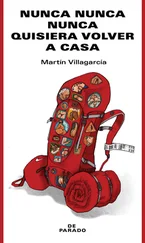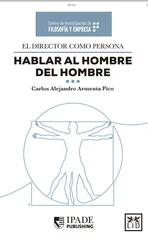– ¿Sabes lo que hiciste el primer día que fuiste a la escuela? -le dijo Roncal.
– No.
– Lupe te llevó y eras el primero de la fila, antes de entrar. Lupe se fue y te dejó allí. Vino un gilipollas con su hijo y te echó. Tú estuviste dando vueltas y no querías ponerte al final de la fila. Debiste de pensar algo. Volviste a la fila y te pusiste el primero. No sé qué te dijo el padre. Lo que sí sé es que tú le dijiste, con tus cinco años: tú eres un hijo de la gran puta. Y seguramente acertaste, porque el tipo se marchó y su hijo se quedó detrás.
– Me preocupa que los que estaban detrás se lo tragaran -dijo Jacobo-. Y además, ¿tú cómo lo sabes?
– El director también había sido ayudante de cocinero, aunque no te lo creas.
– Me cuentas estas cosas porque crees que me va a pasar algo.
– Te las cuento porque me están pasando a mí.
– A mí no me va a pasar nada.
– Ya lo sé. Por eso he querido venir contigo.
Las puertas claveteadas de hierro se abrieron, y Roncal se marchó sin haber dicho ni una palabra más. Jacobo entró y leyó en las vitrinas del vestíbulo que el curso de COU estaba en el segundo piso, aula 6.
Había una escalinata de piedra, iluminada por el arco iris de dos vidrieras que representaban un martirio y una pequeña vela en un mar demasiado azul y artificial. Jacobo estaba un poco impresionado por su soledad en aquel sitio. Cuando en junio fue a matricularse, no tuvo ninguna sensación y el edificio era el mismo. Había visto la fachada del Santa Clara cientos de veces, pero sólo ahora que estaba entrando en su mundo, sólo ahora que escuchaba el ruido fortificado de las puertas al cerrarse detrás de él, sintió que estaba allí, caminando hacia un gran estómago en penumbra.
El corredor del segundo piso tenía techos altísimos y dos ventanales en los extremos. El suelo de baldosas que dibujaban grandes pétalos granates brillaba en la oscuridad mientras el aire de los techos se cernía como un tejido opaco. Jacobo distinguió de pasada un corredor que daba sobre el patio. A pesar de la multitud que iba y venía, de los roces y de los atascos, se veía solo en aquel espacio desmedido y turbiamente iluminado. Las puertas del aula 6, altas, estrechas y con cristal esmerilado, estaban abiertas de par en par. Había un grupo numeroso haciendo corrillo en la pared del fondo y el resto se había distribuido ya por unos pupitres dobles, de madera oscura. Jacobo volvió a sentirse mirado y pensó en los zapatos de Roncal. Quizá hubiera sido mejor no hacerle caso. Se sentía más cómodo con sus zapatillas de lona azul.
Mientras buscaba algún pupitre solitario, alguien cerró las puertas y todos se sentaron en algún sitio. Él encontró uno libre en la fila del fondo.
Quien había entrado era una profesora con cara de alcatraz, madura y con gafas.
– Bueno, ya tenemos aquí a la recua de este año. A desasnar tocan -dijo con auténtico sentimiento y sin una especial ironía.
La mujer dejó un bloque de libros sobre su mesa y Jacobo se fijó en su mano izquierda, deforme y pequeña como una garrita, en un brazo más corto que el otro. Pensó que aquella mujer podía servir de gárgola en el edificio o de bruja medieval en la vidriera de la entrada.
– En fin, vamos a echarles un vistazo a esas caras y a ver qué nombre llevan. Otra cosa. Ya que soy vuestra tutora, y que tengo razones para ello, el sitio que habéis cogido es para todo el curso. Ya veremos qué os pasa con el sitio.
Abrió una carpeta con la mano enferma, usándola sin ningún complejo y sin ninguna dificultad.
– Acereda, Jacobo.
Jacobo tuvo la impresión de que su nombre rebotaba muchas veces en las paredes de su cabeza. De pronto, se dio cuenta de que no sabía qué responder.
En la Escuela del Barrio Pesquero siempre decían «aquí» o levantaban una mano sin decir nada. Pero ¿y en el Santa Clara? ¿Y entre aquella gente?
– Acereda, Jacobo -repitió el alcatraz-. ¿No está?
Jacobo se levantó muy bruscamente y el asiento de muelle se estrelló contra el respaldo, también de madera. Sonó como una detonación.
– Un servidor de usted -respondió, con la certeza de que nunca en su vida había utilizado aquellas palabras y con la certeza de que no las había aprendido en ninguna parte.
Se escucharon risitas y removimiento en los pupitres.
– Muy educado. Sí, señor-contestó el alcatraz-. Pero ¿serías tan amable de no hacer tanto ruido la próxima vez?
– No he sido yo. Ha sido el sentajo -contestó Jacobo sin pensar en lo que decía.
La clase estalló en una carcajada y Jacobo, entonces sí, se fijó en todas las caras que le miraban.
– ¿Sentajo? -graznó el pájaro-. Veo que tenemos un vocabulario muy particular. Dios mío.
Miró las caras de una en una y no podía dejar de mirarlas aunque le hacía daño. Siguió de pie, mantenido no ya por sus piernas, sino por una columna de aire frío que le subía por dentro, más fuerte que su cuerpo gaseoso. Entonces giró un poco la cabeza, hacia su compañero de pupitre, y encontró unos ojos grandes y verdes, aguamarinos, completamente tranquilos, en un rostro blanco con labios hermosos que no se reían, con labios que ni tan siquiera sonreían.
Se quedó naufragando en esos ojos, se sumergió en ellos y se encontró nadando en una profundidad templada, de agua brillante y reposada.
Sólo pensó una cosa mientras se decía a sí mismo que le gustaría quedarse en aquellos ojos para siempre: jamás me acercaré a ellos, jamás sabrán nada de mí.
– ¿Cuántas botellas llevas esta vez?
Jacobo y su padre estaban atravesando la vía y caminaban hacia la Raya. El cielo se había ido limpiando a lo largo del día y la luz de las estrellas parecía nueva. El terral traía el salitre en el aire y esa noche hasta en los barrios altos de la ciudad dormirían envueltos en mar. El Gran Sol partía a las doce. Hasta el amanecer trazaría una curva sobre el Golfo de Vizcaya y a última hora de la tarde siguiente daría el través a los acantilados blancos de Dover. De madrugada estaría sobre la primera ruta preparado para la primera virada.
– Así que no vas a volver al Instituto -fue la contestación del padre.
Jacobo iba cargado con el petate, y su padre, encorvado y mirando al suelo, con las solapas del chaquetón levantadas aunque no hacía frío, le seguía un paso por detrás.
– Quiero saber cuántas botellas llevas -dijo, con la mirada puesta en el primer frente de casas blancas, al que se llegaba después del descampado entre la vía y el campo de desguace.
– Me extraña que no quieras volver. Siempre pensé que ibas por un camino. A mí no me parecía mal. ¿Te he dicho yo que me parecía mal?
– No todo es cosa tuya en este mundo. ¿Sales a más de botella por día?
– Todo el mundo tiene cosas que le disgustan. Eso es así y no hay forma de cambiarlo. Pero me gustaría saber si es por algo que yo he hecho.
Dejaron a la izquierda dos naves de almacén con los remolques en la puerta y continuaron el camino junto a la valla del solar con la chatarra. Los coches descuartizados y oxidados, las cuadernas de acero de algún buque colocadas en una gran pila, las montañas de alambre y los mástiles ennegrecidos, parecían más sombríos debajo de aquel cielo ordenado y fulgurante.
– Algún día no volverás o algún día, en cuanto haya un poco de galerna, tendrán que atarte. Será gracioso.
– Yo no puedo decirte nada. Creo que yo no puedo decirte nada. Al final, harás lo que quieras y yo no podré decirte nada -dijo el padre como si le hubieran convencido con algún argumento definitivo.
Roncal les estaba esperando en la puerta. Miró al cielo, se cargó la saca y dijo:
Читать дальше