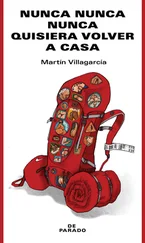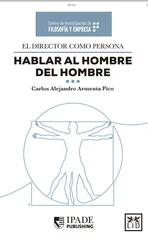Alejandro Gándara - Nunca Sere Como Te Quiero
Здесь есть возможность читать онлайн «Alejandro Gándara - Nunca Sere Como Te Quiero» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Nunca Sere Como Te Quiero
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Nunca Sere Como Te Quiero: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Nunca Sere Como Te Quiero»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Nunca Sere Como Te Quiero — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Nunca Sere Como Te Quiero», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Hubo temporal.
– Hubo temporal durante medio día, y tú ya no te levantaste de la litera en los otros quince. Menudo susto nos diste. Y además sin carta de navegación y menor de edad. Las ideas de Roncal.
– A ti también te ponía enfermo -contestó Jacobo con resentimiento.
– A mí no me ponía enfermo, chaval. Yo estaba enfermo, que no es lo mismo. El gasoil me mataba los pulmones. ¿Sabes cómo se hace marinera la gente de aquí? ¿No te lo ha contado Roncal?
– Si…
– Los meten en la bajura a los siete años y no los apean del barco hasta que ya no tienen nada que vomitar. Yo los he visto dormidos en la proa y abrigándose con las maromas.
En ese momento sonaron tres bocinazos de sirena.
– Me parece que pueden ser ésos -dijo Fermín.
– No. Ése es el Viantos -contestó Jacobo tirando el plato a un cubo.
– Entonces el otro no andará lejos.
Jacobo bajó de las sillas apiladas.
– Voy a verlos.
– No te enfades conmigo, chaval.
– Me han gustado las sardinas, Fermín. Pero a nadie le gusta escuchar que no sabe lo que quiere.
– No te enfades, chaval. El secreto sigue siendo nuestro.
El Viantos empezó a acostarse por babor. Era uno de los barcos más modernos, casi 500 toneladas, del mismo armador que el Gran Sol Jacobo había subido a él un par de veces con Fidel y Nano, que no andarían lejos. El timón era una pequeña palanca de madera barnizada, y en el puente había sonar, radar de profundidad, piloto automático y hasta sonda en color. También le habían contado que los bancos de peces aparecían señalados en una pantalla oscura, y que el barco podía seguirlos o esperarlos cuando quisiera.
Los motores siguieron rugiendo un rato. Luego, bajó el patrón y entonces empezaron a descargar las cajas heladas. Silenciosamente, aparecieron algunas mujeres que se pusieron a ayudar en el transporte y que casi no mediaron palabra con los hombres.
– Colindres -llamó el patrón a uno de los que estaban descargando-. Vete a por la camioneta y déjala aquí para cuando llegue el Gran Sol.
El patrón, un hombre huesudo llamado Manrique que vivía en Cazoña, se volvió hacia Jacobo y dijo:
– Al Gran Sol, cuando viraba, se le ha roto uno de los cables de la bobina de arrastre, con la mala suerte de que el contramaestre andaba por allí. Viene con un ojo cegado. Además, han perdido combustible. Creo que no han tenido buen viaje.
Pero el patrón no le hablaba a él, sino a una mujer que había ido llegando por detrás y a la que Jacobo no había visto.
– ¿Está usted hablando de mi marido? -dijo la mujer con firmeza.
– Sí, señora -respondió el patrón con la misma firmeza.
– Muchas gracias -dijo la mujer, que venía vestida con bata y con madreñas.
Jacobo había oído muchas conversaciones como aquélla. Cuando había desgracias, nadie contaba ni preguntaba demasiado. Todos los patrones eran iguales: fríos y callados, vivían en otro sitio y nadie les conocía del todo. Y los que se quedaban en tierra también sabían lo que tenían que hacer en caso de desgracia: guardarse el dolor y no convertirlo en miedo para los otros. Aunque los años se llamaran por los nombres de los muertos o por el de los barcos naufragados.
– El resto de la tripulación está bien -dijo mirando a Jacobo por el rabillo del ojo y entrando en el almacén.
El Gran Sol atracó casi seis horas después, sobre las cinco de la mañana. Jacobo oyó la sirena en sueños, acurrucado en una carretilla.
– Eh, Jaco, eh.
Vio la cara de su padre muy cerca de la suya, mientras trataba de aclararse la vista. Se levantó y vio a Roncal detrás de él, parado.
– Tu padre viene malo -le oyó decir.
– Pero Manrique ha dicho…
– No le ha pasado nada. Sólo viene malo. Nosotros ya nos podemos ir a casa.
Se fueron andando hacia la calle grande. Jacobo cogió el saco de su padre.
– ¿Has bebido mucho? -le preguntó, intentando adivinar algo en la cara, arrugada y quemada como un pergamino, de un hombre mucho mayor de lo que era, en los ojos azules casi escondidos por los párpados, en el pelo rizado, blanco y revuelto.
Su padre no contestó.
– Déjale en paz, de momento. Bastante tiene con llegar a casa. Mételo en la cama y no hagas más. Hemos tenido que subir unos cuantos árboles esta vez. ¿No ha sido así, maestro?
– Sí… -murmuró el maestro.
Roncal miró a Jacobo por detrás del padre con un gesto tranquilizador.
– El martes por la mañana nos vamos a pescar a la roca de Griego -dijo con una sonrisa.
– No puedo. Empiezo el Instituto.
– Supongo que podrás ir solo, pero me gustaría llevarte de la mano. Aunque a lo mejor prefiere hacerlo el maestro. Es un día importante -dijo Roncal.
El maestro iba mirando al suelo. Tosió dos o tres veces y le dijo a Roncal:
– Si mañana se hacen las partes, coge tú la mía.
– Mañana podrás venir tú.
– No estoy seguro.
Roncal se detuvo a la puerta de su casa. Ellos esperaron a que encendiera el puro y a que atravesara el umbral. Un día, Jacobo le había preguntado por qué encendía un puro siempre que llegaba a casa, y Roncal le respondió enigmáticamente:
– Para celebrar que aquí empieza y acaba todo.
Sin saber cómo, desde que el cocinero le contestó eso, Jacobo también comenzó a acordarse de Lupe cada vez que se paraban ante aquella puerta.
Su padre no dijo nada en el camino a casa. Subió las escaleras resollando y tosiendo. Nunca le había visto tan viejo, aunque en realidad nada había cambiado profundamente en aquel rostro desde sus fotografías de joven. No estaba más delgado ni más gordo, ni los huesos se habían deformado, ni las cuencas de los ojos parecían más saqueadas. Y desde los veinticinco años siempre había tenido el pelo canoso. Todo lo que pasaba es que a aquella cara le habían pegado un plástico viejo y que sus cincuenta años podían parecer setenta, como si el gasoil estuviera quemando algo por dentro, todo el tiempo, sin fallar un día.
– No hemos visto delfines -fue todo lo que le dijo su padre, ya tapado y en la cama, con los ojos cerrados.
Pero hacía muchos años que Jacobo ya no le preguntaba por delfines cuando volvía del barco.
2
A las once, Jacobo ya no pudo parar más en la cama. Por el tragaluz de su cuarto se veía el cielo gris y estirado de Santander cuando no llueve. Levantó la percha, y entró el ruido de la estación del Norte y de los coches al meterse en el Pasaje de Peña. Se vistió con la misma ropa del día anterior -las zapatillas de lona azul, los vaqueros, la camiseta azul y el chaquetón azul, que ya le quedaba pequeño- y se fue a ver a su padre al cuarto de al lado. Lo de su padre no era exactamente un dormitorio: era la entrada de la buhardilla, donde estaba también la cocina de butano y, al final del techo inclinado, el retrete. La cama estaba separada de lo demás por unos cortinones que en otro tiempo habían sido colchas y que Lupe había arreglado. Había un arco falso, y el sitio parecía una cueva.
El maestro dormía un sueño letal, sin ruido y sin movimiento, en medio del tufo a gasoil. Jacobo le agitó un poco hasta que el hombre rezongó y pareció vivo. Luego, dio un trago de leche de la nevera y salió a la calle. Su padre se despertaría por la tarde o por la noche, aunque muchas veces dormía hasta la mañana siguiente. Pero quería estar allí cuando abriera los ojos y cuando decidiera qué iba a hacer ese día y los otros que le faltaban para embarcarse de nuevo. Normalmente, el Gran Sol nunca permanecía más de dos o tres días en puerto.
Se puso a caminar y al poco tiempo se encontró con que el Ciudad de Plymouth había atracado en la estación del Ferry. Pensó que Fidel y Nano podrían estar por allí, ayudando en el catering o algo por el estilo, a fuerza de ponerse pesados con alguno de los que conocían. Fidel y Nano conocían a todo el mundo en el puerto, seguramente a más gente que él. Ellos sí eran del Barrio Pesquero y sus padres sí eran marineros de verdad. Se habían hecho amigos en la Básica, cuando Jacobo los seguía a todas partes y se quedaba maravillado con sus proezas, que se resumían en una: poder ganarse la vida en cualquier momento. Eso, para alguien como él en aquella época, pegado a Lupe y para el que su padre era un hombre ausente al que temía dejar de ver el día menos pensado, suponía el máximo conocimiento que podía tenerse sobre el mundo. Sabían esperar los barcos que tiraban las gambas, conocían los puestos del mercado en los que aceptaban sus sacas de berberechos o mejillones, tenían un arte especial para cazar transeúntes y meterlos en el Ciaboga o en el Menchu por una digna recompensa, y sabían en general todo lo que conviene saber a quien se levanta todos los días sin tener nada y sin esperar que nadie lo tenga. Jacobo también les había enseñado cosas. Por ejemplo, a sentirse respetados y a no confundir el buscarse la vida con la miseria. Aquel muchacho de piel muy blanca, pelo y ojos castaños, un poco achinados, que se había ido convirtiendo en un tipo largo y fuerte, que siempre había estado solo y que había esperado a su padre todas las noches en el varadero desde que tenía cinco años, nunca había tenido que aguantar de nadie un insulto o una bronca. Fidel y Nano le vieron siempre como a un «niño sagrado» y se sintieron muy bien al comprobar que quería estar con ellos y no con otros. Que les había elegido, en resumidas cuentas. A ellos, que rodaban por el mundo con el aliento del superviviente en la nuca.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Nunca Sere Como Te Quiero»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Nunca Sere Como Te Quiero» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Nunca Sere Como Te Quiero» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.