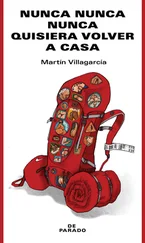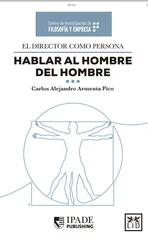Cuando subieron a la lancha, Jacobo preguntó: -¿Proa o popa?
– Menuda pregunta.
– Entonces, proa.
– Ya me parecía a mí.
La lancha hizo runfar los motores y soltó cabos. Trazó una curva lenta por la popa y luego enfiló a la barra del Este, en dirección a la orilla opuesta de Somo y Pedreña, para dejar el Puntal de través.
Soplaba el Sur, el viento caliente de los locos, y el cielo tenía una limpieza azul y pálida sobre la mar picada y sembrada de estelas. También la cordillera se veía limpiamente, tan esquemática como el dibujo de un niño y pintada de la misma forma homogénea en que lo haría un niño. Por la amura de babor, los miradores, las fachadas ennegrecidas por la humedad, las casonas y los palacetes del alto de Santander, se fueron escondiendo, empujados por la mar abierta y también como si el ojo de pico de la lancha hubiera decidido, con orzas y virajes, no volver a mirarlos.
La espuma salpicaba las cubiertas y el viento del mar, un poco escarchado, barrió rápidamente las bocanadas tibias del Sur que llegaban de tierra. Iban sentados en el mismo hocico de la lancha, con la cara azotada, y apoyados en la borda. Jacobo sacó un gorro de lana del bolsillo del chaquetón y se lo ofreció a Christine. Ese día llevaba el pelo suelto y era la primera vez que Jacobo la veía de esa manera. Las salpicaduras de las olas empezaban a quedarse en su cabellera rubia, a dejar una pátina brillante sobre la piel blanca y una humedad deseable en los labios fresa. Christine se puso el gorro con el gesto feliz de haber recibido un regalo y no una simple ayuda.
– ¿Has pasado alguna vez la barra? -preguntó el marinero.
– Nunca he salido a mar abierto por aquí. Pero he subido muchas veces al trasbordador que va de Valencia a Mallorca. Mi padre vive allí.
– ¿Siempre vive allí?
– Desde que yo era pequeña. A mí también me gustaría vivir en Mallorca.
Se cruzaron las miradas. Por la de Jacobo pasó una sombra.
– ¿No te gusta Santander? -la pregunta sonó como un reproche hasta en sus propios oídos.
– He querido decir -contestó Christine con prontitud- que prefiero cualquier cosa a vivir con mi madre.
– Pero ahora estamos aquí. Estamos aquí… -dijo Jacobo volviendo la vista al agua.
– Estamos aquí -repitió ella dejándose resbalar un poco por el banco hacia Jacobo.
Empezaban a dejar atrás el Puntal. Al fondo de la bahía se veían los astilleros y por el lado opuesto, por el faro de Cabo Menor, se introducía la perspectiva de bosques y playa que hacía de límite con los farallones de la costa de mar abierto.
– ¿Tú la has pasado? -preguntó Christine mientras Jacobo permanecía completamente apoyado en la regala, con la barbilla hincada entre los brazos.
– Sí. Unas cuantas veces -contestó sin volverse a mirarla-. Una vez la pasé con marejada.
– ¿Adonde ibas?
– Al Gran Sol.
– Entonces, ¿eres marinero de verdad?
– Sólo fui una vez. Pero soy marinero de verdad.
– ¿Por qué fuiste sólo una vez?
Jacobo se volvió bruscamente.
– ¿Quieres que te cuente lo de esa vez o no?
Christine se quedó callada. Tenía el gorro de lana calado hasta los ojos aguamarina, que se iban haciendo trasparentes y estirados en el contacto con la luz y con la espuma.
– Claro que quiero que me lo cuentes.
Jacobo tardó en hablar todavía un rato. Sentía que Christine estaba muy cerca y que él, más que hablar, deseaba inclinarse, meterse en el anorak blanco y quedarse callado mucho tiempo.
– Me había subido a un arrastrero, a uno que conozco, para pescar en el Gran Sol. Era verano y me dejaron sólo por ese viaje, porque yo no tengo todavía cartilla de navegación. Hasta los dieciocho no puedo tenerla. Es sólo por eso. Y por eso estoy estudiando. Salimos cuando amanecía y la bahía estaba un poco cabrilla, no mucho. Al llegar a la barra de este lado -Jacobo señaló con la mano a la abertura que quedaba a un par de millas, mientras la lancha había empezado a costear Pedreña-, el patrón dijo que la mar estaba cavada. Al llegar, el oleaje empezó a echar al barco para atrás. Era un barco de hierro, de más de cuatrocientas toneladas. Y no pasaba la barra. A mí me subieron al puente. El patrón tenía el timón en una mano y un micrófono en la otra. Por el micrófono estaba diciendo: «Poca máquina hasta que yo te diga, Lipe». Dijo eso y entonces se puso a contar en voz alta: «Una, y dos, y tres». Y nada más decir tres, pegó un grito: «A toda, Lipe, a toda». Todo el barco retumbó y tembló. Se movió muy rápidamente sin encontrar una ola. Pero cuando se estaba viendo venir la siguiente, el patrón volvió a decir: «A poca ya, Lipe, a poca». Así seguimos por lo menos media hora, con ese vaivén. Hasta que se pasó la barra.
– ¿Qué es «lipe»? -preguntó Christine con una cara desconcertada.
– ¿Lipe? -dijo Jacobo como si no entendiera-. ¿Lipe? Ah, Lipe. Lipe era el de máquinas, mujer. Oye, ¿has entendido algo?
– Supongo. Pero, ¿por qué el patrón contaba hasta tres?
Jacobo se quedó observando unos segundos la boca por la que había salido la pregunta con el gesto concentrado de un dentista o de cualquier otro especialista. Poco a poco, en la suya se fue dibujando una mueca que terminó en una risa franca, clara y suave, que sólo quería llegar hasta Christine y no ser escuchada por nadie más. Christine empezó a reírse también con la misma clase de risa, sólo para Jacobo.
– Nunca te había visto reírte -dijo la muchacha-. No es que estés más guapo, es como si tuvieras dos caras. Creo que me gusta verte las dos.
Después de un silencio que dejó cargado el espacio entre los dos, Jacobo dijo:
– Hay tres mares. Las olas siempre van de tres en tres. Y después, siempre hay un vado. Se trata de aprovechar el vado, porque si se va contra la ola el barco se estrella igual que si se diera contra un muro de hormigón. Hay que tragar tres olas sin hacer fuerza y luego andar deprisa.
– Nunca me había fijado. ¿De verdad hay siempre tres olas?
– Siempre. Bueno, no siempre -Jacobo desvió la mirada hacia el agua y cambió el tono de las palabras-. Está la cuarta ola.
– ¿Puede haber cuatro?
– La llaman la mar falsa. Siempre vienen tres olas seguidas y el vado. Pero algunas veces, no se sabe cómo, ni se puede saber, aparece una ola detrás de las tres. Y, entonces, el barco que ha metido toda la máquina se estampa contra esa ola falsa.
– Eso quiere decir que los marineros llaman falso a lo que no se entiende -dijo Christine reflexivamente.
– También quiere decir que lo que no se entiende, no cuenta -apostilló el marinero.
Christine se quedó a punto de responder algo, pero en esos momentos la lancha maniobraba para acostarse sobre el dique de Pedreña y sus ojos se distrajeron con el vuelo de los cabos hacia los norays y el movimiento del apeadero. Bajó media docena de personas y no subió nadie. En la lancha quedaron dos ancianas vestidas de negro con cestones de mimbre, metidas en la tolda de cubierta, y ellos, en la intemperie de proa.
Cuando la lancha cogió su rumbo otra vez, vieron a la gente que se movía en los bajíos. La mayoría eran mujeres y hombres de edad, remangados y caminando entre las lenguas de arena negra y mojada que había dejado la bajamar. La lancha navegaba entre balizas, buscando canales de profundidad y evitando los bancos de arena, pasando en ocasiones a pocos metros de los que estaban en los bajíos.
– Podríamos pescar -dijo Christine.
– No dejan. Desde que no hay pescado, se han repartido los bajíos entre unas cuantas cofradías para sacar morgueras y berberechos. Te pueden matar, si entras ahí.
– Puede que tú conozcas a alguien -dijo Christine persuasivamente.
Читать дальше