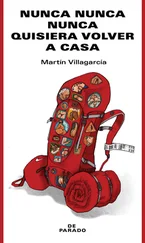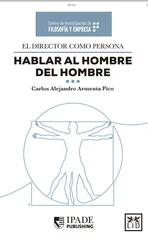– Hay que descalzarse -dijo él, de pronto.
– Ya supongo -contestó Christine asombrada-. ¿Piensas que estoy en contra de los que se descalzan para meter los pies en el agua?
Jacobo no dijo nada. También él se había quedado confundido con sus propias palabras. Vagamente, casi sin atreverse, se fue diciendo a sí mismo que no quería que Christine le viera los pies. No lo había dicho por ella, lo había dicho por él, aunque lo había dicho como si ella fuera a ponerse de acuerdo inmediatamente. Sentía una vergüenza que era nueva para él. Pensó en los pies de su padre, cuando se fijó en ellos y le parecieron tan extraños, tan retorcidos. Jacobo nunca había pensado en sus pies, pero quizá se pareciesen a los de su padre y estaba completamente seguro de que los de Christine serían completamente diferentes. ¿Y si Christine sentía lo mismo que él sintió? Los pies de Christine serían blancos y tendrían la forma de una almohadilla suave que los impulsaba del suelo. En cambio, los suyos…, los suyos no podía saber cómo eran o, por lo menos, no podía imaginar cómo los vería Christine. Era demasiado pronto para que Christine le viese los pies, para que Christine supiera tantas cosas. Sin darse cuenta, contrajo los dedos dentro de las zapatillas y sintió el roce de las uñas.
– Pensé que a lo mejor no te apetecía. El agua estará fría… -acabó diciendo.
– No te preocupes. Me encanta el agua fría.
– Bueno, pero quizá no conozca a nadie que nos deje.
La lancha entró en el embarcadero de Somo por un canal estrecho, después de haber perdido de vista el brazo de mar que pasaba bajo el puente, hecho arena.
Cuando desembarcaron, se pusieron a caminar por el paseo de tamarindos, siguiendo la línea de la playa. Los mariscadores se movían como trazos oscuros a doscientos y trescientos metros de distancia, hormigueando en el mar de arena negra. Al llegar a la curva de la playa grande, Jacobo y Christine entraron en la arena. Siguieron un trayecto fronterizo entre la playa y los bajíos, aparentando no ser más que dos paseantes que miraban sentimentalmente la mar. Poco después, empezaron a hundirse en la arena y a mojarse. Jacobo tardó unos cuantos pasos en darse cuenta de que Christine había quedado atrás, descalzándose. Sus zapatillas azules estaban ya empapadas y, aun así, le costó pensar en quitárselas.
Christine le alcanzó mientras él se miraba las uñas largas de los pies y trataba de adivinar, muy reflexivamente, cómo vería otro aquellas prolongaciones. La muchacha se había metido sus mocasines marrones en los bolsillos del anorak. Jacobo ató las zapatillas por los cordones y se las colgó del hombro. Luego, los dos se recogieron los pantalones y continuaron su camino hacia la orilla. Jacobo iba pensando tanto en sus pies desnudos y visibles que ni se le ocurrió mirar a los de Christine.
Cuando por la divisoria entre el bajío y la playa empezaron a alcanzar la altura del puente, una figura con impermeable largo y con la capucha puesta les hizo señales con los brazos levantados.
– Ya te dije que habría problemas -comentó Jacobo.
Se quedaron quietos y entonces la figura echó a correr hacia ellos. Jacobo se tensó, pero no como un arco antes de lanzar la flecha, sino más bien como una goma de la que tiran dos fuerzas en los extremos. Sabía defenderse y estaba preparado para ello. Quizá tuviese que hacerlo. Pero le avergonzaba que eso pasara delante de Christine, en el primer día en que salían juntos. Se parecía a la sensación de los pies desnudos y se parecía también a cuando ella le dijo que algún día le seguiría hasta su casa. Una de las fuerzas que tiraba de él le permitía luchar, y la otra se lo impedía.
A medida que la figura se fue acercando, el ruido del impermeable sonaba como un chapoteo de ondas negras y brillantes. Jacobo sintió que estaba pesando sus músculos y también las cuerdas que los ataban. No veía la cara dentro de la capucha y tenía la impresión de que alguien sin cara, de que alguien del que nadie puede defenderse, corría demoledoramente a su encuentro.
– ¡Jaco, eh, Jaco! -escuchó de pronto, viniendo del agujero de la capucha.
Christine se había puesto a su espalda y estaban muy juntos. Jacobo no distinguió bien la voz, aunque le resultó familiar.
Ya no estaba tenso, ahora solamente estaba rígido y clavándose en la arena con toda esa rigidez cuando vio que el fantasma se plantaba delante. Jacobo se atrevió a dar un un paso de amenaza disuasoria.
– No esperaba encontrarte aquí -dijo el fantasma mientras tiraba para atrás la capucha.
La cara redonda de Nano se quedó allí, llena de gotas, sonriente y sorprendida.
– No esperaba encontrarte aquí -repitió.
– ¿Y Fidel? -preguntó Jacobo.
– ¿No sabes nada de Fidel?
Las dos caras se quedaron congeladas un segundo, hasta que la de Nano se desvió a Christine.
– Christine, éste es mi amigo Nano -dijo Jacobo.
– A Fidel le tiraron de un toro mecánico -dijo Nano sin mover la mirada de Christine.
– ¿De un toro mecánico? -preguntó Christine, al parecer sin más intención que averiguar el significado de lo que le decían.
– ¿Es tu novia? -le preguntó él bajito.
Jacobo miró a Christine como si tuviera que descifrar algo y Christine le miró a él como preguntándole qué había que descifrar.
– ¿De un toro mecánico? -fue todo lo que supo decir Jacobo.
Nano se quedó pensando en algo que seguramente no tenía nada que ver con lo que se decía allí.
– Le dieron un trabajo para que se subiera a un bicho de esos que ponen en los bares de América, en plan Rodeo. En la discoteca de Parayas, por donde el aeropuerto. Tenía que animar a la gente a echar doscientas pesetas al agujero -fue diciendo Nano con excesiva lentitud y observándoles como si se estuviera explicando qué pasaba con ellos y no lo que le había sucedido a Fidel-. Un toro, ya lo he dicho. El dueño se pasó con la palanca y Fidel se partió una pierna contra el suelo. Un cabrón. Me gustaría que fuéramos a partirle la cara.
– ¿Dónde está? -preguntó Jacobo.
– Después de Valdecilla, se fue al chamizo de Eulalia. No quiere que le vean en su casa.
– ¿Y en qué le va a ayudar doña Eulalia?
– En nada. Por eso dice que es mejor. ¿Vas a ir a verle?
– ¿A ti qué te parece?
– No sé. Pero de todas formas es mejor que le veas. Así nos vemos todos de vez en cuando.
Jacobo y Nano se comprendieron en un instante. Fidel estaba con una pierna rota en el chamizo de doña Eulalia, Nano andaba en los bajíos cuando nunca había andado y Jacobo paseaba por la playa con Christine. Todas las cosas pasan rápidamente, por lo menos, todas las cosas que pasan. Jacobo tuvo el sentimiento de que el mundo puede ponerse cabeza abajo o girar muchas veces mientras uno vive como si estuviese parado. En ese momento tuvo la impresión de que la mar es un sitio para irse, viéndola allí de horizonte en horizonte, para los que quieren irse, para los que quieren irse todo el tiempo.
– Voy esta tarde. ¿Tienes sal?
– Tengo sal, pero no te muevas mucho de este lado. Las cofradías están un poco a partir madre.
Jacobo y Christine, mientras Nano les miraba como si no se hubiesen despedido, se metieron de lleno en el bajío y bordearon una línea de agua sucia, lejos de donde rompían las olas.
– ¿Para qué quieres la sal? -preguntó Christine.
– Para que salgan las morgueras -contestó Jacobo.
Jacobo empezó a caminar agachado, con los pies metidos en auténtico lodo.
– Ése es un agujero de almeja, ése es uno de berberecho y éste es uno de morguera.
– ¿Te importa que te pregunte qué es una morguera?
– ¿Y a ti te importa que te pregunte de dónde eres? -dijo Jacobo, concentrado desde hacía un rato en un agujero especial.
Читать дальше