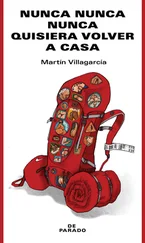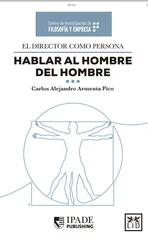– ¿Sólo son eso? -ahora la voz de Roncal sonó con más intención, y los ojos pequeños y oscuros parecían estar hechos de pintura seca.
– Son cosas inútiles -dijo Jacobo.
– Y también son robadas -se apresuró a decir Roncal.
Se quedaron en silencio. Jacobo miró entonces con más atención lo que Roncal tenía en las manos. Recorrió cada uno de los objetos y el tiempo de ese día se echó encima de sus ojos, todo el tiempo de golpe, pastoso, blanco e inmóvil como la mar del sueño.
– ¿Qué significa «robadas»? -preguntó.
Roncal no dijo nada.
– ¿Y qué significan estas palabras? -Jacobo había sacado la servilleta de su padre y se la enseñaba a Roncal con el brazo extendido.
El cocinero cogió el trozo de papel y leyó. Antes de volver a levantar la vista, cerró la maleta y la puso en el banco.
– Significan que tu padre trata de hacer algo -dijo Roncal muy lentamente, como si todavía le quedaran palabras por traducir.
– Matarse a su gusto, tal vez -contestó Jacobo.
– Eso ya lo estaba haciendo aquí. Quizá no se haya ido para hacer lo mismo.
– No estás diciendo la verdad.
Roncal dobló cuidadosamente la servilleta. Se levantó y fue hasta el banco de Jacobo, que siguió sentado.
– Esto es tuyo y es verdad que es tuyo -dijo el marinero devolviéndole la servilleta-. Y ahora dime qué es lo que vas a hacer con lo que es verdad y con lo que es tuyo.
Jacobo cogió la servilleta doblada en las manos y volvió a guardarla en el bolsillo del chaquetón.
– Ahora ya sé lo que vas a hacer. Tu vida va a ser la de un hombre que lleva la servilleta de su padre en el bolsillo -dijo Roncal.
Jacobo levantó la vista como si estuviera levantando una mirada pesada que después tendría que reposar en algún sitio o precipitarse hacia una caída.
Sacó otra vez el papel del bolsillo y su mano lo fue arrugando delante de los ojos, pero sin mirarlo. Roncal se lo quitó de las manos hecho ya una bola. Lo estiró y dijo:
– Quizá debiéramos guardarlo en la maleta con todas las cosas que hay que devolver a sus dueños.
La puerta se abrió y la mujer policía habló desde el umbral.
– El inspector quiere hablar con usted -le dijo a Roncal-. Traiga también la maleta.
Roncal guardó el papel en la maleta.
– Seguramente ya no podré verte hasta mañana. Trataré de darle una buena explicación al inspector. Si lo consigo, a lo mejor mañana estás en la calle. A esta gente no le gusta el papeleo por tan poca cosa. Y dale gracias a Fermín, que me avisó.
Cuando Roncal se iba, Jacobo se levantó y le interceptó el paso.
– Hay algo que no tengo que devolver a ningún dueño. Es una caja que hay en el chamizo de doña Eulalia. Fidel está allí y te la dará.
Roncal le observó bruscamente delante de él, con el gesto del que descubre que hay algo no sabido, algo que se ha estado escapando mientras lo demás parecía concluirse.
– Quiero que se lo des a Christine Charouzel. Júrame que se lo darás.
– No sé quién es -dijo Roncal, muy atento.
– Vive en la Plaza de Pombo, en el número 15. Júramelo.
– Cuenta con ello -respondió el cocinero, sin moverse y aprovechando ese compás, antes de que volviera a sentarse, para estudiar a Jacobo.
– Ésta es la cena- dijo la mujer policía entregándole un bocadillo forrado de plástico transparente, varias horas después de que Roncal se hubiera ido-. Si tienes sed, abres la puerta y se lo dices a mi compañero.
Jacobo dejó el bocadillo plastificado en el banco.
– ¿Quieres bajar a una celda a dormir?
– No tengo sueño.
Le pareció que la luz se iba haciendo más amarilla a medida que pasaba el tiempo y que los muros del cuarto estaban más vacíos. Pero esas sensaciones no le molestaban. Estaba quieto, no le dejaban salir. No pensaba en lo que podría pasar a la mañana siguiente o en los días que viniesen a continuación.
A los pocos minutos de que se marchara la mujer policía, metieron a una mujer gitana y a dos muchachos de la edad de Jacobo que parecían sus hijos. La mujer estaba bastante gorda y los hijos eran como dos sarmientos. Los tres se quedaron mirándole, pero no hablaron.
Más tarde, llegó un hombre vestido con un traje oscuro y aspecto elegante, pero bastante borracho. Se sentó al lado de Jacobo, dejando el bocadillo entre medias, cerró los ojos y empezó a bambolearse. Los gitanos le miraban y se reían.
A la familia la llevaron a declarar y al hombre seguramente le bajaron a una celda. Jacobo volvió a quedarse solo. Pensó en el Barrio Pesquero y en aquel cuarto. En los sitios cerrados por los que iba pasando la gente sin que él se moviera. El Barrio Pesquero o la buhardilla o el Gran Sol.
Supo que era por la mañana cuando escuchó un rumor más alto de pisadas y de voces al otro lado de la puerta. La familia gitana y el hombre elegante no habían vuelto al cuarto.
Luego, entró Roncal y volvía a llevar la maleta.
– Vámonos -dijo desde la puerta.
– ¿Le diste la caja?
– Lo mejor es que nos vayamos de aquí antes de que se lo piensen dos veces. En marcha.
Cuando iban por el pasillo, el cocinero dijo:
– Nos hemos comprometido a devolver estas cosas. Yo te ayudaré. Si se presenta una denuncia, por tonta que sea, estás perdido.
Salieron entre los dos policías de la puerta al amanecer húmedo de los arcos.
Jacobo tuvo que mirar varias veces la figura recortada por la penumbra de los soportales y la luz de la calle, antes de saber que era la de Christine.
Fueron al encuentro lentamente, como si todavía estuvieran reconociéndose. Christine llevaba la caja de las zapatillas doradas y los libros del Instituto.
Tenía la trenka granate y el pelo recogido en la coleta, como el día en que Jacobo la vio en el Instituto. Tuvo la impresión de que éste era también un primer día, de que recuperaba a Christine en el día en que la conoció. Era como si la viese por vez primera y no tuvieran que esperar a todo lo que pasó después.
Jacobo metió la cabeza entre los libros de Christine y su cara, y la dejó allí contando los segundos que duraba la sensación del olor, del cuello caliente, de la piel que se extendía por la suya.
– Yo no te he abandonado, yo no voy a abandonarte, aunque tú lo hayas pensado -dijo ella mientras Jacobo sentía que acercaba sus labios para decírselo y que también su aliento se extendía.
Jacobo levantó la cara y encontró los ojos aguamarina abiertos e iluminados.
– Vámonos de aquí -dijo Roncal por detrás.
Sin proponérselo, los tres fueron derivando hacia el muelle. Antes, pasaron por el estanque de los cisnes y Jacobo pensó en ese momento que no todo el agua es de la mar, ni el agua es siempre un horizonte. Para los cisnes, no.
En el noray de las taquillas, con la bahía plana y la luz disuelta y azul que la iluminaba por oriente, se quedaron viendo cómo nacía el día entre las orillas de montañas y grúas, bajo un cielo todavía expectante.
Jacobo se acercó a Christine por detrás, la abrazó con libros y cajas, y le dijo al oído:
– Me mareo. Habría sido un buen marino, pero me mareo.
Y se quedó allí un rato, sintiendo que allí no se mareaba, que metido en el pelo de Christine no tenía que escapar con una maleta en ningún barco.
– Hasta ahora sólo os han pasado cosas. A partir de ahora tendréis que hacer cosas con lo que os pase -dijo Roncal.
Jacobo escuchó esas palabras que ya había oído antes, pero con las que no había hecho nada. Esas palabras que eran igual que Roncal, que se las daba Roncal, y que eran mucho.
– Ayer don Máximo preguntó por ti. Le dije que estabas volviendo. No sé por qué se lo dije. No sabía nada.
Читать дальше