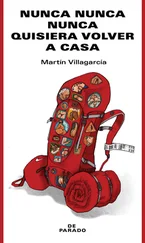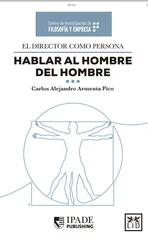Echó a andar hacia el Barrio, sin pensar en qué haría él en el Barrio. No quería ver a nadie, pero tampoco tenía otro sitio al que ir. Estaba la buhardilla, pero nunca iba a la buhardilla. Nunca había sentido ni había podido imaginarse la buhardilla como una casa, como su casa. Desde niño había escuchado a otros decir que se iban a su casa cuando se aburrían en la calle. Él siempre se preguntó qué encontrarían en su casa, cuál era el secreto que les hacía volver todos los días cuando fallaban las cosas de afuera.
Llegó al Barrio y se metió en la dársena de Maliaño, donde estaba atracado el Gran Sol Estuvo mirando un buen rato su costado azul y blanco, el hocico levantado, las bordas redondeadas para proteger a los hombres de los golpes de mar. Cuando su cabeza ya parecía metida del todo en los sueños del barco, justo enmedio de las olas y de la quilla orzando, del sueño de verse a sí mismo en la cubierta con el copo cargado y oscilando por encima de su cabeza, se presentó la imagen de Christine, allá lejos, en el Instituto lejano de una ciudad lejana, como si ya hubieran pasado años desde la última vez que la vio, y también se presentó aquella angustia por contarle la verdad, por contárselo todo. En su cabeza quizá había también otro sueño: si le decía a Christine qué le había pasado, entonces Christine no podría irse, aunque su madre se volviera loca, aunque la mataran. Porque Christine ya no podría separarse de él cuando él le enseñara todas las habitaciones, todas, de su corazón escondido. Se quedaría a vivir allí, igual que él vivía.
No llevaba reloj. De pronto, se preguntó si habrían salido de clase. Quizá ya era más de la una y media o quizá todavía faltaba mucho.
Jacobo corrió, pasó la Raya, cruzó la Plaza de las Estaciones, llegó a Correos. Allí se detuvo, resoplando y notando las primeras señales de un vómito encerrado en el estómago. Intentó tranquilizarse y, sobre todo, tranquilizar su cuerpo. Había corrido por lo menos durante tres kilómetros. Empezó a toser precisamente cuando pensaba que su cuerpo sacudido estaba consiguiendo la normalidad. Tras los golpes de tos llegó el vómito. No pudo contenerlo. En ese momento estaba en mitad de la explanada, con gente pasando a su lado. Antes de echarlo todo afuera, vio cómo el instinto de los que estaban próximos les hacía apartarse y, sin llegar a detenerse, trazar una curva amplia alrededor.
Después de la expulsión, fue caminando con un cierto tambaleo hasta uno de los bancos de piedra. Se sentó, levantó la cabeza para tomar aire y vio que el reloj del edificio de Correos marcaba la una menos diez. Tenía tiempo de sobra.
Cuando se recobró un poco, quiso apartarse de la vista de su vómito en mitad del paseo principal. Buscó el banco más alejado, en la esquina de la catedral, y se dedicó a esperar que diera la una y media, y que las vísceras volviesen a su sitio.
Jacobo permaneció un rato encogido y con la cabeza entre las piernas. Cuando se enderezó vio a una mujer de unos cuarenta años sentada en el banco de enfrente que tiraba o rebuscaba en algo atado a su cuello. Miraba al cielo y hacía aspavientos como si se estuviera asfixiando. Las dos manos estaban metidas dentro de algo brillante y se movían bruscamente hacia los lados. Jacobo se levantó y se quedó mirando a la mujer, sin estar del todo seguro de lo que pasaba. Entonces, en uno de los movimientos, los ojos de la mujer se cruzaron con los suyos y ella se quedó quieta.
Jacobo vio entonces que las manos se quitaban del cuello y aparecía una cadena pequeña. Ella esbozó una sonrisa poco convencida, que no consiguió quitarle el gesto de alarma que le había dejado la presencia de Jacobo observándola fijamente. Se le ha atascado el cierre, pensó el muchacho sin volver a sentarse y parado enfrente de la mujer con un cierto aire de confusión todavía. De la cara de la mujer desapareció la mueca casi al mismo tiempo en que se levantó para marcharse.
Jacobo estaba ya de pie y se dijo que también él tendría que marcharse pronto. Su mirada, que se había quedado en el banco un poco ensimismada por la fatiga, descubrió una caja de cartón, seguramente olvidada por la mujer que se había marchado tan deprisa. Miró hacia el lugar por el que se había ido y la descubrió en la esquina opuesta del edificio, doblando por el Paseo. Jacobo fue a por la caja y trató de correr en busca de la dueña. A la segunda zancada, notó un dolor agudo en la boca del estómago y dejó de correr.
Cuando llegó a la esquina por la que había doblado la mujer, procuró avistarla, pero había demasiada gente circulando por aquella acera. Empezó a caminar hacia el Ayuntamiento, fijándose en el paso de los semáforos. No la vio en el primero ni en el segundo. Cuando llegó al cruce de Isabel II, tuvo que detenerse para cruzar la plaza. Entonces la divisó a unos cien metros, caminando deprisa en la dirección del Pasaje.
Entonces se fijó con más detalle en el peinado alto de la mujer, de un color rojizo y construido como una torre, en el abrigo de pieles ancho y corto, y en las piernas gruesas con tacones muy largos. Pensó en qué clase de mujer sería aquélla en la que luchaban lo alto y lo ancho. Llevaba cosas para alargar su figura, pero también llevaba cosas para matar esa impresión. Con el peinado crecía, con el abrigo menguaba, las piernas gruesas se agrandaban con la presión de los tacones altos.
Estuvo pensando en la mujer el tiempo suficiente como para sentir curiosidad por lo que había en la caja. Para entonces ya habían cruzado por delante del Pasaje de Peña y enfilaban a la Plaza de Numancia. Y para entonces, Jacobo, que seguía con un recuerdo sensible del dolor en la boca del estómago, ya había llegado a la conclusión de que no conseguiría alcanzarla fácilmente. Quizá pudiera llamarla cuando llegaran a un sitio con menos gente y con menos ruido, aunque no se le ocurría de qué forma podría llamarla si no se acercaba mucho más.
Abrió la caja, que era una caja blanca con bordes azules y letras de molde que decían «Fantasy», y encontró unas zapatillas de bailarina doradas con dos cordones también dorados. Jacobo continuó andando sin dejar de mirar las zapatillas y sin estar seguro de para qué servían, ni quién podría llevarlas puestas.
La mujer estaba llegando a la Plaza de Numancia y él se acercaba a la salida de la calle. Le quedarían unos treinta metros para alcanzarla. Entonces, mirando todavía las zapatillas doradas y haciéndose preguntas, se acordó de los pies de Christine y del día en que se juntaron con los suyos en los bajíos de Somo. Pensó en aquellas zapatillas metidas en los pies de Christine, reuniendo simplemente en su cabeza dos cosas que se parecían, pero poco después ya no pudo dejar de pensar en esas zapatillas como en las zapatillas de Christine, ni en los pies de Christine con esas zapatillas. Quizá eran muy pequeñas, quizá eran unas zapatillas de niña, pero eso no le impedía seguir pensándolo.
La mujer torció hacia la derecha en la Plaza de Numancia y se quedó esperando en el semáforo que cruzaba al otro lado. Jacobo ya la tenía a la distancia de una simple voz, «oiga», o algo por el estilo. Entonces la mujer empezó a cruzar por el paso y Jacobo sólo tenía que dar unas cuantas zancadas más largas para ponerse a su lado. Pero no lo hizo, ni tampoco la llamó.
En la otra acera, la mujer se detuvo en un portal y buscó en su bolso. Jacobo había llegado también al otro lado. Se quedó quieto, viendo cómo la mujer sacaba las llaves, las metía en la cerradura y desaparecía. Quieto, con los ojos en la puerta y, más tarde, dándose cuenta de que había apretado mucho la caja contra su costado y que le estaba haciendo daño. Sólo entonces empezó a desandar el camino, completamente absorto en lo que había hecho.
Читать дальше