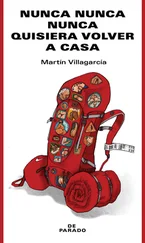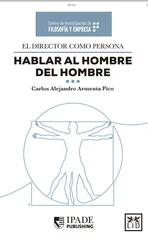Cuando salió por el otro lado del túnel, una lluvia delgada había empezado a mojar las calles del centro de la ciudad vieja.
Sólo entonces, con el Ayuntamiento a la vista, con los edificios con miradores a la vista, pudo pensar en que había cogido el camino del Instituto, el Instituto en el que estaba Christine. Y sólo entonces se dio cuenta de que hacía bastante tiempo que no llevaba encima la caja de las zapatillas doradas, la caja que tenía que darle a Christine por no haberle contado todas las cosas que tenía que haberle contado, por no habérselas contado el día anterior, por no habérselas contado a tiempo.
De todos modos, siguió caminando con la maleta vacía por la misma acera, sin cruzar todavía al otro lado, por donde se iba al Instituto. No podía ir al Instituto sin saber, por lo menos, dónde había olvidado la caja. Aunque no era difícil, le costó mucho averiguar que el último recuerdo estaba a los pies de la cama de Fidel y Nano. La había dejado allí para no hablarles de ella. Luego, había tenido que marcharse. No, en ningún otro momento volvió a tenerla en las manos. A pesar de que aún no se había librado de aquella sensación que tuvo con la servilleta de su padre en las manos, aquella sensación de que ya no había nada que pudiera proteger su cuerpo del frío o del calor, fue capaz de pensar durante una ráfaga de instante, durante el tiempo de una chispa saltando de su inteligencia embotada, que gracias a robar las zapatillas doradas no tuvo que contarle a Christine lo que quería contarle y que gracias a olvidarlas en casa de Eulalia ahora ya no tenía motivos para buscar a Christine.
Sólo estaba la maleta vacía, agarrada del asa metálica y negra, viajando por el centro de una ciudad vieja en la que no había ningún sitio adonde ir.
En esa acera de la Plaza había más escaparates. Se preguntó para qué servía un escaparate. Para que la gente entrara en esos sitios. Sí, pero para que la gente entrase en esos sitios, los que vivían dentro sacaban sus cosas afuera, enseñándolas. Después, las vendían y se quedaban sin ellas. Hacían entrar a la gente enseñándole lo que tenían en su casa y luego hacían todo lo posible para que se llevaran el motivo por el que habían entrado. Así que eso es lo que hacían, quedarse sin casa. Y eso era robar: dejar sin casa.
En el escaparate de una ferretería, quizá no fuese una ferretería, le llamó la atención un ventilador blanco diminuto. Tenía un cartel que decía: «ventilador para coches». Nunca había visto un ventilador en un coche y nunca había visto un ventilador tan pequeño. Los ventiladores se caerían con el movimiento. Todos los coches tenían su sistema de ventilación. Aquel pequeño artefacto no servía para nada. Los dueños de la casa enseñaban en el escaparate una cosa inútil para que la gente entrara. Miró adentro y vio que la tienda estaba llena, con hileras de gente y varios dependientes con chaquetas azules que se trasladaban aceleradamente al otro lado del mostrador. Jacobo entró, retiró unas pequeñas cortinas que ocultaban el escaparate desde dentro, cogió el ventilador inútil y, allí mismo, lo guardó en la maleta.
Cuando salió a la calle pensó que la maleta ya no estaba vacía. Que quizá ahora pudiese dar la maleta a alguien, a su padre, a Christine. Ahora podían irse de verdad con una maleta que él les había dado. Ya podían irse con algo suyo y no irse sin que él supiera nada.
No. Todavía no podían irse. Ahora estaba seguro de que la maleta debía estar llena para que él pudiera dejarles ir del todo. El único problema estribaba en la clase de cosas que tendría que meter en ella. No sabía qué clase de cosas, pero las descubriría en cuanto las viese.
Miró el reloj del Ayuntamiento. Las diez y cuarto. Luego, empezó a caminar hacia el Paseo Pereda. La lluvia se había convertido en una cortina colgada del cielo, quieta y constante. Al pasar por delante de las tiendas de ropa, pensó en que todas aquellas prendas también eran inútiles, porque no podían hacer nada para quitarle a su cuerpo aquella sensación de impotencia para defenderse del frío o del calor.
Al llegar a Correos cruzó hacia la Plaza Porticada y siguió el Paseo en dirección inversa al recorrido que había hecho con Christine aquella primera vez. Pero enseguida volvió a cruzar hacia los jardines y el muelle. Vio a los cisnes gravitando sobre el agua, majestuosos y encerrados. En el muelle había dos o tres pescadores con las piernas colgando y con el sedal tirado cerca del atraque de las lanchas. Siguió caminando hasta el Club Marítimo, y en Puerto Chico se quedó observando la Gran Cagada. Allí estaba el delfín plateado, clavado en el hocico de aquel barco inmóvil.
Jacobo, mientras miraba el delfín, empezó a sentirse muy cansado. Si no hubiera estado lloviendo, se habría acostado encima del muro del espigón, con los barcos a un lado y la mar de la bahía al otro. Se le ocurrió bajar la escalerilla del fondeadero y quedarse debajo, protegido del agua por la plataforma y los escalones. En el hueco que encontró, la humedad que subía con el verdín por la pared era casi peor que mojarse con la lluvia. Se sentó en la maleta, apoyó la espalda y tuvo la impresión de que se quedaba dormido.
Seguía allí, bajo la escalerilla del fondeadero, pero también iba en un barco desde el que se veía un mar blanco, sin olas, y delfines revestidos de una piel endurecida de plata que saltaban y se zambullían por el costado. Él le preguntaba a su padre, como cuando era pequeño: «¿Has visto los delfines?». Y su padre, a pesar de que los estaba viendo igual que él, saltando en el mar blanco, le respondía: «No hemos visto ningún delfín». Después, el mar dejaba de moverse y quizá se convertía en una pasta blanca de arena. Los delfines se quedaban en el aire, completamente de metal, como figuras, y el barco estaba detenido. Jacobo miraba por la borda y veía a Christine agachada en aquel mar de pasta blanca, muy lejos, y la llamaba. Christine le veía cuando él ya había perdido la voz de tanto llamarla, le hacía una seña con la mano y le decía: «Estoy buscando morgueras para besarte». Entonces, Jacobo le contestaba: «No te muevas. Ahora te recogemos». Pero el barco seguía sin moverse. Entonces buscaba a su padre, y su padre ya no estaba allí. Pero desde la otra borda volvía a verle, muy lejos, tan lejos como Christine, escribiendo en el mar de pasta blanca palabras enormes, pero que Jacobo no podía leer a aquella distancia.
Cuando Jacobo salió de ese sueño y quizá de otros que vinieron a continuación, se levantó como si tuviera mucha prisa o como si hubiera perdido mucho tiempo. Fue por la pasarela hasta la Gran Cagada, se colgó de la borda y se encaramó al hocico. El delfín de plata estaba clavado con una base de metal. Jacobo tuvo que darle patadas hasta que la base saltó arrancada, dejando el agujero del destrozo. Bajó con la figura y la guardó en la maleta. Luego, regresó por el muelle en la dirección del centro.
Al principio, no iba a ninguna parte en especial. Pero a medida que caminaba, empezó a pensar que la maleta estaba bastante llena y que, si le añadía la caja de las zapatillas doradas, estaría llena del todo. Sólo tenía que recogerla en casa de doña Eulalia.
A la altura de la Estación del Ferry cruzó y se metió en la calle Castilla. Al pasar por delante del bar Dominó, donde iba con Fidel y Nano a que los del ferrocarril les dieran vermut y percebes, entró a coger servilletas. Le pareció que sería más rápido desencajar uno de los servilleteros que ir sacándolas de una en una. El camarero empezó a decirle cosas, hasta le agarró de un brazo y le empujó, pero Jacobo acabó quedándose con el mazo de servilletas. Abrió la maleta sobre la barra y las guardó allí, al mismo tiempo que sacaba el lápiz de carpintero que encontró en la mesilla de su padre y lo dejaba con el ventilador, el delfín y las servilletas. Después cerró la maleta y volvió a la calle.
Читать дальше