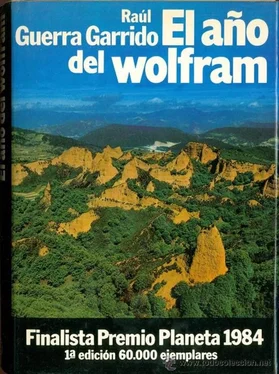– ¡Fuego ardiendo!
La explosión cubrió al grito de aviso, retumbó en sus oídos y por encima de su cabeza empezó a desmoronarse la montaña, la dinamita le sacó del sueño y le instaló en la realidad, ya sabía quién había mordido en su nido y cómo se las gastaban los buscadores del oro negro.
Ni me cazó el revisor, ni me dejé el cerebro en el techo de un túnel, así es que me bajé sano y salvo en Toral de los Vados, un paisaje tan conocido, una decisión tan inmediata, un ánimo tan dubitativo, ¿hacia dónde echaba a andar?, no me bajé en Ponferrada más por el prolongar la duda que por ahorrar kilómetros, puede que me influyera un estúpido despego hacia la marabunta que allí descendió, cientos de personas en el andén, desconcertadas, la familia alrededor del padre que no soltaba su maleta de madera por si las moscas, mínimo equipaje para un más exiguo patrimonio, todos acudían al reclamo del wolfram, gentes de la meseta en su mayoría, de las tierras de campos, de pan llevar, de un sol de injusticia, seguí, quería desmarcarme de ellos, yo no era un inmigrante, cruzó el tren un puente de hierro, sobre el río Sil y bajo el castillo de los templarios, y la monjita mostró su erudición de bachiller de séptimo y reválida.
– Pons ferratum, puente de hierro en latín, es el nombre que los romanos dieron a Ponferrada.
La catecúmena que la acompañaba no perdió la ocasión de hacer méritos.
– Sí, madre, y León viene de Legio Séptima, no del feroz animal que sugiere su actual nombre.
Me habían atosigado con el vuelo de sus tocas y con las letanías de un rosario infinito, pero les agradecí el medio bocadillo que me cedieron de su merienda, con el que disimulé el hambre de las últimas veinticuatro horas sin probar bocado. En Toral me despedí con un alegre primero y después lánguido:
– ¡Hasta la vista, madres! Os aguardan en el convento.
A mí nadie me esperaba, solo, lo peor que le puede ocurrir a un hombre es la soledad, dicen que peor es no poder aislarse cuando uno quiere, pero eso es algo que desconozco, me hubiera quedado allí de pie, contemplando las viñas, inmóvil, convertido en poste, si no llega a pasar la camioneta de Ovidio, el factor, la que transportaba de Toral a Cacabelos las mercancías facturadas por ferrocarril, había envejecido más que su prehistórico Ford, pero le reconocí de inmediato.
– ¿Me lleva a Cacabelos?
– Coño, ¿tú quién eres?, tú cara me es conocida.
– Ausencio.
– Claro, José Expósito, el chico de la Gallarda, la de Quilós, no faltaría más, hombre, sube. ¿No traes ningún bulto?
– Ninguno.
– Hace fechas, ¿eh?, ¿se puede saber de dónde vienes?
– No. Ni yo mismo lo sé.
Mis dos negaciones cortaron de raíz su locuacidad, monté en la baca entre los fardos y no volvimos a cruzar palabra, ni siquiera sé si le di las gracias cuando me dejó en la plaza del pueblo, para entonces la emoción del regreso ya se había apoderado de mis nervios, quieto en el centro del jardín rectangular de vértices rematados con cuatro bolas de cemento, absurdas, pero insuperable atracción de la chiquillería, por ellas habíamos trepado generaciones enteras, la farmacia estaba allí, tal y como la había dejado siete años atrás, en los soportales, bajo el enorme letrero de mayúsculas, «BOTICA», en el escaparate la misma frasca gigante con sus movedizas sanguijuelas, no serían las mismas, de muy niño me inspiraban terror, de no tan niño iba yo en bicicleta hasta la orilla del Cúa a buscárselas, ¿quién habría ido a por éstas?, tardé en decidirme, entré al despacho de la farmacia como de costumbre vacío y en una acogedora penumbra, nada había cambiado y fue el olor, metiéndose hasta el fondo de mis pulmones, quien me dio la bienvenida, bien venido a casa, de hecho aquello había sido mi hogar hasta el día en que me fui en el camión de los reclutas y Luciano se quedó regando con sus sesos el asfalto, inconfundible aroma mezcla de alcanfor, aceite de hígado de bacalao y tantas otras sustancias, dominaba el del azúcar de los jarabes, llegaron los recuerdos, Juan, el Socialista, me había dicho que el azúcar era la única medicina de los pobres, y yo le comenté uno de los preparados de mi padrino don Ángel, de la triaca magna al elixir paregórico lo preparaba todo con mano sabia, hay un máximo elixir cordial para ricos y un mínimo elixir cordial para pobres, la única diferencia está en el precio, a los que pueden pagar les cobro mucho y a los que no tienen un chavo se lo doy gratis, por desgracia cuanto más caro más efecto hace, el mundo está loco y si algo no tiene precio nada vale, fíjate en la amistad, me dijo, por algo se había arruinado y por lo mismo jamás le oí un reproche, temblaba de emoción, tras los recuerdos fue él en persona quien materializó la bienvenida, salió de detrás de la cortina, demudado, abrió los brazos y me hundí en ellos tan cómodo como no lo había estado en siglos.
– ¡Tú! ¿Pero eres tú? ¡Gracias, Dios mío, qué alegría siento!
No le contesté porque las lágrimas me inundaban la garganta, pero al ver cómo sus ojos también se humedecían solté el trapo y lloré a moco tendido, no me había equivocado, aun sin lazos de sangre supuse que aquélla era la obligada, la querida primera visita del regreso, el olor a tintura de iodo en su bata, siempre con las mismas manchas, me enterneció más si cabe, nada había cambiado, ni su cariño ni el maravilloso botamen de tarros, orzas y albarelos que cubrían por completo los anaqueles de la oficina, un arsenal descrito en rótulos sobre la bella cerámica del Buen Retiro. Herba mercurialis. Ol animale foetid. Opium. Sangre draco. Gom tragacanth. Pietra del pavone. Hipofosfitos Salud. Me sentí como el que entró y al ver tanto medicamento en potes de alabastro dijo, ¡el primer sujeto que eligió una hierba para curarse a sí mismo tuvo bastante coraje!, don Ángel tenía el coraje de ensayar sus pócimas en los demás sin excederse en la experiencia, le quería y admiraba, todo seguía como antes menos su rostro, al irme su barba era oscura, pegada al mentón, recortada, los labios visibles, ahora no, se le había vuelto cana y descuidada, más larga, los labios ocultos, más arrugas y en los ojos una fatiga que superaba con creces el paso de los años.
– Casi te dábamos por muerto, pero confiábamos en el milagro, ven, pasa, tienes que contarme.
Pasamos a la rebotica, a la camilla de las interminables charlas de conspiradores teóricos y partidas de julepe, acaricié el lagarto de hierro dulce con el que moldeaba los corchos de sus fórmulas magistrales 1, en la pared del fondo los mil frascos de su laboratorio alquímico, le conté de forma distraída mis aventuras de guerra, pues mi mente estaba en otro lugar, él sí que tendría cosas que contar, menuda biografía la suya, un auténtico mandarín, el dueño de media provincia arruinándose gota a gota por no saber, por no querer ejercer de señor feudal, según decía mi madre de leche dos veces al año se agolpaban en la plaza los colonos de sus tierras para ofrecerle los brevísimos diezmos y nulas primicias que le debían, se dejaba engañar, jamás echó cuentas como no fuera jugando a cartas, y entre ambos menesteres, los del mal administrador de fincas y buen conocedor del naipe, se arruinó, jamás prestó atención a nada que no le divirtiera, leía mucho, eso sí que le gustaba, en el piso de arriba tenía una habitación con tantos libros que parecía una biblioteca, yo soy un científico frustrado, solía comentar tras uno de sus éxitos curativos, era un señor, fue a la Universidad y dio la vuelta al mundo, en el pueblo se le quería y ya es raro en alguien que tiene dinero, a pesar de ser rico no hizo daño a nadie, los sucesivos embargos que redujeron todo su imperio a la botica y huerta contigua no hicieron más que acrecentar su popularidad, bueno, algún enemigo tendría, nadie es perfecto, pero en mi estado de ánimo lo idealizaba, siempre me ayudó y le estaba de nuevo pidiendo ayuda, quería legalizar mi situación, al menos en apariencia.
Читать дальше