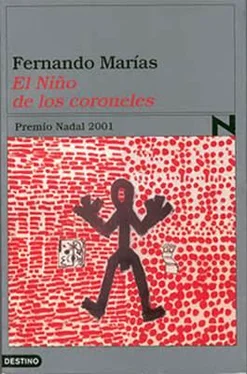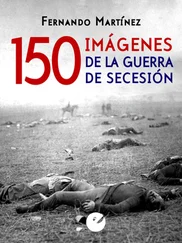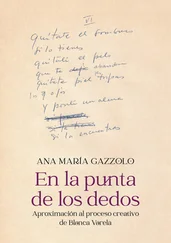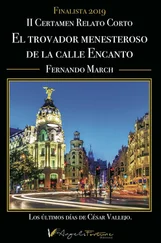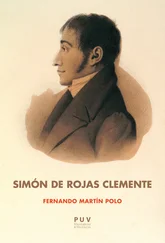Habían transcurrido quince días de la muerte de Fiorino cuando el mensajero trajo otro paquete sin remite. Lo abrí con ansiedad: como si conociera mi impaciencia y hubiera visto mis desvelos a través de un agujero en la pared,
Lars entraba directamente en materia.
Sorprendente, el coraje del chilenito, ¿eh, Jeannot? E inesperado, además: pocas veces he visto resoluciones tan drásticas.
¿Resoluciones? ¿Así, en plural? ¿Se habían dado, pues, otros casos? La indignación me llevó a devorar la carta a trompicones, saltándome párrafos, dudando si llamar a la policía en ese mismo instante o esperar a la conclusión de la lectura, hasta que me di cuenta de que para comprender ésta en su totalidad debía comenzar de nuevo,desde el principio y sin interrupciones. Pero fueron inútiles los deseos de leer mansamente: abrí un cuaderno y comencé a anotar en él todas las ideas que pudieran servir a la detención de Victor Lars por el asesinato de Óscar Fiorino. No me preocupaba mi implicación, que asumiría con gusto ante cualquier tribunal: la patética angustia del desdichado exiliado chileno exigía justicia. Y yo iba a hacer todo lo que estuviera en mi mano para dársela.
Tal vez de entre los muchos detalles de nuestra última entrevista recuerdes, Jeannot, que juré no permanecer mucho tiempo encerrado. Debo reconocer que, en aquel momento, fue sólo un impulso instintivo con el que pretendí impresionarte, mantener ante ti algún resquicio de orgullo; pero enseguida el horror del encierro haría evidente que, en efecto, tenía que fugarme como fuera. Quiso la suerte que el hampón que se encaprichó sexualmente de mí, un tal Louis Crandell, resultara ostentar cierto poder en nuestra galería; esa circunstancia me liberó de verme forzado a satisfacer a otros amantes no menos repulsivos. Suyo en exclusiva, me obligué a ganar su confianza, y lo hice con tal tesón y habilidad que llegó a creerse depositario de mi amistad sincera. Curiosos mecanismos de la mente: yo mismo, a pesar de la aversión que me despertaba este jabalí primitivo y velludo, desarrollé hacia él una especie de aprecio derivado de la protección que me otorgaba; por la misma razón, le odié cuando, a mediados de 1939, finalizó su condena y me dejó solo, abandonado de nuevo al azar que esta vez aguardaba para mí en los ases de una grasienta baraja con la que se decidió quién pasaba a ser mi nuevo propietario sexual. Llegaron así meses terribles, en los que los enfermizos caprichos de mi nuevo amo, un viejo que reinaba en la galería gracias a los espléndidos sueldos que pagaba a su guardia pretoriana de presos y funcionarios, atormentaron y desquiciaron mi mente hasta el punto de que la guerra con Alemania era para mí un remoto rumor que sólo pasó a primer plano cuando se tuvieron noticias de la capitulación de Francia y de la ocupación de París: esta circunstancia, se ilusionaban algunos condenados a cadena perpetua, podría ser buena para la población reclusa. Y para mí, en efecto, lo fue.
Un día particularmente caluroso del verano de 1940, Crandell entró de nuevo en la galería; pero esta vez no como un convicto reincidente: vestía su corpulencia con un elegante traje cruzado, y sus maneras y aplomo parecían evidenciar alguna clase de ilimitado poder. Traía una orden de indulto a mi nombre y una propuesta que acepté sin apenas darle tiempo a exponerla. Ya en la calle, Crandell me explicó la esencia de los nuevos tiempos: Alemania era la dueña de París y de casi toda Francia, y pronto lo sería del mundo entero. Los invasores estaban reclutando un ejército paralelo, formado por civiles franceses, para actuar contra los últimos focos de resistencia. Crandell, designado para formar uno de los grupos operativos, había pensado en mí. Emocionado por la libertad, fui sincero al agradecérselo de corazón; unas horas después, la primera copa fuera de la jaula, el traje nuevo y el revólver que lastraba mi costado me hicieron sentir el dueño del mundo. Más aún que de los invasores, París era totalmente mío. Aunque, ¿qué importancia tenían en ese momento tales sutilezas? Mis compañeros de grupo, todos reclusos liberados para esta misión, y yo habíamos pasado de ser escoria arrojada por los jueces a un pozo ciego donde se nos apaleaba y violaba a sentir cómo los ciudadanos de bien, que habían alentado y aplaudían nuestra reclusión, temblaban ahora cuando llamábamos a su puerta.
Al poco de mi reclutamiento conocí al jefe de nuestro escuadrón de la muerte; sin duda, habrás oído hablar de Henri Chamberlain.
Por supuesto, conocía a este criminal de la peor ralea francesa; pero usted tal vez no, así que interrumpo su lectura para explicarle que el tal Chamberlain, alias Laffont, era un canalla sin escrúpulos que no dudó en poner su ambición y entusiasmo a las órdenes de la Gestapo. Tal y como cuenta Lars, fue efectivamente Laffont quien, consiguiendo la liberación de un puñado de presos comunes, organizó una banda criminal cuyo cuartel general de la calle Lauriston 93 provoca todavía hoy escalofríos en la memoria de los parisinos. Allí, Laffont y sus secuaces, sin mediar otros alicientes que el dinero y la ascensión personal, secuestraron, torturaron y asesinaron a cientos de antifascistas e inauguraron la lista despreciable a la que se añadirían, igualmente pletóricos y ansiosos de colaborar, Frédéric Martin Ruy de Merode, Georges Delfane Masuy y tantos otros… Nombres que ensombrecen la memoria histórica de Francia igual que ensombreció mi vida saber que a ese batallón infame debía añadir el nombre de quien había sido mi amigo.
Chamberlain era un hombre inteligente y muy ambicioso. Uno de esos elegidos que saben servirse del devenir histórico sin vacilar. Pronto quiso el azar que hiciese amistad con él: creo que distinguió enseguida que tenía en mí a un colaborador que podía aportarle ideas infinitamente más brillantes que las de los matones a los que, sin otra opción, había tenido que contratar; pura canalla que, como Crandell, servían para poco más que avasallar por la fuerza a sus víctimas, cualidad suficiente si el objetivo era tan sólo martirizar a los opositores al régimen nazi y quedarse con sus bienes a cambio, pero escasa cuando asomó en nuestro horizonte la posibilidad de medrar realmente. Supongo,Jeannot, que sabes quién era Reinhard Heydrich.
Por supuesto, como todos los que padecimos la guerra, lo sabía; pero por si usted, de nuevo, no tiene una idea clara del personaje, le cuento quién era. Reinhard Heydrich nació el día siete de marzo de 1904 en Halle, cerca de Leipzig, en una familia…
Aunque no era un experto en la Segunda Guerra Mundial, Ferrer supuso que lo que recordaba de Heydrich -el ambicioso ayudante de Heinrich Himmler en las SS fue un hombre brillante, cruel y carente de cualquier escrúpulo que, desde su despacho berlinés, supo extender la más brutal red represiva por toda Europa -sería por el momento suficiente, y saltó los párrafos que Laventier dedicaba a su biografía para retomar el relato de Victor Lars.
Francia entera debe odiarse a sí misma. Debemos, en el crucial campo de batalla de las ciudades y pueblos del país doblegado, obligar a cada ciudadano a cometer actos de vileza. La opción ideal -y por tanto el objetivo a cubrir- es que cada hombre, cada mujer, cada niño delate, conspire, traicione a su vecino, a su pareja, a su mejor amigo, a sus padres y a sus hijos. Que todos sean viles y sepan que lo han sido y que lo serán para siempre; y que todos, también, conozcan las vilezas de los otros. Que sientan vergüenza de mirarse al espejo y de mirar a quien se le cruce por la escalera o por la calle, que esa vergüenza sea atroz e imperdonable y perdure durante lustros. Una Francia -una Europa-habitada por hombres, mujeres y niños que se sepan indignos de levantar la mirada nunca más tendrá fuerzas, legitimidad moral ni honor para hacernos frente. Ésa es la opción ideal. Ése es el objetivo a cubrir.
Читать дальше