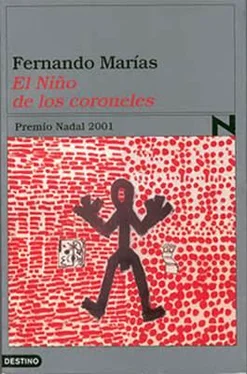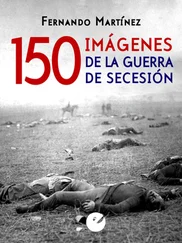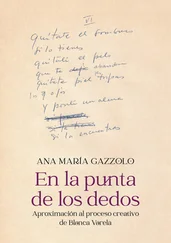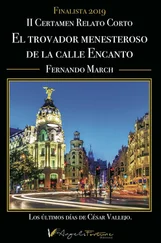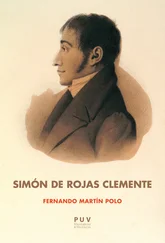Los de Chándelis palidecieron cuando descendí del coche oficial de la Gestapo y los saludé con mi sonrisa más amplia y esos mismos modales plebeyos de los que tan despectivamente se habían reído la última vez que nos vimos, cuando, en el mismo jardín, dos gendarmes me esposaban sin contemplaciones ante sus indolentes miradas de clasista satisfacción. Estreché la mano de él y besé las mejillas de ella, notando en cada contacto sus respectivos desasosiegos: acobardado ante la posibilidad de una represalia inminente, al borde mismo del temblor físico el del archivizcondesito Luc; temeroso pero arrogante, estirado a pesar de la adversidad de las circunstancias el de su frígida consorte Henriette. Pude detectar el mezquino alivio de sus respiraciones cuando, aparentando mundana frivolidad y omitiendo a propósito cualquier referencia al pasado, les expliqué que mis nuevos amigos nazis buscaban un entorno como el que nos rodeaba en ese momento para ubicar la sede de cierto proyecto que yo dirigía; servil como sólo puede serlo un aristócrata despojado de sus prebendas, el archivizcondesito se apresuró a poner su palacio y la ancestral exquisitez de su esposa y de él mismo a mis órdenes, y esa misma noche me instalé en el dormitorio principal, que gentilmente me cedieron.
Al día siguiente comenzaron a trabajar los hombres que, para entonces, ya había puesto Heydrich a mi disposición, y un mes después los sótanos del palacio estaban acondicionados para el propósito de adentrarme en el conocimiento de la tortura, imprescindible para desembocar posteriormente en esa «psiquiatría especializada en técnicas represivas» que había presentado como fruto de mi creatividad: debía familiarizarme con los secretos del dolor físico, que sólo conocía por la asistencia ocasional a los interrogatorios de los calabozos de Laffont, así que una calurosa noche de verano me enfrenté a solas con un joven resistente que, siguiendo mis órdenes, me había sido entregado intacto. Recurrí en primera instancia al acercamiento cordial de cigarrillo compartido y solidaridad paternalista, pero el joven, como yo había esperado, no tardó en escupirme su desprecio. Entonces le golpeé, lo más fuerte que pude, con el revés de la mano. La inefectividad de mi afeminado golpe -recordarás que yo no era un hombre fuerte- provocó un momento absurdo y, a pesar de todo, puede que incluso cómico. Ambos nos miramos a los ojos: él, atónito por mi inesperada inexperiencia o desconcertado por las verdaderas intenciones que ésta podía ocultar, y yo, irritado por el dolor en la mano y la sofocante sensación de ridículo -de no ser por el lóbrego entorno, supe que el prisionero se habría reído-, que me empujó a salir del calabozo en busca de ayuda. Primera lección aprendida, Jeannot: el trabajo rudo y sucio no era para mi sensibilidad, y además no tenía por qué serlo: sólo fue necesaria una llamada para que esa misma tarde comparecieran ante mí cinco especialistas distintos de los que aprendí que el cuerpo humano es una máquina de asombrosa resistencia al que sin embargo, y aunque parezca imposible, siempre se puede exprimir un poco más de dolor. El primero de los torturadores demolió a martillazos los dientes del prisionero, el segundo arrancó con alicates las esquirlas adheridas a las encías y el tercero clavó en éstas largos clavos gruesos que el cuarto utilizó como conductores eléctricos; parecía imposible que el joven, puntualmente reanimado tras cada desvanecimiento, pudiese seguir encontrando fuerzas para gritar, y sin embargo lo hizo cuando el quinto hombre aplicó la llama de un diminuto soplete a las heridas de su castigada boca. Para ese momento, ya había escupido mil veces la información que poseía y suplicado otras mil que le permitiésemos volver a escupirla, pero eso, para su desgracia, carecía de interés para mí. Sólo ordené parar cuando uno de los verdugos me advirtió que el prisionero podía morir, algo que no quería por el momento: si el castigo, hasta entonces aplicado exclusivamente a su boca, había sido tan instructivo, cabía pensar que descender por el resto del cuerpo me permitiría mostrar a Reinhard conclusiones y avances del proyecto que le había logrado vender: esa psiquiatría aplicada al suplicio de la que hasta la fecha, en realidad, yo nada sabía aunque me había comprometido a elaborar para unas semanas después un primer informe de resultados. Pero no era tan sencillo: durante el descanso que hasta la mañana siguiente concedí a los torturadores, visité al detenido en la celda. Sólo veinticuatro horas después de su altivo compromiso con la Francia Libre era un despojo apenas humano que emitía, semidesvanecido y ajeno a mi presencia, un prolongado y tenue lloriqueo. Pero algo no funcionaba: si el resultado obtenido por los cinco torturadores había sido tan indiscutible y contundente, ¿qué falta hacía la psiquiatría en el proceso? En otras palabras, ¿qué falta hacía yo? De pronto, me aterró la visión de un sonriente Reinhard, diciéndome en nuestra siguiente cita que, aunque había sido divertido saludarme, no veía en mi trabajo nada interesante o útil que justificase una prórroga de nuestra relación; me vi en la calle, a merced de la revancha que, no me cabía duda, Laffont sólo aplazaba para no enemistarse con el poderoso jefe nazi. Era imprescindible encontrar algo novedoso, y la clave tenía que estar allí, en ese mismo momento y en ese mismo lugar, ante mis ojos, oculto en alguna parte del fardo de carne sollozante, pensé mientras me acercaba para observar al detenido de cerca. Se encogió contra la pared y dejó de gimotear e incluso de respirar, expectante y tan aterrado que su mirada era incapaz de apartarse de mí. Cada vez más cerca, escruté en profundidad el fondo de aquellos ojos a los que sólo el pavor impedía derrumbarse. Era pavor hacia mí, hacia mi mirada y respiración, hacia mi sonrisa socarrona o hacia el menor amago ceñudo, hacia cualquier manifestación que pudiese denotar la gestación en mi mente de un capricho maligno. Sin embargo, yo sabía que bajo ese pavor latía también el odio, aunque estuviese momentáneamente anestesiado por el sufrimiento. Si en ese instante liberaba al joven, ¿cuánto tardaría en volver a la lucha? ¿Y por cuántas veces habría el odio multiplicado su temeridad y resolución contra nosotros? La única forma de neutralizar la potencial amenaza de ese individuo concreto pasaba necesariamente por su eliminación física: por tanto, nadie que entrase en nuestros calabozos debería salir con vida de ellos y, según eso, la obtención de datos con los que eliminar nuevos enemigos era el objetivo único de la tortura. Sin embargo, me propuse encontrar otro: una terapia que mediante la aplicación científica del sufrimiento físico y mental eliminase del individuo toda capacidad de iniciativa agresiva: en términos coloquiales, la castración del toro trasplantada al terreno de la mente humana. Nuestros enemigos, convertidos en mansos bueyes de los que nada hubiese que temer. Por ahí se barruntaba la aportación personal que me permitiese consolidar mi posición, y a su búsqueda me apliqué sabiendo que no andaba sobrado de tiempo. A fin de que todo el proyecto fuese desde el principio ajeno a logros preexistentes, me propuse encontrar verdugos y víctimas insólitas y, en esa tesitura, quiso nuestro viejo amigo el azar que los pasos de uno de mis habituales paseos nocturnos me llevasen hasta una sombría taberna de los barrios marginales.
El encargado charlaba con los dos únicos clientes, que parecían habituales, mientras ultimaba los preparativos previos al cierre. Al fondo del bar, acodado en la esquina de la barra ante un vaso de vino barato, un borracho de carnes consumidas y estatura ridicula mantenía una agria disputa con alguien invisible situado en el interior de su copa. Pidió otro vaso de vino y, cuando el camarero se amparó en la avanzada hora para eludir servirle, nos sobresaltó a todos con un furioso acceso de insospechada ferocidad: el odio contra el mundo ardía en su mirada, y su voz, rasposa como si el perro rabioso que parecía llevar en las entrañas le hubiese arrancado a dentelladas las cuerdas vocales, consiguió estremecerme. Cuando el camarero, guiñando a los otros clientes un ojo cómplice que delataba la cotidianidad de la escena, le respondió con un bufido amenazador, el hombrecillo, súbitamente acobardado, se retiró como un perro acostumbrado al castigo físico, pero su expresión siguió escupiendo odio demente. Fue ese contraste el que, sin saber muy bien por qué, me empujó a convidar al infeliz en otro lugar. Como había previsto, se mostró receloso al principio, pero acabó por aceptar. Transcurrió así una larga noche en la que, tras algunas sencillas maniobras para despertar su confianza, averigüé que se trataba de un desgraciado con las facultades alteradas por la mezcla precisa de enfermedad mental congénita, soledad y sufrimientos provocados por sus estancias intermitentes en prisión. Por todo ello, Tuccio -así se llamaba: sólo Tuccio. Sin apellido ni pasado. Sin futuro- era una máquina de despecho en estado puro a la que el alcohol provocaba iracundas violencias que, para exacerbar aún más su irritación vital, sólo despertaban la carcajada ajena. Perfecto para un plan todavía inconcreto que, sin embargo, puse en marcha de inmediato.
Читать дальше