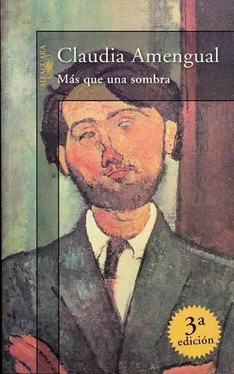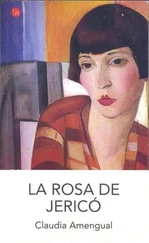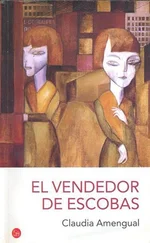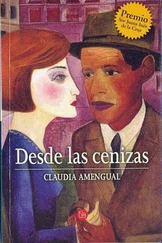“No te mueras, Horacio, no te mueras, por favor”, pensó con todas sus fuerzas. “Tus padres, Horacio, tus amigos; vas a arruinarles cada día, cada segundo, no van a tener paz. No sabés lo que duele, no tenés una idea de la carga insoportable que les dejás a los que quedan”.
El recuerdo de su madre se instaló en su mente con una nitidez que lo asustó, al principio, hasta que reconoció ese adorado tormento del que su padre le hablaba, el dolor imprescindible para no olvidar; y se dejó ir en él, bien hasta el fondo, como nunca en los últimos cuarenta años. Cayó en la cuenta de que durante todo ese tiempo se había negado la posibilidad de recordarla desde la herida abierta que su muerte le había hecho, pero que ese día, tan luego ese martes, su último día, se había permitido dejarla aflorar entreverada entre imágenes borrosas de alacranes y ascensores rotos.
Hubiera querido tanto tenerla a su lado, joven como la recordaba; joven, incluso más joven que él; los muertos no envejecen. Tenerla a su lado para decirle cuánto la seguía queriendo, cómo la había necesitado en cada etapa de esos años vividos con muletas; decirle cuánto dolía sentirse distinto a los otros niños, un lisiado, el pobrecito, el raro que no tenía madre en las reuniones ni en las fiestas de fin de año, ni madre con tortas caseras para rifar en las kermeses, ni madre para hablar con otras madres a la hora de la salida, ni madre para espantar novias, ni madre para convertir en abuela; contarle que lo había dejado medio huérfano, que le había arrancado una pierna, un brazo, una porción de vida, ¡con qué derecho! Y qué importaba lo que lo que hubiera sufrido ella, su amor enrevesado con el tío Ignacio, aquella inflexibilidad a la que los sometía, se sometía, la realidad vista desde las anteojeras de su rigidez, su moralina, su excesiva pulcritud. ¡Tan perfecta!
– ¡Tan perfecta, mamá! ¡Cómo pudiste hacernos eso! ¡Cómo pudiste dejarnos tan solos! ¡Cómo pudiste, cómo! -se arrodilló en el piso, junto al sillón, con las manos tomándose la cabeza y los ojos hacia el techo, como queriendo atravesarlo y llegar más arriba hasta algún cielo en el que ella debería estar preservada del paso del tiempo, igual que hacía cuarenta años, con sus uñas cortas y su pelo apenas acomodado con un movimiento rápido de las manos.
Se sintió un niño, un niñito de siete años que no lograba entender el vértigo del horror, la sentencia de soledad a la que aquella muerte lo condenaba, el desarraigo de una vida que cambia en el tiempo mínimo que toma un disparo. Y después, aquella sensación de abandono, de traición, y la aridez de un camino seco que se abría ante sí. El peso abrumador de haberse quedado irremediablemente solo de madre, un niño sin madre, un hombre para siempre solo.
– ¡Cómo pudiste! -se repetía-. ¡Cómo pudiste! ¿Por qué me hiciste eso? No pensaste en mí. ¡Cómo, cómo fuiste tan mala! ¡Mala, malísima, mala, mala, mala! -se detuvo con un odio súbito hecho un puño en la garganta; abrió los ojos y gritó con todas sus fuerzas hasta que la voz se le quebró, lastimada como las cuerdas rotas de una guitarra-. ¡La-pu-ta-que-te-pa-rió! ¿Me estás escuchando? ¡La puta que te parió! ¡Mala, mala, maaaaaaaaaaaaala, mala, mala, mala…!
Ahora el llanto era abundante y las palabras se atropellaban en un reproche torpe atascado en el alma durante cuarenta años y dejado fluir sin belleza ni método, un niño que decía incoherencias entre hipos, comiéndose las lágrimas y limpiándose la nariz con la manga de la camisa.
– Mamá -repetía-. Mamá, mamá, mamita…
Tendido en la alfombra, agotó todo el llanto hasta quedar exhausto, con un mareo leve que lo atontaba y sumía en una ensoñación, que era como el alivio a tanta pena. En medio de la pura tristeza, sintió que sólo Jano podría entenderlo. Nadie tiene tanta vida en común como un hermano. Extendió el brazo y tomó el teléfono. Ya no recordaba el número, ni siquiera si lo tenía en su agenda. Esos segundos que le tomó buscarlo fueron suficientes para recuperarse y la idea ya no le pareció tan buena.
“¿Para qué?” se dijo. “No va a querer atenderme”.
En otra casa, no tan lejos, Jano lloraba la muerte del tío Ignacio. También lloraba por la madre perdida, por el desperdicio de su vida y por el hermano que tanto hubiera necesitado abrazar en ese momento.
Tadeo estuvo un buen rato acostado en el suelo, sobre la alfombra llena de polvo que nadie aspiraba desde hacía tiempo. Horacio, su madre, Jano, César… Sólo podía pensar en César y en el tiempo que había perdido sin estar a su lado. Un padre vivo, pero lejano, como muerto. Y ahora iba a dejarlo definitivamente solo, iba a repetir la historia para que, un día, César acabara tendido en otra alfombra puteando al cielo. Sintió una necesidad quemante de decirle cuánto lo quería, no de escribirlo en una triste nota de despedida, sino de aguantarle la mirada mientras se lo decía, incluso soportar el desprecio o la falsa indiferencia del hijo que cree que puede sacar a un padre de su vida con un simple manotazo, como si fuera una pelusa de la solapa. No importaba lo que César fuera a creer de sus palabras. Necesitaba decirle que lo quería, que lo quería, así nomás, sin adverbios. El amor que no se dice también puede ser un adorado tormento.
Fue hasta el teléfono. Tampoco recordaba el número de César y se avergonzó por eso. Buscó en la agenda. Cada botón que apretaba era una tentación a dar marcha atrás. Si César lo rechazaba, si le daba la espalda y lo dejaba otra vez solo, no iba a tener la fuerza de ánimo suficiente. En esas inseguridades estaba, cuando la voz de Alma se oyó del otro lado.
– Disculpá la hora. Necesitaba hablar con César.
Hacía un año que no la veía y sospechaba que en todo ese tiempo también Alma había construido un escudo de desprecio para proteger a su marido de ese padre ausente que, de un modo indirecto, le afectaba su vida. Por eso fue parco, ni siquiera se animó a la calidez de un saludo. Sin embargo, la voz de Alma sonó con dulzura, tal y como Tadeo la recordaba.
– ¿Tadeo? ¿Es usted? ¿Es usted? Pero, qué lindo. No sabe la alegría que me da. Qué pena que César todavía no llegó. Cuénteme cómo está.
Aquella bienvenida era más de lo que su sensibilidad agotada podía soportar y se le cortó la voz.
– Tadeo… ¿está ahí?
– Disculpá la hora -repitió con torpeza.
– No hay problema, ni siquiera cenamos. Pero, ¿cómo le va?
– Bien, aquí, con mis cosas, como siempre. ¿Y vos? ¿Y esa pancita?
– Faltan días, poquitos días. Estoy enorme y con una ansiedad que ni le cuento. Pero estamos muy felices. César está feliz.
Tadeo esperaba una bofetada, y aquella caricia lo desconcertó. El desconcierto produce, a veces, reacciones secas, antipáticas, que no son más que puro miedo. Cortó la comunicación. Del otro lado, Alma seguía hablándole al vacío. Tadeo bajó la cabeza. La casa estaba en penumbras, salvo por la luz que venía de la calle a través de la persiana. Qué bella era esa luz, como cuando Laura se desnudaba y el cuerpo le quedaba vestido apenas por aquellas rayitas doradas horizontales bajo las que refulgía la tersura de la piel. Cuánto la extrañaba. Volvió a digitar el número.
– Hola, hola, se cortó. ¿Me decías?
– Que por qué no viene a visitarnos.
Otra vez aquel silencio torpe del que Alma lo rescató con sabiduría.
– Escúcheme, Tadeo, si César sabe que le digo esto, me mata, pero se lo digo igual, privilegios de embarazada. Déjese de tanta vuelta y anímese. A mí me daría un alegrón.
– Pero, ¿y César?
– Le va a poner cara de malo, al principio, usted lo conoce mejor que yo. ¿Y qué? Va a hablar poco, se va a ir al baño a fumar. ¿Y qué? ¿Nos vamos a asustar por eso?
Читать дальше