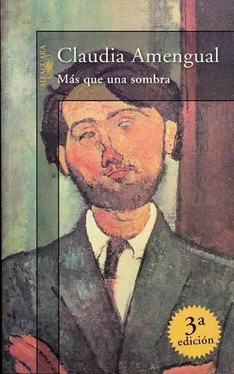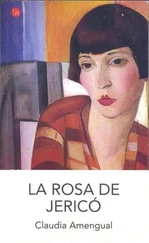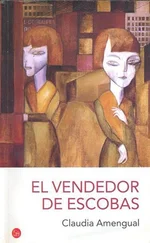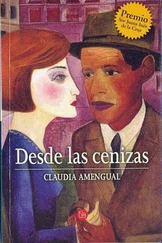Al salir de la primera, buscó un teléfono y llamó a Laura al liceo.
– Estoy dando clase -le dijo con dulzura, sin el menor tono de reproche.
– Es un segundo, nada más. Acabo de dejar los cuentos. Tengo que llamar dentro de tres meses -parecía un niño informándole a su madre de una buena nota en la escuela.
Laura prometió festejos para la noche. Lo estimulaba porque quería verlo feliz. También ella habría fantaseado con sus veleidades de escritor; estar casada con un ser más fascinante que el tipo anodino que tenía al lado, un empleado de oficina sin más horizonte que vender vacaciones a otros, siempre a otros, con cara de estúpida felicidad cuando describía los placeres de un crucero o la belleza de tal o cual lugar como si alguna vez hubiera estado ahí.
A Tadeo lo ganaba la ansiedad cuando pensaba que, finalmente, podría pararse ante César como un padre presentable, y levantar esa lápida con la que a veces los hijos sepultan en vida a los padres. Nadie espere misericordia de esos amorosos tiranos. No hay juez más severo ni verdugo más decidido que un hijo que ha declarado a sus padres culpables. César nunca perdonó sus infidelidades, ni las lágrimas a escondidas de Laura con su estoica determinación por mantener la estabilidad aunque para ello tuviera que vivir fingiendo.
Tadeo pasó tres meses en el aire, paladeando un triunfo anticipado. Su trabajo en la agencia se convirtió en un pasatiempo hasta que llegara el sí del editor, y entonces entraría a un mundo de seres privilegiados, una elite admirada desde el llano por los otros. Pura arrogancia. Él mismo se elevó tan alto hasta la cima de un olimpo reservado para genios que la caída fue descomunal, estrepitosa, y lo reventó sin misericordia contra la grisura de los hechos.
Fue por su cosecha tres meses después, en otro día pedido libre y robado a la licencia. Empezó a primera hora y volvió a la casa al atardecer, derrotado, un perrito con la cola entre las patas. Traía en su maletín de cuero falso un par de sobres sin abrir, una copia de los cuentos a la que habían agregado una lista de supermercado al dorso de la primera página, seis o siete sobres rasgados con el material más o menos intacto, es decir, con pocos signos de lectura. Y como una bola de plomo atada a los tobillos, traía un no inmenso, que era la suma de todas las negativas, y también de las humillaciones cuando ni siquiera recordaban su cara ni mucho menos un sobre amarillo con un cisne rojo aleteando adentro. Cuando la pesadumbre dio paso al desaliento, se preguntó casi vencido cuántos Kafkas, cuántos Cervantes andarían durmiendo en los cajones de las editoriales; algunos un sueño eterno del que nadie, ni siquiera ellos, serían conscientes.
Poco después escuchó a un escritor venezolano entrevistado en la radio y que cantaba loas a una pequeña editorial de su país que publicaba libros por encargo. Al principio le pareció absurdo bajar de su pedestal, pero no tuvo más que aguzar el criterio, el bueno, para darse cuenta de que estaba parado en una nube de falsas ilusiones, expectativas apenas alentadas por el tibio estímulo de un premio que ya nadie recordaba y que él había engordado en su imaginación para convencerse de que significaba el primer paso hacia la gloria. Apenas el periodista dio las gracias, Tadeo ya estaba llamando a la radio para hablar con el venezolano.
– A algunos les da vergüenza -le dijo con amabilidad-, pero yo creo que cuando un escritor quiere ser leído tiene que hacer todo lo que esté a su alcance. Que nunca le digan -bajó el tono y se volvió solemne- nunca, ¿me oye?, que nunca puedan decirle que no lo intentó hasta el final.
Tadeo agradeció con evidente desilusión. La editorial de la que hablaba quedaba en Caracas y era impensable publicar tan lejos para luego hacer una importación que jamás descontaría con una tirada de quinientos ejemplares, que era el número que el venezolano consideraba adecuado.
– Tómelo como una inversión -le dijo antes de despedirse, casi aconsejando.
Entendía bien lo que eso significaba, pero es fácil invertir cuando uno tiene la panza llena y paga todas las cuentas a fin de mes. Tadeo apenas cubría los gastos, y el sueldo de Laura era la mitad más uno de las entradas en la casa; no podía desviar ni una moneda. La idea, sin embargo, no lo abandonó y poco a poco fue transformándose en una obsesión oculta, la más perseverante de las obsesiones. Un domingo se encontró buscando cualquier cosa en los avisos clasificados del diario. Hurgaba sin saber tras de qué iban sus ojos, pero no eran sus ojos sino su corazón el que leía con una fruición de adicto hasta que dio con el anuncio de una editorial, una manzana tentándolo desde el blanco y negro de la página desplegada.
Lo que vino después fue el único acto de una obra inconclusa, un drama, para ser exactos. El editor le pidió un adelanto por un presupuesto que incluía corrección en tres etapas, diagramación y campaña en los medios. Tadeo no podía pensar en otra cosa que en su foto en algún diario. Los flashes lo encandilaron por anticipado. Lubak le prestó el dinero y Laura no supo de su proyecto hasta que se desplomó en un fracaso y lo vio llorando como un jovencito lleno de culpa por haber chocado el auto de su padre. Fue durante la crisis maldita que casi se lleva a todos en su aluvión de mala leche y podredumbre. También para Tadeo se hizo la noche sobre sus grandes esperanzas y lo convirtió en una frustración más dentro de un mar de frustraciones, una cortina metálica baja, un cartel de “en venta”, un seguro de paro, un escupitajo del sistema.
El editor lo llamó una mala mañana para decirle que la publicación iba a demorar por problemas con el dueño de la imprenta que pretendía cobrarle tres veces más. En aquellos días, todo costaba cualquier cosa, y la gente andaba aturdida por los sucesivos golpes que iba recibiendo desde los organismos de préstamo, desde los países vecinos, desde el gobierno. El círculo se apretaba y era un “sálvese quién pueda”, un triste espectáculo de ratas que abandonaban la nave en algunos casos; una solidaridad a prueba de cataclismos, en otros, como aquellas ollas populares que le llenaron la barriga a tanta gente harta de oír el sonido de sus tripas mientras algunos corruptos evadían graciosamente a la justicia y sus mujeres seguían apareciendo con obscena impunidad en las fotos de sociales.
Para entonces, debía dos mil dólares a Lubak más otras deudas; su libro era un perfecto aborto; los pocos ahorros, ovejas rehenes en un corralito bancario; y su trabajo en la agencia estaba a punto de desaparecer a pedradas junto con los cristales que los clientes estafados hicieron añicos mientras él se ajustaba el nudo de la corbata como si nada peor pudiera pasarle. Faltaba el portazo de Laura, claro, y no demoró en llegar.
Cuando salió del bar, pasadas las ocho, ya estaba oscuro. La caminata le despejó la mente y llegó a su casa con una cierta frescura; se sentía mejor, menos aturdido, quizás algo optimista. Corrió hasta la computadora y esperó mientras se encendía. Se descubrió deseando con suma concentración, deseando con fuerza que el mensaje de Horacio estuviera ahí. Era lo más parecido a rezar que recordaba haber hecho. No estaba seguro de qué ofrecía a cambio, ni a quién se encomendaba. Sólo sabía que cada partícula de su cuerpo estaba comprometida con la intensidad de aquel deseo.
Pero Horacio no había respondido.
Se desplomó en un sillón junto al teléfono y quedó petrificado en una desolación inexplicable, una mezcla de impotencia y dolor. Estaba abatido como si un ejército de elefantes le hubiera caminado por encima. Ya no pensaba en su suicidio, sino en la futilidad de una muerte como la de Horacio, una muerte estéril cuyo sinsentido lo enfrentaba al valor profundo de la vida, incluso del sufrimiento. Por primera vez en mucho tiempo rompía la cáscara de su pequeño mundo y pensaba en otro, en otra vida que lo ayudaba a salir de ese ombligo en el que se había regodeado durante los últimos años y que lo había dejado tan solo.
Читать дальше