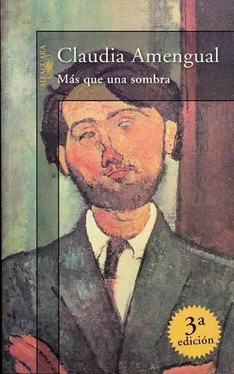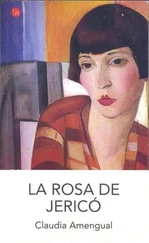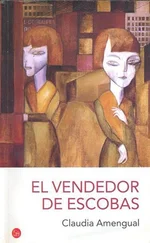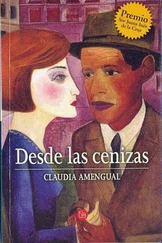Perdón por la letra: Mensajes
De Tadeo para Horacio:
No es el mío, este tiempo.
Y aunque tan mío sea ese latir de pájaros
afuera en el jardín,
su profusión de hojas pequeñas, removiéndome
igual que intimaciones,
no dice ya lo mismo.
Me despierto
como quien oye una respiración obscena.
Es que amanece.
Amanece otro día en que no estaré invitado
ni a un momento feliz. Ni a un arrepentimiento
que, por no ser antiguo
– ah, Seigneur, donnez moi la force et le courage!-
invite de verdad a arrepentirme
con algún resto de sinceridad.
Ya nada temo más que a mis cuidados.
De la vida me acuerdo, pero dónde está.
Apretó “enviar” con la secreta esperanza de llegar a tiempo, aunque no podía entender por qué lo había hecho. Ni por qué la ansiedad.
Después de enviar el mensaje Tadeo se sintió aliviado. No estaba seguro de que Horacio fuera a leerlo; ni siquiera de si todavía estaba vivo, pero era agradable la sensación de haber copiado aquel poema como si hubiera sido suyo, casi una falsificación o un plagio, las palabras que él hubiera querido decir. Volvió a la pila de libros y entre las páginas sucias de un viejo ejemplar de Trilce encontró una hoja de periódico cuidadosamente doblada. Ni siquiera recordaba haberla puesto ahí, pero apenas la desplegó, le vino a la memoria el preciso momento en que la había leído por primera vez y hasta algún otro hecho menor de aquel día, un incidente con su padre por causa de una camisa perdida y que, finalmente, apareció arrugada entre los manteles. Pero lo que más recordaba era el año, el año en que se habían llevado a Marga lejos, y por primera vez había surcado su mente la idea de que era mejor estar muerto. No era extraño que aquella carta lo hubiera afectado tanto como para guardarla entre las páginas de uno de sus libros preferidos. Tadeo tenía presente el escándalo que se había armado, y cómo casi linchan al redactor responsable por publicarla. Era la despedida de una mujer que anunciaba su suicidio y que había aparecido en un diario de hacía treinta años; un texto escrito desde las tripas, sin técnica ni pretensiones literarias. Un texto lleno de lugares comunes, una catarsis sin segunda lectura ni correcciones, lanzada al viento apenas parida, parida desde el dolor, con el alma abierta, rajada de arriba abajo.
Carta de Marisa G., publicada en El Diario el 7 de marzo de 1977:
“Cuando una se mata, no piensa, siente. Da lo mismo que haya ropa para lavar o camas sin tender. Que los platos queden sucios en la pileta y que la leche no alcance para el desayuno de mañana. No hay mañana. Tampoco hay ayer. Lo que pasó no cuenta en el pensamiento, aunque pese adentro, ¡y cuánto! Ni siquiera se acuerda de las decepciones. De las veces que nadie dijo que la comida estaba buena, del maquillaje a última hora frente al espejo del auto, del pelo a medio secar.
“No vale pensar en los que intentaron avisarnos. No los escuchamos. Siempre creímos que iba a ser diferente. A pesar de que lo vimos en nuestras madres y en nuestras abuelas. Pero teníamos una ilusión. Los cuentos de hadas, por ejemplo. Mentiras. Las sirvientas son sirvientas, las princesas nacen princesas y las mujeres comunes llevan una vida común, vulgar, ordinaria. No sirve la peluquería cada tanto. Ni comprarse algún trapo de oferta. Ni disfrazarse de señora para un casamiento. Se nota. Por debajo del disfraz se nota que estuvimos fregando hasta último momento. Que mañana, cuando despertemos con los pies deshechos, la casa estará esperando como siempre. Y habrá medias por todas partes, y una corbata colgando del pomo de la puerta y más de uno querrá cobrarse el desparpajo de habernos permitido unas horas de fantasía.
“Cuando una se mata, no piensa, siente que le duelen cosas, pero no puede nombrarlas. Estuvo mucho tiempo hablando de ellas. Pidiendo. Gritando. Sobre todo eso. Aunque nadie escuchara. Convirtiéndose poco a poco en una bruja. La mala, pero que no falte porque, ¿quién va a limpiar la mierda? Entonces, mejor no pensar, aunque el alma sepa.
“Tampoco piensa en los hijos. Siente que ya no tiene nada para darles. Incluso siente que, quizás, estén mejor. Que sobrevivirán en un desorden absoluto, comiendo porquerías, olvidándose para siempre de lavarse los dientes, descalzos en invierno. Quizás hasta sean felices. Siente que todo ha sido en vano. Que no ha hecho más que estropearle la vida a los otros, incluyendo a los hijos, lo que más amaba. Ya no está segura de amar. Ya perdió la sensibilidad, y no recuerda qué era aquel sentimiento. Cree que alguna vez lo tuvo y por eso hizo lo que hizo. Por eso trabajó dentro y fuera de la casa. Por eso insistió en rutinas de higiene. Por eso les buscó escuela y profesora de inglés. Y vigiló los deberes. Y no se perdió ni una práctica de fútbol, ni una fiesta de fin de cursos. Y pintarrajeó caras para la noche de brujas. Los aburrió con tanto amor. Mejor no haberlos querido tanto.
“Nos han criado a pura mentira. Como la mentira de la Cenicienta. Otra infamia que debería prohibirse. Porque el príncipe azul es un tipo cuya mayor ilusión es el fútbol. Fútbol en la tele, fútbol en la cancha, fútbol en la mesa, fútbol en la cama. Quizá una le eche la culpa al fútbol. Porque hay que echarle la culpa a algo para no sentirse culpable, aunque da igual. Cuando una se mata, siente que es una forma de vengarse por cada toalla húmeda sobre el piso del baño, por las veces que limpió, barrió, fregó, planchó, colgó, descolgó, lavó, cocinó, aspiró, zurció, cosió, levantó, guardó, acomodó, ventiló, sacudió, por cada vez que murió un poco y nadie le dijo gracias. Porque a nadie le gusta limpiar. Que quede claro. Y una quisiera que, por lo menos, alguien lo notara. Y que le dijera, alguna vez, que no ha nacido para eso.
“Pero, cuando una se mata, no piensa, siente que está cansada, nada más. Y que el sueño no alcanza; del sueño siempre se vuelve. Y la rutina no perdona. Está a la espera aunque tengamos la suerte de hacer un viaje. Otra ilusión, otro disfraz. Como las vacaciones. Unos días de tregua. Pero, ¿y la vida? Una quiere cambios en la vida, ¿se entiende? Y a veces, prueba. Se sale de las reglas. Y siempre vuelve. La culpa es muy fuerte. La culpa nos hace volver. Por eso una se mata. Porque no puede con la vida, por eso, para no volver. Entonces no piensa, siente. Siente que está cansada. Que dormir no alcanza. Que sólo la nada me salva”.
Era un bar antiguo donde se reunían los intelectuales: algunos, auténticas joyas pensantes; otros, pobres opinólogos de plástico. Los primeros solían ser más sobrios, hablaban solamente cuando tenían algo que decir y si sabían de qué estaban hablando. Los segundos sabían de todo y de nada; de todo tenían criterio formado aunque hiciera medio minuto que se habían enterado del asunto en cuestión; se apoyaban en citas eruditas, las más de las veces a sabiendas de que nadie conocería al filósofo de marras, sólo para ver la expresión de disimulada ignorancia en el rostro de los demás. Hacían gala de su precaria sabiduría con una ostentación de lo más ordinaria, levantando la voz o apenas esperando que el interlocutor pusiera una coma en su discurso para descolgarse con la propia teoría de los hechos. En suma, habían encontrado un gueto de marginados donde se reunían cada semana para suplicar que alguien escuchara lo que nadie más quería escuchar en el mundo de afuera; ese otro gueto en el que otros habían labrado su pequeña chacrita que defendían con los codos, si era necesario, y desde la que miraban recelosos a sus pares, a los que no tenían más remedio que tolerar, pero seguros de que cualquiera se cortaría una mano antes de tendérsela a un emergente que algún día pudiera hacerles la mínima sombra. Un sistema que fallaba en la solidaridad imprescindible para cualquier crecimiento, envuelto en un aura de elitismo que los colocaba por encima de todos, erigidos en cerebros universales; esos mundillos intelectualoides estaban, como todo lo humano, viciados por las bajas pasiones aunque tuvieran la soberbia adicional de creerse a salvo de ellas.
Читать дальше