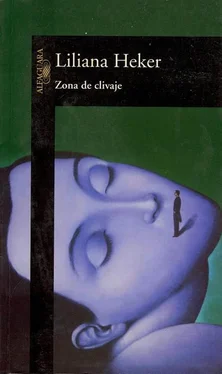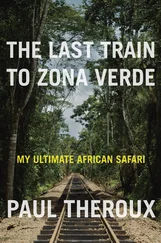– No.
Sólo tengo ojos para ti. La cabeza lo canturreó de golpe, contra su voluntad.
– No importa, creeme, tenía ganas de odiarme. Y bueno, le di un buen motivo. Le recordé que el pueblo es peronista y me levanté a su mujer. Y a la de vestido negro, ¿la viste?
– ¿La vieja chota esa que servía whisky?
– Mi madre, qué cruel es la juventud. Sí, ésa. Andaba buscando guerra así que le dije alguna galantería, qué tiene de malo.
– Se ve que para usted todas las mujeres querían guerra anoche. La verdad, se la pasó haciendo el picaflor con todas.
– ¡El picaflor! Qué arcaica. ¿De dónde saliste vos?
Irene se sintió enloquecer.
– Soy muy tanguera -dijo.
– Tanguera. Tangos y Kropotkine -señaló el cuaderno abierto-. ¿Y eso?
– Análisis matemático -dijo Irene con sobriedad.
– Análisis matemático, bueno, como diría un viejo libidinoso, esta chica es un boccato di cardinale.
Para servir a usted, pensó Irene.
– Yo no soy bocado de nadie -dijo con furia.
– Era un piropo -él sacó un cigarrillo-. A tu medida, sospecho. Y acordate siempre que es así como te digo -distraídamente le ofreció un cigarrillo; ella aceptó-. Hay tipos que nacieron cornudos y señoras a las que no les gusta nada ser virtuosas -suspiró con aire de cansancio-. Y mocosas que andan pidiendo a gritos que las corrompan -encendió el cigarrillo de Irene; ella no tosió-. Y algunos vinimos para enredar un poco los hilos de la Providencia -No la miraba a Irene: miraba por la ventana-. Cosa de darle a-cada-cual-según-su-necesidad, como dijo nuestro común amigo -Observaba con atención a una nena que saltaba en un pie-. ¿Qué te parece, cara de luna?
Irene se sobresaltó. O tal vez borrosamente intuyó algo y, en apariencia, se sobresaltó.
– … y eso es lo único que importa -decía Alfredo Etchart mirando a la nena-. La superficie. Ese es el límite. Aunque me partas el cráneo en dos nunca vas a llegar más allá.
Entonces sí la miró. Fue algo raro. Como si lo estuviera ganando una especie de ternura, o de piedad. O tal vez el impulso de protegerla de algo.
– ¿Estás asustada? -dijo. Y era él (escribiría Irene) el que parecía asustado.
– Pártame el cráneo en dos y va a ver.
El juego era difícil y había que estar muy atenta para no cometer errores. Pero a ella le resultaba más familiar que el ajedrez. Y mucho más divertido.
– Además, no sé si tiene tanta razón. A veces una sabe lo que los otros están pensando. Yo casi siempre sé.
– Qué interesante -la ternura fue arrasada de su cara. Aire burlón-. Mirame, a ver. ¿Qué estoy pensando ahora? -asqueroso, pensó Irene-. Ah, se calla, tramposa. Muy bien, entonces voy a adivinar yo lo que estás pensando vos. Hmm… ¿Lo digo? Lo digo. Pensás que hablo mucho, que teorizo mucho, pero que, en el fondo, lo único que me preocupa es que voy a acabar acostándome con vos. ¿Y? ¿Lo pienso o no lo pienso? Digamos, señorita, que usted lo piensa. En fin, la juventud a veces es demasiado atropellada, no cree en las formas. Pero yo sí. Y, para tu tranquilidad, te aviso que encima soy tímido, me falta dar un largo rodeo, qué expresión, a que ahora también sé lo que estás pensando: que soy el hijo de puta más hijo de puta que conociste en tu vida. ¿Acerté?
– Usted lo piensa -dijo Irene con odio real-. Lo que yo pienso es que, si se proponía divertirme, por eso de sus teorías digo, mejor me hubiese llevado a ver una del Pájaro Loco.
Él se golpeó la frente con la palma. Aire de contrición.
– Perdón, señorita Escrupulosidad. Parece que me equivoqué feo esta vez, a veces me pasa. Perdón otra vez. Habría podido jurar que estos juegos no te eran del todo desconocidos.
Ah, no. Irene se sentía capaz de pelear a muerte con Alfredo Etchart, de defender con uñas y dientes su reducto. Pero que él no pusiese en duda su natural perversidad. ¿Equivocarse feo, profesor? Si a los cuatro años ella ya conocía el efecto de su flequillo, si ya entonces se reía en secreto del candor de los adultos que veían en su cara redonda la imagen del candor. ¿No fue entonces que ella dio el primer paso irreparable hacia esta tarde en el Constantinopla? La infanta de los cachetes se metió en la región vedada -se vio- y un segundo después del pecado, y un segundo antes del castigo, miró a Guirnalda (los ojos chispeantes de calculada malicia) y dijo: “Tenés que perdonarme, mamá: son travesuras infantiles”. Para que Guirnalda se ría y perdone. Y trece años después Alfredo Etchart también se ría, confiado por primera vez. Y me elija a mí.
– Ves -dijo él, y se lo veía entusiasmado-, eso es justamente lo que yo decía.
Irene sacudió la cabeza.
– Pero es que eso no se dice.
Y era como si se lo estuviera diciendo a sí misma, esto no se dice, gran pajarona, ¿qué hiciste? Desesperada de verdad, súbitamente sabiendo que había un viejo sueño de amor que se perdía para siempre, o una posibilidad de descanso en el amor que se había clausurado -que ella había clausurado- antes de que pudiese siquiera empezar a ser. Nunca ya descanso ni inocencia para Irene. ¿Qué había hecho? Si su corazón gritaba: Quiero ser débil, quiero que me cobijes.
– No, no -ella seguía sacudiendo la cabeza a despecho de su orgullo. Como si a sacudidas pudiera echar de sí misma esa sensación de saber, también ahora, lo que cada gesto suyo estaba buscando-. Eso es, no sé, una táctica secreta, a lo mejor. Pero no se dice a los otros.
– Cierto, a los otros no. Solamente se te dice a vos. Un modo de la “táctica secreta”, ¿o no? Decirte cosas que te escandalizan, o que deberían escandalizarte, ¿no es un modo de ponerte contenta? -sacó un cigarrillo y dejó el atado en el centro de la mesa; Irene lo miró con cierto temor, ¿o con cierta tentación?-. ¿Sabés cuál es tu tragedia? Que tenés una lucidez que no va con tu cara -e inició el movimiento de tocarle la mejilla; pero se detuvo a mitad de camino; con violencia, agarró el atado de cigarrillos y se lo guardó en el bolsillo-. Casi ni podés soportar tu lucidez.
– Yo soporto cualquier cosa -dijo Irene, cometiendo pecado de orgullo. Y peor que eso, escribiría. Necesito soportar justamente aquello que me espanta para poder jactarme de mi privilegio. ¿Privilegio? En fin; de algún modo hay que llamar a las cosas.
– Será así -dijo Alfredo, y esta vez sí extendió la mano y le tocó la cara.
Ella no hizo ningún movimiento, ni hacía falta. Ya estaba del otro lado. O a lo mejor, pensó después, siempre había estado allí.
¿Cómo explicaba la sobrina eso?, había dicho la portera. Que a veces una los veía llegar y hasta daba vergüenza mirarlos: dos novios parecían. Pero que otras veces ella (la señorita Irene) no estaba y entonces él (el profesor Etchart) se aparecía con una de esas locas que sabe traer y bueno, lo que debía pasar ahí adentro sólo Dios lo sabía. Que una mañana casi le da el patatús. Estaba lo más oronda baldeando el hall de entrada y ¿quién sale del ascensor? Ni más ni menos que el profesor Etchart con una pelirroja que mamita. Y no va justo por la puerta de calle y entra ella, la señorita Irene. Lo más campante con una bolsa de factura y comiéndose un vigilante y yo me dije (la portera dijo) bueno, esta vez se arma. Pero no, que se juntan los tres y se quedan ahí parados y no va él muerto de risa y la señala a ella y le dice a la colorada: te presento a mamá. ¡A mamá! ¿Se daba cuenta la sobrina qué desacato? Si así como estaba, sin pintura y comiéndose ese vigilante una no le daba más de, en fin, la portera, que hacía una ponchada de años que la veía venir a la casa de él, desde que era una mocosita imberbe que si era su hija a sopapo limpio le sacaba esas mañas, podía dar fe de que la señorita Irene ya debía tener sus buenos, en fin, no era la cuestión, ¿no le parecía a la sobrina?, el cuento es que la colorada la miraba a ella y lo miraba a él y no entendía ni jota. Como para entender. Pero ella lo más fresca va y les muestra la bolsita y los convida a los dos con factura. El profesor se agarró un sacramento y se lo empezó a comer ahí nomás, se ve que tenía hambre, pero la colorada se ve que no quería saber nada porque meta tironearlo a él de la manga y decirle vamos vamos que se me hace tarde. Después se les hace tarde, sí. Así que la señorita Irene enfiló para el ascensor y los otros dos para la puerta y, por si eso fuera poco, no va entonces la señorita Irene y le grita al profesor: Vaya con Dios, hijo mío. ¿Qué le parecía a la sobrina? Una podía pensar que ahí enseguida iba a ocurrir un crimen, ¿no? Pero no. Que al rato volvió el profesor solo y a mediodía salieron los dos, más frescos que una lechuga. ¿Qué tienen en las venas, le podía explicar la sobrina? ¿Qué puede sentir una mujer así?
Читать дальше