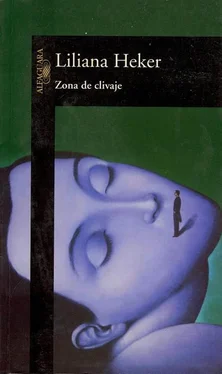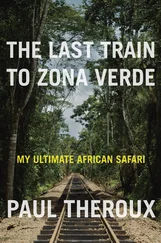– Y el café, ¿para cuándo?
– Ya lo llevo -dijo Irene desde la kitchenette; puso las tazas en una bandeja y se animó a preguntar-: ¿Cómo va eso?
– Qué te parece -dijo Alfredo.
Una lucecita verde y una lucecita roja se encendieron en el momento preciso en que Irene entraba con la bandeja. Unos segundos después la voz de Paco Ibáñez, tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable, la hizo levitar en la transitoria ilusión de que todos los problemas se habían terminado. A qué hora. ¡Ay! Su memoria era sistemática e implacable. La obligó a retroceder -¡no quiero, no quiero!, ¡tengo ganas de ser feliz!-, la obligó a retroceder a esa intersección que, en la teoría de los cambios de estado, se denomina punto triple. Un punto único -¿a qué hora?- en que convergieron tres problemas. Si el problema uno estaba resuelto, y el problema dos estaba resuelto, ¿cuál era el que quedaba? Shh, el tercero no era de ninguna manera un problema. Acaso no había reaccionado encantada de la vida cuando Alfredo, apenas empezó a desarmar el amplificador, le dijo:
– A que no adivinás quién vino a hablarme hoy.
– La mirona -había dicho sin vacilar Irene.
Él dijo que ella era colosal. Modestamente, dijo Irene. Lo que no dijo fue que en estos tres días había pensado más de una vez que un choque tan bien armado por la Providencia tenía que traer cola. En cambio preguntó:
– ¿Y cómo? ¿Se te acercó así nomás y te habló?
No, tenía su estilo, dijo Alfredo. Cosa que Irene ya había descubierto a fines de abril. Una muchacha capaz de quedarse esperando a distancia prudencial que él la descubriera, como si fuese demasiado tímida o demasiado orgullosa para realizar el esfuerzo de acercarse del todo, sin duda tenía lo suyo. Aunque debía serlo, sí: tímida y orgullosa. Pero su pecado es que lo sabe, decidió Irene en mayo.
Lo que seguramente no sabía era que Alfredo la había advertido desde la primera vez y que lo divertían como loco -y se los contaba después a Irene- los movimientos inútiles que ella debía realizar para quedarse siempre un poco atrás, con su perpetua cara de expectación. Lo que tampoco podía saber era que Irene seguía, además, los movimientos ocultos de su alma, las especulaciones que se tramaban detrás de esa mirada de asombro -pero con qué derecho, le habría dicho la muchacha, con qué derecho pretende usted entrar en mi alma-, los invisibles sobresaltos de ese cuerpo al acecho, siempre dispuesto a ser capturado. O a capturar, llegado el caso. Y el caso por fin había llegado. La mirona, esta misma tarde, se le había acercado más que de costumbre y había esperado que los otros se alejaran. Entonces sí habló, como si siempre hubiese hablado.
– El otro día lo vi. Estaba parado en la calle, riéndose solo.
– Yo también te vi.
– No, usted no me vio.
– A que sí -comienzo promisorio, pensó Irene-. Vos venías corriendo y tuviste un choque.
– ¿Choque? -la chica irradió indignación. Se veía a las claras que no podía tolerar en él una equivocación tan grosera.
– Choque -repitió él-. No con un auto, boba. Con una mujer.
Irene sintió las palabras “con una mujer” como un golpe en la cara.
– Uy, cierto -dijo la chica con el tono de quien lo había olvidado por completo, e Irene reflexionó acerca de lo equívoco que puede ser el punto de vista-. ¿Pero cómo me vio si yo no me di cuenta?
– Veo más cosas de las que ustedes se imaginan -dijo Alfredo. Y el tono de su voz ni hizo falta que se lo contara a Irene. Es una cruza de Tolstoi y Oscar Casco, escribiría, de ahí la amplitud de su registro (desde la nínfula más bruta hasta la más asidua lectora de Lévi-Strauss, desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, no hay hembra a quien no suscriba y cualquiera empresa abarca ) y sobre todo de ahí el deslumbramiento que provoca en ciertas mujeres involuntariamente tironeadas a la vez por Thomas Mann y por Agustín Lara. Así que Alfredo tampoco tenía necesidad de contarle (aunque por el sólo placer de compartir un placer se lo contó) la cara que puso la mirona, el embate que sobrellevó a pie firme, su rebeldía silenciosa a la altura de la palabra “ustedes”, bravo, compañerita, es muy temprano para mostrar la hilacha. Pero te quiero ver dentro de trece años, todavía impertérrita, los ojos agrandados de curiosidad, el corazón sediento de sabiduría, preguntando con tono casual, científico, de alegre camarada que puede asimilar sin un parpadeo cualquier nuevo juego que le propone el destino.
– Y entonces.
– Entonces nos encontramos mañana.
– A qué hora -preguntó Irene.
Y ahora que la luz otra vez inundaba la casa y el amplificador propagaba a los cuatro vientos te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido, la tercera inquietud pudo florecer hasta alcanzar el estado justo en que había sido borrada por el cortocircuito. Y ella volvió a preguntarlo.
– A qué hora qué -dijo Alfredo.
– A qué hora te encontrás con la mirona.
– Se llama Cecilia -dijo Alfredo-. A las cinco.
Y si él no se hubiera distraído en probar cada una de las perillas del amplificador tal vez habría notado el pequeño sobresalto primero y después ese peculiar sistema de signos -cierta brusquedad al llevarse las tazas de café, cierta alevosía al limpiar la ceniza volcada sobre el escritorio- que ladinamente pretendía indicar el mal humor de Irene. Porque en estos casos ella no hablaba. Sólo iba dejando pequeñas señales en el camino, guijarros que podrían ir guiando a quien tuviera la paciencia y el interés necesarios para internarse en oquedades, y lentamente, amorosamente, sonsacándola con ternura, con violencia, con resignación, pugnara por llegar -¡gran premio!- al centro mismo de su angustia.
Y no es que Irene no pudiera expresar ella misma lo que le pasaba. Su valla de piedra consistía en que sólo lo podía expresar con una claridad irritante. Por ejemplo, habría sido capaz de decir: estoy de mal humor por dos razones:
a) Porque esta chica es mucho más peligrosa de lo que pensás. Aunque pienses que es mucho más peligrosa de lo que parece.
b) Porque las cinco de la tarde es mi hora.
Pero cómo darle a entender, entre tanto a y b, esta nostalgia, pero también esta envidia y este miedo. Cómo explicarle, sin correr el riesgo de que echen a volar pájaros y serpientes y fieras trabajosamente aletargadas, cómo expresarle la vergüenza de sospechar que esta vez no será capaz de soportarlo. La alegría de otra, eso es lo que cree que ya no podrá soportar. La alegría de la que aún aletea en esa región incorrupta, inmaculada, tan semejante a la perfección, que es la espera.
Aquella noche cantó. Yo sé que soy una aventura más para ti, burbujeante de whisky, embriagada de felicidad, a punto de emitir un aullido triunfal en el auto de la profesora Colombo aunque -civilizada al fin- dosificando su demencia en un suave canturreo, que después de esta noche te olvidarás de mí. Minga te olvidarás. Él no la iba a olvidar nunca y ella era una especie de mujer fatal, o mejor ella era una adolescente depravada que rompe el corazón de los hombres adultos. Yo sé que soy una ambición fugaz para ti, un capricho del alma que hoy te acerca a mí. Minga.
A la tarde siguiente también. Sola en una mesa del Constantinopla canturreaba entre dientes, herencia de Guirnalda sin duda, una canción para cada cosa, mamá mamá, son las cinco y Alfredo no viene, / son las cinco y Alfredo no está, /yo me pongo mi traje de pieles, /y a la playa lo voy a buscar. Enigmas para la pequeña Irene que escucha cantar a mamá mientras finge acunar a la muñeca: 1) cómo es un traje de pieles, 2) por qué pieles para ir a la playa, 3) qué hace ese Alfredo en la playa considerando, dadas las pieles, que debe ser invierno. Aunque en la canción de Guirnalda no decía Alfredo sino Enrique, son las nueve y Enrique no viene, de dónde la habrá sacado pobre Guirnalda, si viera ahora a su pequeña flor en este bar desvencijado y esperando a caballero adulto que no viene, ella que la peinaba con flequillo y le almidonaba las enaguas. ¿Pero esos cantos? ¿Esas locas que morían de amor, esos huérfanos hambrientos, esos inmundos renacuajos que se ríen en los charcos cuando rozan el plumaje del cóndor caído? Algo habrá hecho Guirnalda para que Irene ahora esté acá. Ya hace casi un cuarto de hora. Ha llegado a las cinco y cinco, apenas cinco minutos tarde, era fatal: una especie de reloj adentro de la cabeza, la maquinita previsora que calcula por su cuenta, que no deja nada librado al azar, tantos minutos para lavarse los dientes, tantos para hacer pis, para vestirse, peinarse, esperar el ascensor, período de descenso, trayectoria hacia el poste, espera del colectivo (cálculo en base a las condiciones más adversas), viaje propiamente dicho (cálculo en base a las condiciones más adversas), tránsito hacia el objetivo, ajuste por error, redondeo. Las cinco y cinco. Hasta su impuntualidad suele ser puntual. Una impuntualidad aparente, o tramposa. ¿Cuántos minutos tarde desea llegar la marquesa? ¿Cinco, diez, veinte? La maquinita lo maquinará. Working. Tic-tic-tic. Exit. Para llegar x minutos tarde la marquesa debe empezar a vestirse a. Ah, los impuntuales genuinos en cambio, los que se desplazan como arcángeles por el espacio atemporal confiados en que la arena del reloj no corre durante los pequeños sucesos contingentes, los que fijan plazos como quien formula un deseo, llego en cinco minutos, como quien convoca a la magia, como quien anuncia mi voluntad es llegar en cinco minutos pero el acto de ponerme la corbata, las escaleras, un desdeñable viaje en colectivo se interponen como obstáculos, son avatares de la fatalidad que se opone a mis anhelos. Alfredo Etchart sin duda pertenecía a la envidiable especie de los impuntuales: eran las cinco y veinte pasadas y todavía no había llegado.
Читать дальше