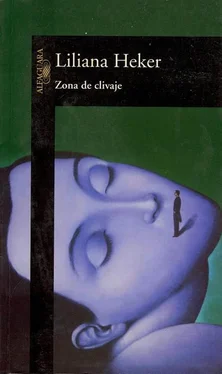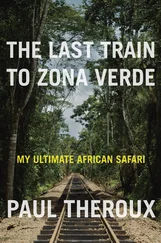El vestíbulo está lleno de gente. ¿No viste mi visón?, pregunta una voz. Alcanzame esa cartera, dice otra. Irene se ha detenido. Una mano, detrás de ella, ha dado un leve tirón a su pullover. No se da vuelta: se queda inmóvil, de espaldas al dueño de la mano. Sabe lo que acaba de ocurrir y no está sorprendida. La sorpresa viene después, por una especulación: lo que la sorprende es no estar sorprendida, aceptar con tanta naturalidad que sabía esto de antemano.
– Que sea la última vez que me traiciona -acaba de decir Alfredo Etchart-. Mi venganza puede ser peligrosa.
Lo ha dicho casi sobre la oreja de Irene, a su espalda. Y ella nunca va a olvidar el escalofrío leve en la espina dorsal.
Ahora sí se da vuelta. Lleva la rebeldía estampada en la cara. Los dos contrincantes quedan frente a frente.
Y hay algo que parece estar desde antes, agazapado. Cierta cualidad que los dos pueden reconocer en los ojos del otro. O tal vez se trata sólo de una virtud de espejo por la que Irene puede reconocerse en la mirada de él. Un signo o una suprema voluntad que ya empieza a derramar su luz sobre las disonancias de esta noche, sobre ciertas risitas a hurtadillas, sobre aquel deseo intolerable de gritar bajo los astros, sobre la cara oculta de la luna, de la cara de luna de una infanta tramposa y clandestina, hostigada por el maléfico sueño de un destino de privilegio que la espera para devorarla en los rincones oscuros de su alegre vida diurna.
Él ha dicho algo y ella ha hecho que sí con la cabeza. Él dice el nombre de un lugar. Dice una dirección y una hora.
– ¿Se va a acordar? -dice.
– Claro -dice ella-, tengo una memoria impresionante.
Entonces advierte en él algo que muchas veces leyó en los libros: se ha reído con los ojos. Después se va.
La contienda ha terminado: ni vencedores ni vencidos.
Mañana se encontrarán en el Constantinopla.
– ¿A qué hora? -preguntó Irene.
Pero una pequeña catástrofe postergó la respuesta de Alfredo. La música de la radio se detuvo abruptamente, la luz se apagó.
– Sonamos, saltaron los tapones -dijo Irene, desentendiéndose con astucia de lo que Alfredo le venía contando mientras arreglaba su amplificador.
– Fusibles -dijo Alfredo-. Te dije mil veces que se llaman fusibles.
– Mirá a quién se lo venís a contar. ¿Te creés que no sé que se llaman fusibles porque vienen de fundir?
– Fundir qué. Conseguime una vela.
– El alambrecito -dijo Irene.
Y mientras revolvía los cajones le explicó cómo los electrones, debido a algún contacto contra natura, podían eludir toda resistencia y entrar en un circuito corto, que eso era el cortocircuito y no, como seguramente creía el bruto intuitivo humanista, un corte de circuito. El corte venía después, ya que el alambrecito o fusible era lo primero que se fundía -él ya sabría que el hilo se corta por lo más delgado- interrumpiendo el pasaje de electrones y evitando así la quemazón de todo el cablerío y adyacencias.
– Mucha teoría, sí -dijo Alfredo-, pero ni siquiera una vela sos capaz de conseguir.
– Pobre de vos, mirá esto -dijo Irene, levantando triunfal una vela usada.
Volvió a tientas, cosa que no la afectaba demasiado ya que también a plena luz solía llevarse por delante las cosas que se interponían en su camino y le permitían comprobar a los tropezones que el mundo no era una pura abstracción.
– Ahora conseguime un alambre finito -dijo Alfredo.
– Eso sí que no tengo.
Gol en contra. A esta altura de su vida -y no sin haberse hecho violencia- podía sostener con cierta pericia una conversación acerca de tarugos o bulones, manejaba con discreción el taladro eléctrico y contaba con un acopio bastante interesante de tachuelas, tornillos en ele, cinta aisladora y otros utensilios, pero alambre finito no tenía.
– No importa. Lo saco del cable del amplificador.
– ¡Ah, no! -gritó Irene.
Demasiado tarde: Alfredo ya había empuñado la tijera. El cable blindado, terso, impoluto, estaba definitivamente cortado en dos.
Con vago terror, mientras lo seguía con la vela, observó cómo Alfredo pelaba el cable, sacaba piezas misteriosas de la caja de fusibles, luchaba con el alambre, penetraba en lo desconocido, atornillaba y listo: la luz se hizo.
Lo que solucionaba el asunto de la oscuridad pero dejaba, iluminado y desnudo hasta la impudicia, otro problema: el corazón destripado de su amplificador (para no hablar ahora del cable) que ya nunca volvería a ser lo que fuera. Y que a su vez encubría otro problema, todavía de naturaleza incierta, que había estado al acecho mientras Alfredo desarmaba el amplificador y le contaba lo que había sucedido esa tarde: la mirona, que por fin le había hablado.
– ¿Vos tenés idea de dónde podrá ir esto? -dijo Alfredo, mirando con aire sospechoso una especie de lamparita.
Irene fue invadida por el presentimiento de que las cosas empezaban a andar mal.
– Te dije que mejor lo lleváramos al Palacio del Amplificador -dijo.
– No me vas a comparar a mí con un palacete de morondanga -dijo Alfredo, y encajó muy resuelto la lamparita donde se lo dictaba el corazón-. ¿Qué te creés que les hacen allá?
Irene pensó que justamente eso, no saberlo, era lo tranquilizante. Podría haberse confiado sin vacilar a un Palacio regido por leyes ignotas. Con un vago temor, es cierto, con la incómoda sospecha de que un mecanismo natural iba a ser mancillado -tenía fe ciega en los productos de fábrica y las armazones primitivas le parecían alentadas por cierto soplo divino-, pero igual se habría confiado a él a condición de que le devolvieran algo en apariencia igual a lo que había sido y a condición de no padecer esta zozobra de estructuras transitorias.
¿Acaso no era por algo así que había abandonado la física nueve años atrás? Mucho ecuaciones de Lagrange, cómo no, mucho integral de Hamilton y divagar sobre la naturaleza del cortocircuito, por qué no cae la Luna y por qué vuela la plumita. Pensamientos incontaminados, eso sí, elaboraciones que ella podía corregir, retorcer, borrar sin que quedara huella. Pero todo acto deja su huella -pensó con terror viendo cómo Alfredo unía con cinta aisladora los dos muñones del cable cortado, y se fue a hacer café-, razón por la cual el cristalino mundo matemático saltó en pedazos y sólo le quedó un malestar literalmente físico, un prosaico calambre en el estómago el primer día que le tocó contemplar, sin padrinos, las diminutas tripas de un circuito o futuro circuito electrónico, un objeto que existiría sólo si ella era capaz de armarlo. Lo observó con desconfianza durante tres semanas. Resistencias minúsculas, pequeñas válvulas, transistores que, como la niña Chiquirritica, tenían el tamaño de un grano de anís -pero por qué distracción o error de la Naturaleza, al observar un transistor, la a todas luces promisoria estudiante de física tenía que pensar en la palabra “Chiquirritica” leída a los seis años y cuyas resonancias deleitosas se le venían enredando desde entonces en todo lo infinitamente pequeño que anida en el universo, no por la ilustración (recordaba sin encanto a una niña flotando en una hoja entre plantas acuáticas, imagen vulgar que estaba muy por debajo de la música de la palabra Chiquirritica), no por la ilustración sino por el símil: tan pequeña como un grano de anís. Y lo curioso es que nunca en su vida había visto un grano de anís ni se le había ocurrido que pudiera tener granos lo que hasta entonces sólo había sido para ella una bebida transparente en una botella hexaédrica que se servía en copitas y cuyos residuos hacían las delicias de pequeños futuros alcohólicos y de ella misma. Sin embargo le bastó leer “pequeña como un grano de anís” para imaginarlo cristalino y embriagante como el licor y tan pequeño como todo lo más pequeño que puede haber sobre la Tierra; y también para comprender de golpe el verdadero tamaño de la niña Chiquirritica, en quien desesperadamente pensaba contemplando los transistores. Pero nada le causaba tanta angustia como el chasis vacío, en el cual tendría que armar un circuito que sólo iba a funcionar si todas las piezas se ensamblaban sin un error, momento en que el futuro trabajo tropezaba -en su previsora imaginación- con su propia torpeza o demonio innato que la hacía agarrar siempre a contramano, instalar la imperfección apenas las cosas eran rozadas por sus dedos, razón por la cual nunca se animó a unir siquiera dos cables entre sí, razón por la cual luego de un calvario que duró veintiún días, convencida de que nunca iba a armar ese circuito y por lo tanto nunca iba a aprobar electrónica y por lo tanto, abandonó abruptamente la física. No olvidar, en momentos de exaltación, de contabilizar ese fracaso.
Читать дальше